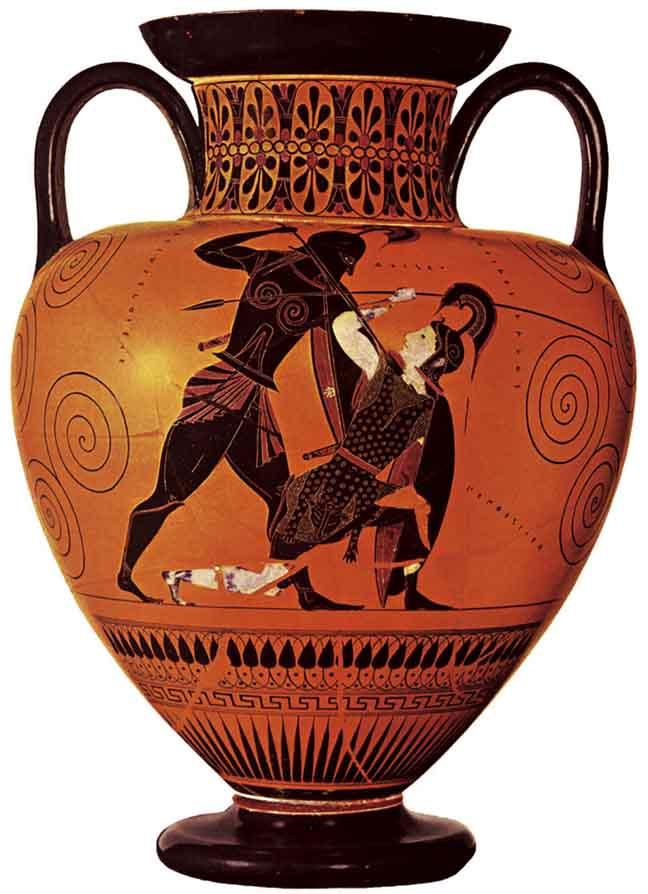Aunque parece prematura, la muerte en ciertos casos cierra la cifra de un destino infrecuente. No es, como pudiera juzgarse someramente, una tragedia ni una injusticia sino una repentina coronación. El plan de la muerte, como toda transfiguración, significa en esencia un cambio de ciclo. Rito de paso que no se opone al devenir sino que lo cumple a veces con premura. Las vidas breves no son incompletas. Lo que abrevian se concentra sin pérdida porque, entre otras cosas, las obras y los hechos del personaje desaparecido no abundan. Cada huella, cada página, cada anécdota de sus andanzas se resignifican por escasez y se convierten en una reliquia.
Mucho tienen, con todo, que contextualizar aquí también las estadísticas, el promedio de vida de la gente y las calamidades sanitarias de cada época y cada lugar. ¿Fueron suficientes o insuficientes los 34 años de existencia de Gutierre de Cetina, los 44 de Sor Juana Inés de la Cruz, los 36 de Manuel Gutiérrez Nájera, los 49 de Amado Nervo y Rosario Castellanos, los 47 de Xavier Villaurrutia o los 33 de José Carlos Becerra?
Al momento de morir, Ramón López Velarde ya era bastante reconocido e incluso es posible detectar su temprana influencia estilística en la generación que por entonces emergía en México, la de los Contemporáneos. Todos sus amigos y la mayoría de sus maestros no dudaban acerca del lugar inédito que su pluma requería dentro de la literatura mexicana. Difícilmente su figura como autor, con una vida más longeva, pero particularmente con una obra más abundante, habría sobrepasado el bien ganado lugar que ya tenía en 1921. De hecho, su fallecimiento aceleró el proceso de canonización de su obra y su persona a partir de entonces hasta extremos no pocas veces delirantes.
Sin embargo, también al final de su vida y en gran parte debido a su filiación carrancista, el profesor de literatura había dejado sus clases en la Preparatoria, el empleado de la Universidad y de Gobernación había renunciado y el abogado había disuelto el bufete que poco tiempo atrás emprendiera junto con algunos socios. Fue a instancias de José Vasconcelos que se le ofreció un empleo en El Maestro, una recién creada revista del magisterio. Aquel sería su último trabajo antes de que lo rindiera la neumonía. Por una de esas coincidencias kafkianas de las que estuvo repleta su vida, allí, en una fúnebre oficina de la calle de Gante, compartía horarios laborales con José Gorostiza.
Es claro que no pasaba los mejores días de su existencia. Había intentado ingresar al servicio diplomático, como su hermano Jesús, con la intención de obtener una comisión y pasar una temporada en Europa; pero esta le fue negada e incluso, casi al mismo tiempo, su hermano perdió la suya en París. México atravesaba una revolución y eso no significaba estabilidad para nadie. Los grupos políticos y sus respectivos intereses surgían y se desintegraban de un día para otro cambiando con la misma velocidad el panorama de lo que los historiadores denominan microhistoria. Llegó a pasar por su cabeza incluso la posibilidad, bastante bucólica, de irse al campo y vivir de una granja avícola.
¿Cuál sería un posible devenir si Ramón López Velarde hubiera tenido una vida más larga?
Ante semejante, tan incierto entorno, especular un segundo destino imaginario para un escritor como él se antoja abrir una caja de Pandora. A pesar del gran cariño y respeto que sentía mucha gente por él, es claro que no tenía lo que se llama espíritu de liderazgo, como, digamos, José Vasconcelos u Octavio Paz. Tampoco una personalidad enciclopédica y cosmopolita como Alfonso Reyes, Salvador Novo o José Luis Martínez. No era un hombre de tribunales ni de plazas públicas. Menos uno de armas y utopías. Aunque –especulemos– es casi seguro que habría simpatizado con el régimen de Lázaro Cárdenas, con los republicanos españoles y con el existencialismo francés; bien podría haber comulgado asimismo con el movimiento cristero, con el sinarquismo e incluso es factible que, de haber llegado a coexistir, se irritara con los tajantes reclamos libertarios de los estudiantes de 1968.
Su alma era compleja y por lo mismo impredecible. Ni abiertamente beligerante ni resignadamente cortesano, su lugar idóneo yacía dentro de sí mismo. Su verdadero trabajo era ser el amanuense de su propio espíritu. La deteriorada situación económica en la que vivían él y su familia lo llevaba a aceptar con diligencia los empleos que le ofrecía la burocracia metropolitana; pero su dignidad, alerta, le prohibía el fariseísmo.
Mejor cerremos la caja de Pandora y abramos el álbum de fotos.
Hacia 1916 o 1917, en una de las últimas fotografías que se conservan del poeta, aparece un grupo de amigos. La información al pie, como la imagen, es sucinta pero suficiente:
De izquierda a derecha, de pie: Ramón López Velarde, Enrique González Martínez, Rafael López, José D. Frías, Esteban Flores y persona sin identificar. Sentados en el mismo orden: Alberto Cañas, Jesús B. González, Genaro Estrada, Manuel Toussaint y Tizoc Tovar. Calendario de Ramón López Velarde, enero de 1971. (Tomado de: Un corazón adicto: la vida de Ramón López Velarde, de Guillermo Sheridan, FCE, México, 1989, p. 169.)
Allí dejaron su imagen quienes lo acompañaban esa tarde. Posiblemente se trataba de una tertulia literaria o bien de una reunión en un inmueble de la calle 5 de mayo, en la cual deliberaban el proyecto de una revista que dirigiría el doctor Enrique González Martínez –quien aparece al lado de Velarde. Allí están también algunos de sus amigos más cercanos, los poetas Rafael López, Jesús B. González y José D. Frías. También, entre otros, el escritor y diplomático Genaro Estrada –autor más tarde de la conocida doctrina Estrada– y el historiador del arte Manuel Toussaint. De pie, en el extremo derecho de la imagen, una figura contrasta de alguna manera con las otras. Aparece allí un hombre de edad indefinible, aunque sin duda el mayor del grupo, vestido con un traje oscuro de tres piezas, corbata y un sombrero negro, más bien a la usanza de mediados del siglo XIX. Al llegar a él en el recuento, el pie de foto indica escuetamente: persona sin identificar.
Por las mismas fechas en que fue tomada la imagen, Josefa de los Ríos, Fuensanta, fallecía en la ciudad de México. El amor que López Velarde profesaba por esta mujer, tal vez enfermizo pero devoto, fue el mayor dilema que acompañó su vida. La simetría de ambos destinos asusta. Sus nupcias se cumplieron finalmente, como profetiza en el poema “El sueño de los guantes negros”, en el Mictlan, en el valle de los descarnados. Así, cuando sus corazones fallan finalmente no hay ninguna tragedia sino una consecuencia. Lo que ambos habían amado y buscaban en el mundo parecía haberlos abandonado. Su partida consigna la afirmación misma de su fe: Separarse del mundo es a veces la única forma de seguir amándolo.
Volvamos ahora a esa figura incógnita de la fotografía. ¿Quién es ese anciano del sombrero negro y la sonrisa petrificada? ¿Por qué su presencia parece provenir de otro lugar y otro tiempo, como si se hubiera atravesado su imagen ese día entre aquel grupo de amigos?
No sé. Hace tiempo que me lo pregunto. Pero hay un poema de Eliseo Diego que quizá tiene la respuesta. Se titula “Versiones” y advierte:
La muerte es esa pequeña jarra, con flores pintadas a mano, que hay en todas las casas y que uno jamás se detiene a ver.
La muerte es ese pequeño animal que ha cruzado en el patio, y del que nos consuela la ilusión, sentida como un soplo, de que es sólo el gato de la casa, el gato de costumbre, el gato que ha cruzado y al que ya no volveremos a ver.
La muerte es ese amigo que aparece en las fotografías de la familia, discretamente a un lado, y al que nadie acertó nunca a reconocer.
La muerte, en fin, es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado, sin saberlo, con un poco de terror. ~