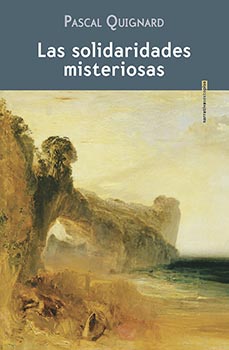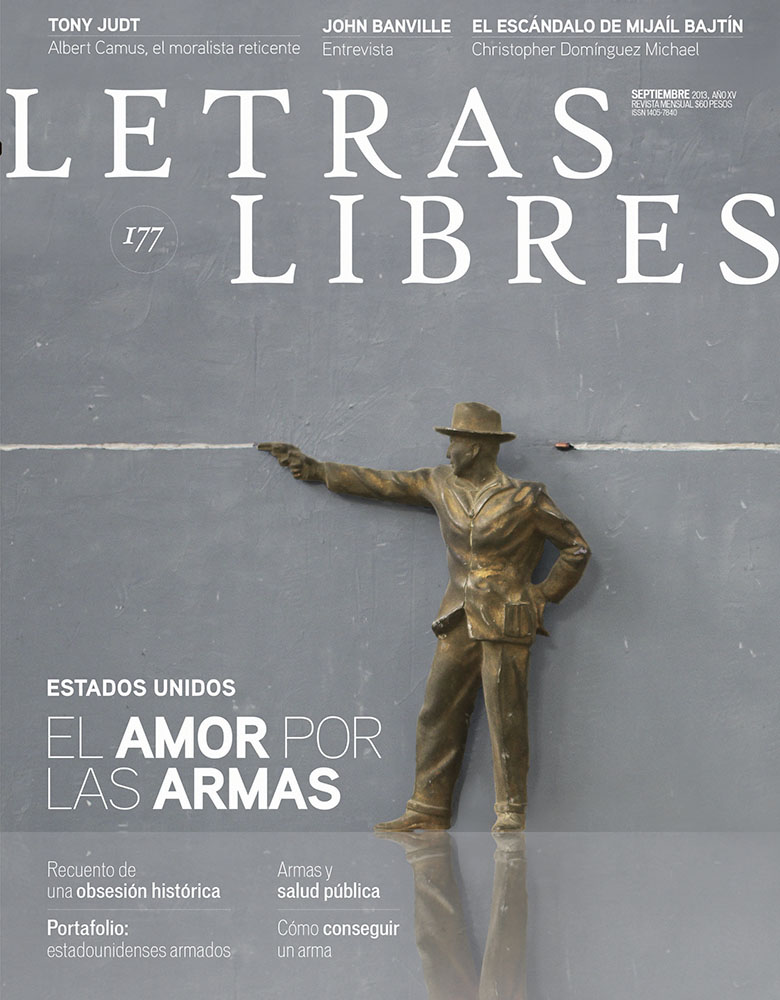Pascal Quignard
Las solidaridades misteriosas
Traducción de Ignacio Vidal-Folch, México, Sexto Piso, 2013, 192 pp.
Según refiere en Las sombras errantes (2002), el fabuloso libro hecho a base de astillas y fragmentos que inició la serie de siete volúmenes llamada Último reino y que le valió el Premio Goncourt, Pascal Quignard dejó el museo del Louvre un día de abril de 1994 sin saber que en unas horas su vida iba a dar un giro radical. Luego de apreciar la “blancura reluciente” del río Sena y el cielo “todo azul” curvado sobre París, caminó por la calle Beaune y llegó a su casa en la calle Sébastien-Bottin, en la que entró corriendo para renunciar a las tareas que ejercía hasta entonces: la secretaría general de la editorial Gallimard, cargo que desempeñaba desde 1976 –año en que vio la luz El lector–, y la dirección del Festival de Ópera Barroca de Versalles, fundado con el apoyo de François Mitterrand. No era la primera vez que Quignard (Verneuil-sur-Avre, 1948) ponía en marcha los motores de la renuncia: con tan solo dieciocho meses cayó en una suerte de autismo del que lo ayudó a salir su tío Jean Bruneau, liberado del campo de concentración de Dachau, y en el que volvió a precipitarse a los dieciséis años; a los veinte destruyó sus primeros cuadernos de notas y quemó toda la producción plástica a la que se había abocado con ahínco para rendirse a una doble pasión, el órgano y la música barroca, que abandonó por motivos desarrollados en El odio a la música (1996), libro luminoso y feroz por partes iguales. Con la deserción de 1994, sin embargo, Quignard perseguía una meta esencial: entregar todo su tiempo a la escritura y lograr la existencia autónoma que en Vida secreta (1998) aparece como una “forma de inteligencia, de hambre en los labios, de viaje en la mirada”. Gracias a ese apetito tenaz, a ese anhelo de errancia que lo mantiene oscilando de manera constante entre el presente y el pasado profundo –“Espero que me lean en 1640”, pide en uno de sus ocho Pequeños tratados (1990)–, el autor francés ha podido crear un vasto mundo escritural que sobresale en el actual panorama literario con más de cincuenta títulos repartidos en dos hemisferios: el narrativo, donde se agrupan novelas espléndidas como El salón de Wurtemberg (1986), Las escaleras de Chambord (1989), Todas las mañanas del mundo (1991), Terraza en Roma (2000) y Villa Amalia (2006), y el ensayístico, donde se ubican libros inclasificables y fantásticos que apuestan por la hibridación de géneros como Albucio (1990), Georges de la Tour (1991), El nombre en la punta de la lengua (1993), El sexo y el espanto (1994) y Butes (2008). A caballo entre ambos hemisferios, Quignard permanece fiel no solo a un interés imbatible por la historia –“El pasado es un cuerpo inmenso cuyo ojo es el presente”, se lee en Sur le jadis (En el antaño, 2002)– sino a un ars poetica que en Las sombras errantes se expone en hermosos términos metafóricos en los que se perfila de nueva cuenta la renuncia, esa vieja compañera de travesía:
La piedra es lodo endurecido. La gruta es lodo endurecido. No busco ni la piedra ni la dureza.
Caballo blanco no es caballo. Busco el lodo.
Que se entienda esto: mi ermita no es sólida. No se puede construir nada a partir de lo que yo escribo.
La mano que escribe es como una mano que enloquece en la tempestad. Hay que tirar la carga al mar cuando el barco se hunde.
Inserta en el hemisferio narrativo de la obra quignardiana, la novela Las solidaridades misteriosas traslada ese enloquecimiento de la mano a la mente de una lingüista, Claire Methuen, que hace suyas hasta las últimas consecuencias las frases del Libro de Rut elegidas como epígrafe: “Donde él vaya, yo iré. Donde él viva, me quedaré. Donde él muera, seré enterrada.” Emotivo vehículo del delirio amoroso, Claire viene a sumarse a la galería de seres obsesionados que Quignard ha ido diseñando con enorme habilidad y delicadeza y entre los que destacan tres ejemplos: Sainte Colombe, el maestro de viola que en Todas las mañanas del mundo admite: “Cuando tomo mi arco, lo que desgarro es un pedacito de mi corazón en carne viva. Lo que hago no es sino la disciplina de una vida en la que ningún día es feriado. Yo cumplo mi destino”; Meaume, el grabador de Terraza en Roma cuyas facciones son desfiguradas con ácido y que encuentra en los celos “un órgano de visión más fuerte que la vista”, y Georges de la Tour, el pintor que “de la noche hizo su reino” al empeñarse en reducir el orbe a cuadros donde las tinieblas entablan una lucha enigmática con la luz de las velas. Acorde con la confesión que hace en Retórica especulativa (1994), donde divide a los novelistas en dos grupos –los que miran a sus personajes desde arriba y los que se identifican con ellos a ras del suelo– para adherirse al segundo, Quignard se compenetra a fondo con Claire y concibe con gran nitidez a una mujer que al dejarse guiar por la pasión por su primer amor –Simon Quelen, hoy con una esposa celosa y un hijo enfermizo– se despeña poco a poco en el abismo de la alienación melancólica. El marco del desplome es el pueblo natal de Claire, un enclave de la costa de Bretaña que sirve al autor para demostrar una vez más tanto su envidiable capacidad plástica en las descripciones ambientales (“A todo lo largo de la planicie que llevaba al acantilado, al oeste, se extendía un campo de girasoles. Al atardecer era un paisaje maravilloso, una frontera de oro”) como su apego sensorial a la tierra y lo telúrico, a la esfera transitoria en que nos movemos: “Todas las cosas vivas son recuerdos. Todos somos recuerdos vivos de cosas que fueron bellas. La vida es el recuerdo más conmovedor del tiempo que ha producido este mundo.”
Novela planteada como una polifonía cuyas distintas voces –Paul y Juliette, hermano e hija de Claire; un primo y varias amigas suyas; el sacerdote con quien Paul finca una relación romántica– contribuyen a afinar el retrato de la protagonista, Las solidaridades misteriosas se adentra en la incógnita de la hermandad que posibilita identificar y compartir “las heridas más vivas” del otro, “esas que no se pueden prever porque se ignora que existen, esas frente a las cuales uno no tiene nada para defenderse, las más irreconocibles, las que surgen en la línea fronteriza del origen”. Sin olvidar el tema de la renuncia, condensado en el modo en que Claire deserta del ahora para instalarse en el ayer luego de la extraña muerte de Simon, Pascal Quignard vuelve a permitir que su mano enloquezca en la tempestad de la escritura para ofrecer otro libro que brilla como los objetos valiosos bañados por el sol después de la lluvia. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.