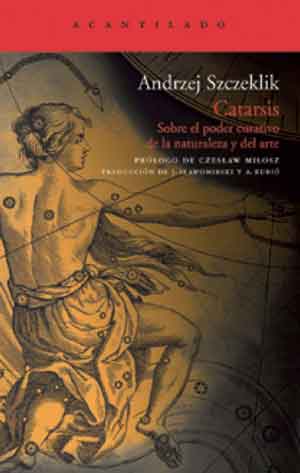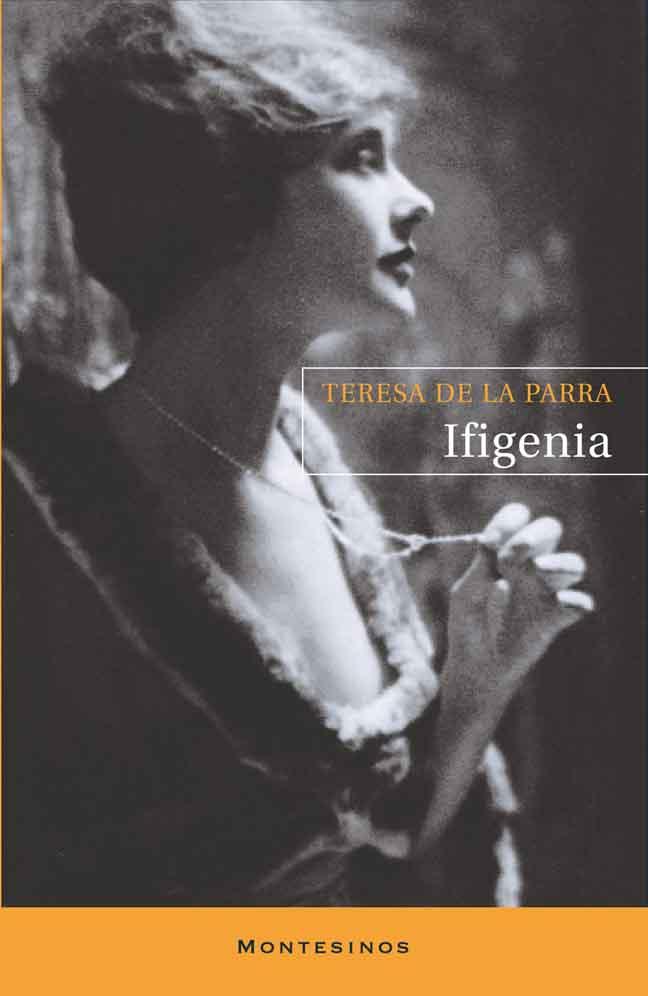La montaña del alma
Gao Xingjian, La montagne de l’âme, traducción del chino al francés por Noël y Lillane Dutrait, Editions de l’Aube, París, 2000, 670 pp.
La montaña del alma, la voluminosa y rica novela de Gao Xingjian (Jianxi, 1940), es una de esas obras totales que ya no se escriben con frecuencia en Occidente. Quienes ignoramos todo sobre las letras chinas podemos confiarnos a la intuición de la inocencia para seguir esta novela-río, actitud que comparte el propio Gao Xingjian. Adánica, casi candorosa, La montaña del alma parece escrita como si su autor fuese el primer peregrino en su patria.
Gao Xingjian se apoya en su propia tradición viajera, citando el Informe de los países budistas, de Fa-hsien o El libro clásico de los ríos, escritos cinco siglos después de Cristo. Al Premio Nobel de Literatura 2000 le sigue pareciendo pertinente buscar la iluminación interior y la descripción geográfica, no a través de la psicología o de la historia, sino de las estelas quebradas, las reliquias o el curso de los ríos. Residente en París desde 1988, Gao Xingjian empezó a escribir su obra a seis años de su destierro; no es creíble que haya planeado exportar una chinoiserie. Antes al contrario, La montaña del alma cataloga, con sapiencia ornamental, la toponimia y las costumbres, el arte de la guerra y la arqueología. Gao Xingjian transita entre las aguas turbulentas que unen y separan a las espiritualidades taoísta y budista, sin olvidar que su narrador es, felizmente, un escritor moderno y “modernista”, que viaja y escribe gracias a que la Revolución Cultural china (1966-1976) ha finalizado.
El viajero que protagoniza La montaña del alma, personaje autobiográfico en alguna medida, es un letrado igual a cualquier otro en Oriente o en Occidente. Es un escritor maduro, de cierto nombre en Pekín, que consigue una sinecura útil —recopilar cantos populares en el sur de China— para viajar con libertad en búsqueda de sí mismo. Es un hombre de poca fe, pero abierto a la sabiduría de los monjes budistas y de los maestros taoístas. También es un varón que dialogará, a lo largo de toda la novela, con Ella, mujer concreta que lo acompaña porque lo ha dejado irse sin ataduras, dibujando el imago de lo femenino. Nuestro personaje también es un bebedor y un fisgón, amigo del bajo mundo, a la manera de otros escritores vagabundos de la literatura china, como Chen Fou, narrador de sus propios Relatos de una vida sin rumbo, a fines del siglo XVIII.
Por ser un hombre sin demasiados atributos, el narrador de La montaña del alma se convierte en una agradable compañía. Es gente como uno, individuo que ratifica aquella sentencia del sinólogo mexicano Hugo Diego Blanco: “preguntarse por China es preguntarse por uno mismo”. El personaje, a fin de cuentas, no deja de ser un literato egoísta, como tienen que serlo aquellos que se buscan a sí mismos, y un intelectual sin deseos de inmolarse, pues su curiosidad termina en los límites, intransitables, del lenguaje. “No puedo”, dice Gao Xingjian, “dejar de jugar el papel del héroe trágico que ha fracasado en su resistencia al destino, pero guardo un gran respeto por aquellos que nunca han tenido miedo de la derrota, como Xingtian, el héroe de la leyenda que recoge su cabeza cortada para continuar batiéndose”.
Así, el letrado busca la montaña del alma, que los ancestros sitúan cerca de Lingshan. Su camino pasará, sin falta, por las tumbas de su madre, de su abuela, del tío que lo educó, a través de los países de los Han y de los Miao, del lago Dongting, mundos en ruinas donde las Cinco Dinastías y la Larga Marcha de Mao se vuelven un parpadeo milenario, pues una vez que el teatro del propio Gao Xingjian fue prohibido en 1982, el escritor desapareció en los bosques de la China preconfuciana. Acaso la mayor alegría que me dio La montaña del alma fue el seguimiento poco fructífero, entre la lupa y la selva de las aliteraciones, del peregrinaje a través de los mapas históricos y geográficos de China.
Encontré el corazón de la novela en la llegada del peregrino a la tierra del hombre salvaje de Shennong, mito arcaico convertido en obsesión de los científicos comunistas, cuya Academia de Ciencias organizó expediciones sin éxito en 1967, 1977 y 1980. El narrador, divertido, escucha a doctos y neófitos, exploradores y lugareños, hablar de esa criatura abominable que se niega a abandonar el bosque de la leyenda. Pero es en el hombre salvaje en quien este escritor acaba por reconocerse, asociando el fracaso de su experiencia erótica. Al confrontarse, accidentalmente, con una jovencita, el letrado retrocede. Ese cuerpo femenino lo avergüenza como espejo ustorio de su vejez ya próxima: “Si busco el placer de un instante, tendré miedo de haber asumido mis responsabilidades. No soy un lobo, pero quisiera serlo solamente para refugiarme en la naturaleza. Pero no alcanzo a desembarazarme de mi apariencia humana; soy una especie de monstruo con piel humana que no encuentra ninguna parte a donde ir”.
El hombre salvaje de Shennong, así, puede ser cualquier hombre que asume su responsabilidad ante el placer. En ese punto, la búsqueda de la montaña del alma remite, sin mayores pretensiones, a la simplicidad del taoísmo, que Gao Xingjian prefiere al oscuro espacio monástico de los bonzos, a quienes relaciona con el Estado y la Religión, instituciones que el escritor chino respeta con una mesura extraña en Occidente.
Es comprensible, tras haber leído La montaña del alma, el desconcierto del ahora célebre Gao Xingjian ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre su condición de exiliado. Aunque las atrocidades de la Revolución Cultural, como la condena de los escritores al trabajo manual en los campos de reeducación, permean el libro, Gao Xingjian está lejos de ser un autor político. Escéptico, con sabiduría geológica, corta transversalmente la historia de China, para encontrar invariablemente la huella de los Señores de la Guerra y de los mandarines, creadores de ruinas y custodios de reliquias.
Bella, consciente de su naturaleza excesiva, La montaña del alma es una novela cuya retórica se apoya en la alternancia de los pronombres personales —yo, tú, ella— pues el autor rechaza violentamente el “nosotros”, abuso del lenguaje que desvía al hombre de su camino. No hay salvación colectiva en Gao Xingjian y ni siquiera la universalidad del budismo le es simpática. Al narrador le tiene sin cuidado decepcionar al lector ansioso de esoterismo. Acercándose al Tíbet, el peregrino se detiene y, en una estampa taoísta, un viejo campesino, malhumorado junto al arroyo, le responde con una paradoja: la montaña del alma es un no-lugar, de localización imprecisa en el mapa. Esa cima se alcanza cada día. En el mejor de los casos, al recorrer Chi-na, el viajero cumple con la misión de buscarla.
Como en el poema de Cavafis, en La montaña del alma poco importa Ítaca, sino la voluntad de llegar a ella. El letrado regresa y al lector le es indiferente saber si la culminación de su viaje fue sueño o realidad: “Debo retornar entre los hombres, reencontrar el sol y el calor, la alegría, la multitud, el tumulto; cuales sean los tormentos que me hagan sufrir, son el soplo vital de la humanidad”.
Borges dijo que el Premio Nobel servía para publicitar a escritores poco conocidos. En este caso, al escoger al novelista, dramaturgo y pintor chino, la Academia Sueca nos ha hecho un favor, premiando al autor de un libro formidable por su belleza y su simplicidad. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.