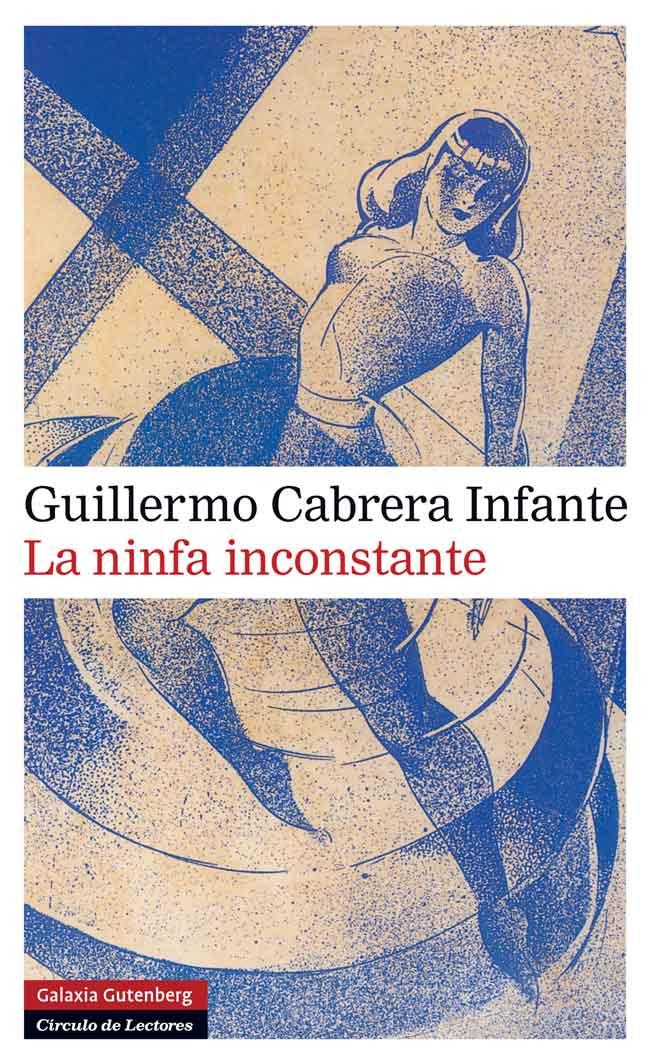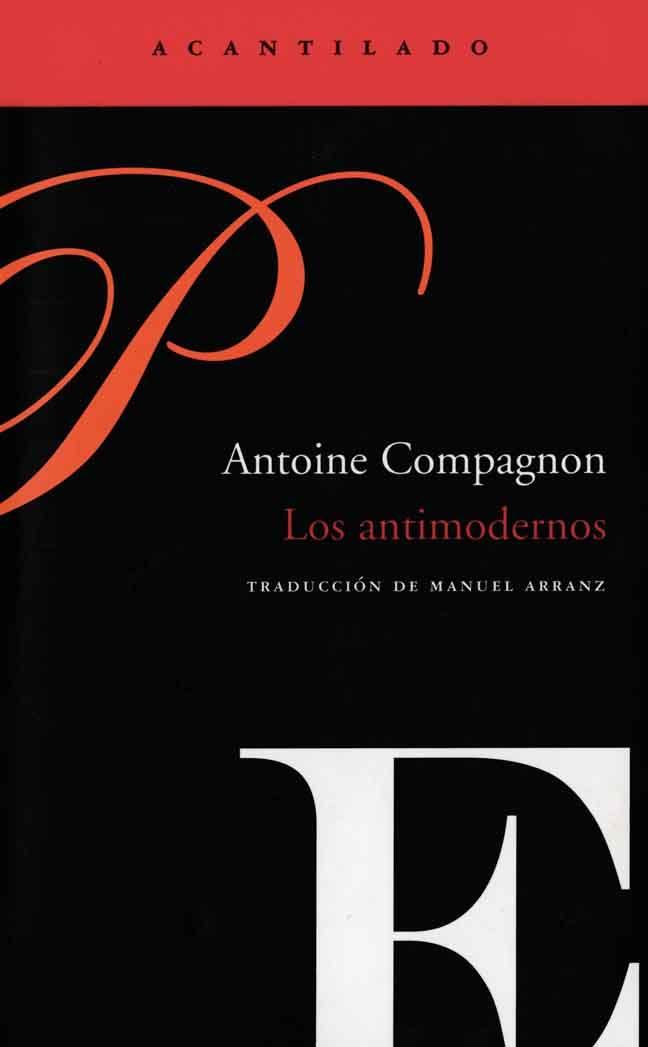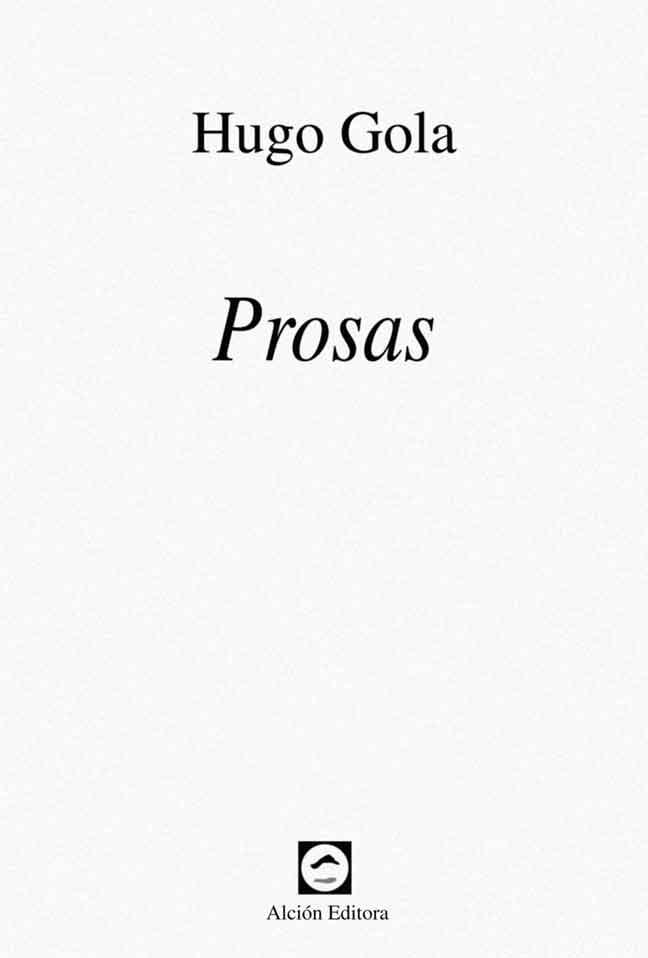Las páginas del manuscrito de esta novela corta fueron garabateadas por un autor que no podía sentarse ya, deprimido y consciente de que el final estaba próximo. Su viuda ha confesado que cada hoja llena era arrancada del cuaderno e iba a parar a un cubo del cual ella terminaría salvando todo el libro. Por fortuna, aquellas páginas habían sido escrupulosamente numeradas. El autor dejó escrito, incluso, un prólogo.
En este primer título de varios póstumos, Guillermo Cabrera Infante (Gibara, 1929 – Londres, 2005) vuelve a La Habana de los años cincuenta. “He vuelto a recorrer La Rampa anoche. No era un sueño, era algo más recurrente: el recuerdo. Recordé cuando vine a la calle O (Cero, O, Oh) con Branly. La Rampa era joven y yo también. Pero la esquina con O ya bullía.” Alude a libros suyos anteriores: la calle mencionada pudiera ser no tanto un rincón del Vedado como el volumen de prosas que publicara bajo ese número o letra en 1975. Regresa, no a La Habana de los cincuenta, sino, más exactamente, al ambiente de sus dos novelas publicadas.
Retoma la cacería de muchachas. “Era rubia. No: rubita. Ella estaba allí a la sombra, pero el pelo, el cutis y sus ojos brillaban como si le cayera un rayo de sol para ella sola. Estuvo allí y allí estaba. Ocurrió hace más de cuarenta años y todavía la recuerdo como si la estuviera viendo. Desde entonces, no he dejado de recordarla un solo día, envuelta en un halo dorado como si fuera una sombrilla de oro, detenida un instante en el espacio para detenerse siempre en el tiempo.”
Todo parecería auspicioso en estos retornos. La ciudad se encuentra en obras, retiran los tranvías de La Habana. Estela Morris, con cuyo nombre no dejará de jugar el narrador, es aún menor de edad, aunque pronto cumplirá los dieciséis. En el segundo encuentro le pide al narrador que mate a su madrastra, lo cual empujaría la relación a predios de serie negra. “O ella había leído las mismas novelitas policíacas que yo leí o habíamos visto juntos las mismas películas negras en que Barbara Stanwyck le pide a Van Heflin que mate a Kirk Douglas. O Jane Greer le pide a Robert Mitchum que mate a Kirk Douglas. O Jean Simmons mata a su madre, a su padre y a Robert Mitchum.” Regresar a La Habana de los cincuenta es regresar a cines y películas tremendas, a clubes nocturnos y bolerones.
Estela Morris, Estelita, logra huir de su casa familiar. El narrador huye de su matrimonio. Para tranquilidad de este (y de la trama), ella arriba a la mayoría de edad esa misma mañana en que deja atrás a su madrastra, viva. Y no cabría acusación de adulterio puesto que el narrador anuncia telefónicamente a su esposa que no volverá a casa. Libre de impedimentos cada uno, no cumplirán, sin embargo, más que una sola noche de sexo. ¿Por qué? El narrador concede que a Estelita no le interesa mucho el sexo, él no emprende nuevos avances, y los encuentros que aún les quedan se reducirán a diálogos donde uno suelta incansablemente juegos verbales para que la otra parte no entienda nada. Esta novela no versa sobre un asesinato, tampoco sobre una fuga de amantes.
La que de veras sigue en fuga, sin demasiadas muestras de dolor por parte de quien narra, es ella. A su retrato inicial, envuelta en un halo dorado, le seguirán sucesivos avatares de Estela Morris, que vive con un amigo del narrador, que vive con el hermano del narrador, que vive con una amante… Que ha muerto, tal como se nos adelanta en el prólogo, aunque ninguna noticia de este desenlace hallaremos luego. ¿Se propuso el autor esfuminar hacia el final del libro una figura tan primorosamente dibujada? ¿Procuró presentar a saltos las diferentes encarnaciones de la protagonista, y desentenderse del ritmo mantenido durante más de la mitad del volumen? Si esta historia fue compuesta para investigar la permanencia de una mujer en la memoria, el expediente se reduce a unos pocos encuentros, y echamos en falta algo de indagación sobre tan paradójica permanencia.
De contar con más tiempo, quizá su autor se habría desentendido de unas primeras páginas que entorpecen el arranque de la historia con perogrulladas acerca de la física cuántica y la memoria. (Podrá objetarse que Marcel Proust perogrullaba de modo no muy distinto al apropiarse de Bergson. La diferencia estriba en que Proust perseguía hasta el final cualquier metáfora utilizada. Cabrera Infante, en cambio, las trata con la misma liviandad que a la letra de un bolero o al reparto de un filme. Sus esfuerzos filosóficos no rebasan el artículo de revista divulgativa.)
Una juguetona descripción de Estelita lleva obertura lepidopterológica como lastre. La comparación entre mariposa y muchacha queda sólo apuntada, posiblemente el autor volvería sobre ella para atornillarla. Se ofrecen, hacia el final del libro, ciertas consideraciones acerca del temor cubano al mestizaje, la discriminación racial y la autorrepresión. Llegan a propósito de no está claro qué. ¿Se trata de un pentimento elevado a la dignidad del cuadro colgado?
La ninfa inconstante incluye algunas de las peores ocurrencias del stand-up comedian que fue Cabrera Infante. Valga un ejemplo: “De todas las comidas del día el desayuno es mi favorita. Favorito que es masculino. Los masculinos son los menos culinos. Culinario.” Disgustan, aquí y allá, momentos de escritura desmañada: “Estelita da muestras de impaciencia, que están las muestras en demostración en su cara. Se llaman muecas.” Hay páginas, por el contrario, capaces de remitir a la felicidad extendida de sus novelas anteriores. Cito de una:
Pero un día –una noche o una tarde más bien: ni siquiera un día– fue fulgurante como una breve diosa a la luz de la luna y un don del sol, cuando fue fulminante como el rayo que no cesa. Pero aún más fulgor: bello fulgor sin sonido. Esa tarde ya frente al cine Astral o Atlantic (qué más da: se trata de las estrellas y un vasto océano), ese atardecer de un fauno fatuo, contemplando la belleza joven, tal vez demasiado joven, supe que era un regalo, un regaliz inolvidable. Para probarlo escribo ahora esta página. Nunca es tarde. Aunque fuera medio siglo, un siglo después, no ha pasado un día de mi vida que no la vuelvo a ver, de pie, a la sombra del Woolworth que como habanera ella llamaba tencén, con su voz que ella decía que era un galillo tropical, calzando tacones altos que apenas disimulaban sus piernas cortas, gordas pero gráciles. ¡Ah, Estelita! Ella y el recuerdo son otra estela. Más que semental soy sentimental.
Esta novela corta fue salvada de un cubo. No muy bien terminada, quizá no terminada del todo, su incompletez obliga a exigirle razones para que Estela Morris sea recordada, para que tan escueta historia regrese cada día a la memoria de quien nos la cuenta.
Se han anunciado nuevos títulos de su autor (Cuerpos divinos, Mapa dibujado por un espía) y el primer tomo de unas obras completas que reunirá sus escritos sobre cine. Quien haya encontrado alguna vez felicidad en la literatura de Guillermo Cabrera Infante, esperará estas novedades. La ninfa inconstante merece una espera más improbable aún, por tratarse menos de un libro póstumo que de un libro prematuro. ~
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).