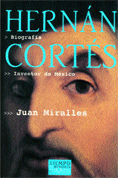Contra la novela histórica
Andrés Hoyos, La tumba del Faraón, Seix Barral, Biblioteca Breve, Bogotá, 2000, 309 pp.
En nuestros días, dado el crecimiento de la clase universitaria, escribir novelas históricas es una fórmula al alcance de casi cualquier letrado. Se requiere una formación más metodológica que académica, que consiste en saber manufacturar fichas y en manejar cronologías; alguna idea políticamente correcta sustentada en la desprestigiada idea positivista de la historia como maestra de la vida, y algún rudimento de thriller, que ya todos traemos en el genoma cultural. Es frecuente, así, que el practicante de la novela histórica sea quien carece de temple para escribir historiografía o alguien con poco que decir sobre la vida pero muchas opiniones sobre la humanidad.
Desde que la inventó sir Walter Scott, la novela histórica ha estado sometida a servidumbres semejantes. Como el espejito donde se mira la madrastra de Blanca Nieves, las novelas históricas parecen condenadas a envejecer más rápido que la historia a la que se remiten, transcurran éstas en el pasado inmediato o en el ayer absoluto, pues suelen ser una imagen desesperada de lo que no somos pero queremos ser. Y aquellos libros del género que no aspiran a las facilidades de la ejemplaridad, como Salammbó, de Flaubert, José y sus hermanos, de Mann o Bomarzo, de Manuel Mujica Laínez, suelen ser más citados que leídos, pues no responden a la etimología de la novela como novedad y pasan a ser curiosidades canónicas.
El escritor colombiano Andrés Hoyos (Bogotá, 1953) acaba de publicar La tumba del Faraón, novela cuyo eje está en los tiempos del efímero primer virreinato de la Nueva Granada (1715-1723) y dedicada a la vida del fraile pintor Íñigo de Vistahermosa y Santos, nacido en 1679. No será sino hasta 1950, relata Hoyos, cuando un sismo, al resquebrajar los muros del monasterio benedictino de Usme, revela la existencia de siete de sus lienzos. Junto a las pinturas de fray Íñigo se encuentra una copiosa documentación, que Hoyos llama La hojarasca, a través de la cual fray Lucas Tadeo será comisionado para reconstruir vida y milagros del olvidado artista barroco.
Pese al resumen que acabo de presentar, poco o nada tiene que ver La tumba del Faraón con los abundantísimos sucedáneos de El nombre de la rosa. Más a la manera de las novelas de Lawrence Norfolk, donde las talladas piezas históricas son los castillos de una obra mayor que desdeña las comodidades del thriller o las lecciones didácticas sobre los malos tiempos, Hoyos viaja a la Nueva Granada para meditar sobre la experiencia truncada de un artista. Y para hacerlo utiliza una prosa muy feliz, encabalgada entre ciertas coqueterías coloniales y una transparencia verbal infrecuente entre los novelistas latinoamericanos.
La tumba del Faraón es una novela sobre la pintura —la continuación de la pintura por otros medios, ha dicho la crítica colombiana— y un Bildungsroman criollo, inspirado en el cariño de Hoyos por la vida menor de su fraile, una suerte de Pirosmani neogranadino que, como aquel pintor ruso, trazó estampas y devociones al parecer condenadas al olvido o al anonimato. El periplo de Íñigo no transcurre en el vacío. La suya es vida conventual y villana. El lector hallará otros dramas entretejidos a lo largo de La tumba del Faraón, como el del aventurero Abel Oliveros de la Rosa. Pero me temo que Andrés Hoyos cedió a esas novelerías por respeto a la convención y su novela decae cada vez que se aleja de su cometido supremo. Tras notar que para Hoyos América no es utopía en acto, sino El Dorado donde vino a dar lo peor de los dos mundos, dejo a la curiosidad de otros lectores el seguimiento de los personajes secundarios de La tumba del Faraón, pues a mi sólo me interesa fray Íñigo como espejo de la vocación artística, sus contrariedades y su ruina.
A veces hay que recordar que la noción romántica del artista…
A veces hay que recordar que la noción romántica del artista como aspirante a genio de tiempo completo sólo se popularizó con Beethoven, y que antes que él seres como fray Íñigo vivían y padecían como artesanos. Andrés Hoyos retrata el deambular vicario de un empleado eclesiástico, cuyas obras no fueron amores, sino hijas de la confusión entre la epifanía del fraile y la ansiedad del pintor. Fray Tadeo, biógrafo a quien el novelista encomienda la pesquisa, es un hermano de religión algo descreído, pendiente de matizar la escabrosa relación de Íñigo con el lienzo luminoso de la virgen de Chemeque, donde de haber ocurrido milagro, éste hubiera tomado al fraile lejano de su habitual inspiración. Esta sutil confrontación, tan barroca, entre la teología de la belleza y los mandatos de la divina providencia es una de las virtudes de La tumba del Faraón, donde Hoyos sabe localizar la herida de su personaje y nos lleva, parabólicamente, a tocarla.
Con el audible eco americano de la Guerra de Sucesión española de principios del siglo XVIII como ruido ambiental, Hoyos escribe un capítulo neogranadino de Vasari, cuya esencia está en entender la novela como el arte de averiguar vidas ajenas. Antes de emprender la narración de fray Íñigo de Vistahermosa y Santos, el novelista se permite un apólogo:
Asimismo, séannos admitidas unas breves palabras sobre la bitácora a la que nos habremos de ceñir más adelante: porque si no es fácil vivir, menos lo es reconstruir una vida que fue desorden, que fue naturaleza caótica, que fue brizna barrida de aquí para allá por fuerzas que se desconocían a sí mismas, ni es fácil desprenderse de la severidad o más exactamente del vicio de la pulcritud, que algunos hemos observado a lo largo de la vida. Se nos concederá, esperamos, que a un cartujo curtido por el silencio de muchos años no se le escapa ni por un momento que un vicio expresivo se infiltra a veces en esta subjetiva resurrección de Iñigo y de los demás habitantes de su entorno; trátase de aquel modo de decir que los sujetos al rigor monástico y al silencio ritual denominamos "algarabía". Por tal defecto, y si cada tanto no nos queda otra salida que recurrir a él, pedimos cordiales disculpas. Caminos son, lo sabemos, trillados de vieja data mediante el hallazgo de aquello que nunca se perdió. Pero así el que lo presente escribe entienda que la condición imaginaria de algún pasaje puede reñir con la presentación escueta de la verdad, la disposición falaz del método sirve no obstante para perforar secretos que de otra manera permanecerían inaccesibles. Cuando recurrimos a ella, la "algarabía" nos hace sentir que fue inventada a título de trucos de cerrajeros y asaltantes refinados, que destraban cajas fuertes y extraen de ellas riquezas que el prójimo atesora, tantas veces sin fin alguno, para dilapidarlas el día de la muerte. Es éste el peor método de intromisión en el ignorado universo de los seres extraños, sí, es el peor, pero no existe ningún otro, o al menos tal piensa y se teme este modesto fraile.
Quizá las novelas históricas capaces de huir de la servidumbre sean aquellas que, como La tumba del Faraón, de Andrés Hoyos, van tras el hallazgo de aquello que nunca se perdió. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.