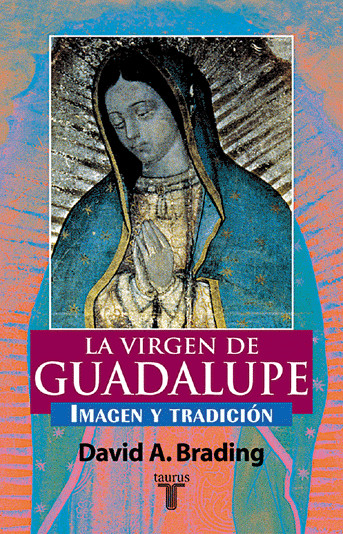La batalla por GuadalupeDavid A. Brading, La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición, traducción de Aura Levy y Aurelio Major, Taurus, México, 2002.Hace un par de años asistí a una cena que un grupo de intelectuales mexicanos le ofreció a un escritor católico francés. El agasajado insistió en preguntarle a cada uno de sus anfitriones su opinión sobre la historicidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y de la figura de Juan Diego. Para mi sorpresa, los historiadores a quienes se dirigió, todos ellos connotados, se incomodaron con esa charla de sobremesa y se negaron, en el límite de la cortesía, a responder a la encuesta. Poco después, leí Destierro de sombras (1986), de Edmundo O'Gorman, donde el autor, un campeón del antiaparicionismo, advierte que retardó la publicación de su libro para no herir la devoción guadalupana de su abuela materna. Comprobé que, más allá de las creencias religiosas y de las opiniones históricas, la Virgen de Guadalupe expresa, para muchos mexicanos, una ambivalencia: reina del mundo y devoción del hogar, es la prestigiosa identidad universal de la nación, lo mismo que una zona de la intimidad que se prefiere no discutir con extraños. Y dado que ningún católico romano está obligado a ejercer la devoción particular de Nuestra Señora de Guadalupe, de San Patricio o de Santa Juana de Arco, el católico será con seguridad un controversista más peligroso que un incrédulo.
El profesor David A. Brading, actualmente en la Universidad de Cambridge, está lejos de ser un extraño en México. A sus numerosos e imprescindibles libros sobre historia mexicana, agregó Orbe indiano en 1992 , obra enciclopédica sobre el Nuevo Mundo que ocupa un lugar de honor en la biblioteca de neófitos y eruditos. Acaso sólo Brading podía acometer un estudio de las dimensiones de La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición, un tratado histórico que insiste en los aspectos teológicos del rompecabezas guadalupano. La moderna sociología de las religiones acentúa el examen de la devoción, de tal forma que ya nadie discute el carácter fundacional de la Guadalupana que, tradición o epifanía, es la imagen particular de la Virgen María que más honores ha recibido en la historia moderna de la Iglesia Católica.
En La Virgen de Guadalupe, Brading analiza los distintos componentes de la tradición, los cuales, al aparecer confundidos, provocan que, al encono irremediable de las batallas entre aparicionistas y antiaparicionistas, se sumen los desatinos. El historiador británico distingue entre la historia del culto y la narración de las apariciones, entre la discusión sobre la imagen de Guadalupe, acaso grabada en la capa de Juan Diego, y la exégesis de los textos generadores de la tradición, detallando el significado del supuesto carácter sobrenatural de la pintura.
Antes de entrar en una materia bien conocida para numerosos lectores, Brading insiste en que toda discusión sobre la Guadalupana debe remitirnos a la teología de las imágenes, tal cual se presentó antes y después de la crisis iconoclasta de los siglos VIII al X. Al condenar el iconoclasma, el Concilio de Nicea (814-843) tejió una perdurable cuerda floja entre la devoción por las imágenes religiosas y la advertencia sobre su naturaleza de meras representaciones. Simplificando hasta el didacticismo las ideas neoplatónicas de los Padres Griegos, el papa Gregorio Magno adujo que la pintura sagrada equivalía a los caracteres con la que estaba escrita la Biblia: la imagen traducía aquello que el creyente no podía o no debía leer.
Esa solución trajo muchos problemas, y desde la Edad Media la Iglesia hubo de legitimar incontables imágenes en toda la cristiandad. Junto a esa incipiente reglamentación, se tenía por cierto, por ejemplo, que San Lucas había sido pintor y la primera imagen de María, obra suya. De la imagen a la reliquia había un paso fácil de franquear. El furor iconoclasta volvió con la Reforma: el protestantismo será una religión de la palabra, y el catolicismo una religión de la imagen.
A menudo se olvida que las tradicionales apariciones de 1531 se habrían producido durante las guerras religiosas en Europa, aunque la "aparición cultural" de la Virgen ante la elite novohispana no ocurrió hasta 1648, cuando el bachiller Miguel Sánchez publicó un tratado barroco que aseguraba el origen milagroso de la imagen venerada en el Tepeyac. El ingenio teológico de Sánchez compuso una argumentación hasta la fecha axial para los aparicionistas: 1) Siguiendo las enseñanzas de San Agustín, la Mujer del Apocalipsis representa a la Virgen María y ésta a la Iglesia, 2) La Virgen se apareció para los novohispanos ante el indio Juan Diego, y 3) En la capa del indígena (la tilma, el ayate) se grabó milagrosamente la imagen mariana venerada hasta la fecha.
El entusiasmo criollo por la maternidad de Nuestra Señora sobre la Nueva España se topó de inmediato ante un enigma nunca explicado de manera convincente: ¿cómo fue posible, desde el primer día, el silencio de la Iglesia novohispana ante semejante milagro? ¿Por qué callaron varones tan piadosos como Fray Juan de Zumárraga y el resto de los evangelizadores? Empezó entonces una búsqueda, que no ha cesado, de pruebas, justificaciones e hipótesis. Luis Lasso de la Vega —llamado el quinto evangelista, según El guadalupanismo mexicano (1953), la obra clásica de Francisco de la Maza— realizó una exitosa pesquisa que, a la larga, sólo avivó la controversia, al presentar en 1649 una serie de textos con un relato de origen indígena de la aparición. El eje de la documentación, el hoy conocido como Nican mopohua ("Aquí se narra"), presentado en náhuatl por Lasso de la Vega, ¿fue invención suya u obra de un nahuatlato anterior? Los investigadores actuales se inclinan por la segunda opción y suelen atribuir la obra al sabio indígena Antonio Valeriano, colaborador de Sahagún, quien habría escrito el Nican mopohua a mediados del siglo XVI, sólo veinte años después de las supuestas apariciones. En mi opinión, si Valeriano, alumno del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, escribió ese texto, merecería un lugar de primera fila como uno de los fundadores de la llamada identidad mexicana.
Brading, en una hipótesis que ya había planteado en el capítulo guadalupano de su Orbe indiano, nos recuerda la decepción, ya legible en la Monarquía indiana de Torquemada (1615), que sufrieron los herederos de los primeros evangelizadores franciscanos, autores de la llamada conquista espiritual de México, ante una Iglesia novohispana que los privó de milagros, beatificaciones, canonizaciones y martirios. Contra esa frustrada ansiedad de protagonismo, encarnada en los franciscanos, una nueva generación de clérigos criollos habría decidido dotar a la nueva patria de un culto nacional. Al reconstruir minuciosamente lo ocurrido en 1555 y 1556, cuando la imagen fue instalada en la ermita del Tepeyac, encontramos un conflicto entre los curtidos franciscanos, erasmistas que desconfiaban de las imágenes, y el arzobispo dominico Fray Alonso de Montúfar, ansioso de proveer a su grey de un ambiente pletórico en iconos a la manera medieval. Con la Información de 1566, Fray Francisco de Bustamante, franciscano, tachó las apariciones de supersticiosas y diabólicas, previniendo a Montúfar contra el camino de idolatría que, en su opinión, abrían las devociones guadalupanas. Conocido hasta el siglo XIX, ese documento es el caballito de batalla de los antiaparicionistas.
Una controversia religiosa que se hunde en los orígenes helenísticos del cristianismo, como sugiere Brading, adquirió entonces, gracias al naciente patriotismo criollo, una potencia inusitada. Si los peninsulares se jactaban de que la Virgen del Pilar había sido llevada a España por el apóstol Santiago, los evangelistas criollos de Guadalupe necesitaban de una advocación competitiva.
Simplificando a Brading, de La Virgen de Guadalupe se deduce que estamos ante una disputa entre católicos devotos: unos, los aparicionistas, se inclinan por el criterio de una tradición transmitida de manera oral de padres a hijos y válida por la costumbre, mientras que los antiaparicionistas, ansiosos de conciliar la fe y la razón, se apoyan en la tipología de los milagros. Los primeros son herederos de la teología neoplatónica, los segundos del aristotelismo de Tomás de Aquino; esa división atraviesa horizontalmente la Iglesia Católica sin respetar órdenes religiosas ni estamentos eclesiásticos.
La necesidad de probar históricamente un milagro es una exigencia de la propia Iglesia, que desde el Concilio de Trento, en el siglo XVI, enfrentó la Reforma limpiando el catolicismo de devociones falsas y de francas idolatrías. Los clérigos tridentinos, cuyas instrucciones no llegaron tan claramente a la multitudinaria feligresía, rechazaron las ideas griegas sobre la sacralidad de las imágenes en tanto que arquetipos. Se prefirió el camino, teológicamente menos comprometido, de la veneración de las reliquias. En ese sentido, el celo de los aparicionistas por encontrar pruebas para su causa ha resultado contraproducente en la mayoría de los casos; algunos —el caso más reciente es el del ex abad Schulemburg de la Basílica de Guadalupe—, al hurgar en el archivo, se tornaron escépticos respecto de las apariciones, mientras que otros, como los inventores del noble texcocano Juan Diego, no resisten ningún examen historiográfico.
Brading, como todo estudioso de esta tradición, insiste en que las discusiones entre clérigos e historiadores en nada afectan la extendida devoción guadalupana, que comparten muchos católicos descreídos o agnósticos ante las apariciones. Empero, esas disputas han moldeado el sentido de la devoción, al grado de que el aplastante triunfo del guadalupanismo durante el siglo XVIII interesó a toda la Ilustración novohispana, que en 1754 festejó al papa Benedicto XIV cuando proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de la Nueva España. El guadalupanismo de los ilustrados —que compartieron Clavigero, Eguiara y Eguren, Boturini— nos recuerda que las Luces, ya fuesen deslumbrantes o tímidas, sólo en ciertos enciclopedistas franceses fueron abiertamente antirreligiosas. En la Nueva España, como en la Alemania pietista, muchos ilustrados pusieron su ciencia al servicio de la fe.
Pero el antiaparicionismo permaneció soterrado y expectante. Algunos arzobispos dieciochescos, como Francisco Antonio de Lorenzana y Alfonso Núñez de Haro, desconfiaban en privado del culto guadalupano, y cuando los jesuitas, tan afectos a la Virgen de Guadalupe, fueron expulsados en 1767, los críticos de la tradición reaparecieron. En la última década del siglo XVIII, Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo real de Indias, escribió una refutación muy completa de las apariciones, que incluía alusiones a la ebriedad alucinada de los indios mexicanos. En la ciudad de México, entre 1790 y 1794, José Ignacio Bartolache y Fray Servando Teresa de Mier rompieron el silencio. El primero, un científico, tras el examen de la pintura por un grupo de expertos, abrió el frente pictográfico: el áyatl donde está grabada la imagen no es una capa de indio (refutación del relato de Valeriano) y, aplicando las reglas neoclásicas de composición plástica a la teología de las imágenes, dictaminó que los defectos artísticos de la pintura hacían imposible que fuese obra divina. El doctor Mier recuperó un argumento barroco, insistiendo en que la Virgen se había aparecido al apóstol Santo Tomás para hacer posible la predicación urbi et orbi, encomendada a ese discípulo del Redentor, de tal forma que los indígenas mexicanos resultaban ser cristianos desde los primeros siglos. Fray Servando fue perseguido y castigado por la miga política de su sermón, pues éste privaba de legitimidad nada menos que a la conquista española justo en los días en que rodaba la cabeza de Luis XVI.
Brading, en La Virgen de Guadalupe, nos recuerda que la principal herencia que el criollismo ilustrado legó al México independiente fue el guadalupanismo, que el emperador Agustín de Iturbide quiso abrazar en calidad de devoción oficial del nuevo Estado. No habiendo don Miguel Hidalgo dado una explicación satisfactoria de por qué tomó el pendón de Guadalupe en 1810, lo que de suyo constituyó una muestra de furor mariano o un acto de oportunismo político (eso pensaba Bolívar), yo agregaría que el guadalupanismo no casa con la austera y jansenizante devoción del cura Hidalgo. Iturbide, en cambio, al apropiarse del arsenal politicoteológico de la insurgencia —que combatía contra la hispánica Virgen de los Remedios—, ensambló a la Guadalupana con la nación mexicana, como lo reconoció el liberal y clerófobo Ignacio Manuel Altamirano en 1884.
Tras citar con generosidad a sus antecesores guadalupanistas —Joaquín García Icazbalceta, Francisco de la Maza, Edmundo O'Gorman, Jacques Lafaye, Miguel León-Portilla y Richard Nebel—, y una vez integrada a La Virgen de Guadalupe una cantidad considerable de información novedosa proveniente de sermonarios poco conocidos, Brading pasa a examinar el siglo XIX, donde la batalla por Guadalupe se volvió crudelísima. Al amparo del integrista Concilio Vaticano i en 1869, que decretó la infalibilidad del papa y lanzó un Syllabus contra la modernidad, los fundamentalistas guadalupanos aparecieron en escena.
Hipólito Vera, obispo decimonónico de Cuernavaca, acusó a Zumárraga y a sus hermanos franciscanos de herejes por no haberse prosternado documentalmente ante la imagen. La víctima de sus furias fue un católico de estricta observancia, el erudito don Joaquín García Icazbalceta, quien, en un acto de obediencia solicitado por el arzobispo Pelagio Antonio de Lavastida y Dávalos, escribió en 1883 un documento privado donde daba por fabulosa la tradición. La carta fue difundida y García Icazbalceta quedó desahuciado por su propia Iglesia. En Roma, un jesuita nativo, Esteban Ancoli, retó en 1892 a los antiaparicionistas a proclamar que, si las apariciones no habían ocurrido, la imagen de Guadalupe era falsa y su culto había de tenerse por supersticioso. A Ancoli lo mandaron callar: semejante desafío, aplicado a todas las devociones católicas, arruinaría el difícil equilibrio que Roma mantenía ante las imágenes. Algunos críticos, como Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916), intentaron soluciones salomónicas, como decir que el probable autor de la pintura, el indio Marcos de Aquino, habría trabajado por inspiración divina.
Con la sonada oposición —que le costó la silla— de Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, en 1895 la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe fue coronada en el Tepeyac con la asistencia de prelados de México, el resto de Norteamérica y el Caribe. Esta celebración, producto de la privanza del arzobispo Lavastida con Pío ix y de la creciente tolerancia porfinisecular, vino acompañada del escándalo más penoso en la historia de la imagen. Entre 1888 y 1895, la pintura fue ocultada en una capilla con la intención de modificarla, haciendo desaparecer la corona dorada que la adornaba desde que fue colocada en la ermita. A numerosos guadalupanos les pareció blasfema esa manipulación, destinada a hacer más vistosa la fiesta. Tras pretender que la desaparición de la corona era otro milagro, los acusados admitieron que sólo habían restaurado la imagen.
Pocas semanas antes de que estallara la Revolución de 1910, el papa Pío X proclamó a la Guadalupana patrona de América. Acontecimientos posteriores, como la Guerra Cristera de 1926-1929, sólo fortalecieron la devoción en la adversidad, y las campañas antiguadalupanas, como la emprendida rabiosamente por el escritor jacobino Martín Luis Guzmán entre 1945 y 1957, hoy parecen tan obsolescentes como los sermones barrocos.
La Virgen de Guadalupe culmina con la muy tardía aparición, entre 1939 y 1977, de Juan Diego como candidato a los altares y objeto de una nueva controversia, basada en dos ausencias conspicuas: la del personaje histórico y la de un culto religioso comprobado de su persona. La beatificación de este mediador indígena, sugiere Brading, se debe más al celo guadalupano de Juan Pablo II que a los rigores historicistas de la propia Iglesia, que no ha podido presentar pruebas solventes que resuelvan ambos problemas. Invirtiendo el procedimiento del ilustrado Bartolache, los aparicionistas han recurrido a la tecnociencia, esta vez para localizar, mediante rayos infrarrojos, a Juan Diego en los ojos de la imagen. Y en el campo de la verdadera historiografía, una vez agotada la polémica iconológica, los estudiosos tienden a ratificar el origen indígena del Nican mopohua, corroborando las hipótesis de Fray Servando Teresa de Mier y de Edmundo O'Gorman: fueron los españoles quienes llamaron "Guadalupe" a la imagen colocada en la ermita del Tepeyac. Contra esa apropiación, Antonio Valeriano compuso un auto sacramental donde Juan Diego recobró, para siempre, la indianidad de la Guadalupana.
Católico, David A. Brading mantiene a lo largo de La Virgen de Guadalupe la imparcialidad propia del gran historiador, y como tal es sensible a la pertinencia historiográfica del antiaparicionismo. Al final de esta formidable puesta al día de la tradición guadalupana, Brading propone una inquietante conclusión. El Concilio Vaticano II (1962-1965) no agregó gran cosa a la teología de las imágenes, preocupado ante las siempre riesgosas aventuras de la Iglesia con el criticismo y el modernismo. Como consecuencia de esa cautela, Juan Pablo II habría vuelto a la iconología de los Padres Griegos, que de manera explícita sostienen los ortodoxos rusos y griegos: las imágenes son lo auténtico en la semejanza, son el arquetipo en la imagen, son la expresión del silencio de Dios.
En 1990, en el Tepeyac, el Papa habría interpretado la historia guadalupana en un sentido tipológico: si María equivale a la Iglesia, la Virgen de Guadalupe es la Iglesia americana, y Juan Diego responde al tipo de Moisés, un indígena cuya inexistencia histórica pasa a segundo plano, en su calidad de representante simbólico de una espiritualidad colectiva. De ser así, la Iglesia Católica estaría sugiriendo que la imagen de la Guadalupana es una obra de los hombres inspirada por el Espíritu Santo, como lo sostuvo el bachiller Miguel Sánchez en 1648. ¿Roma locuta, causa finita? –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.