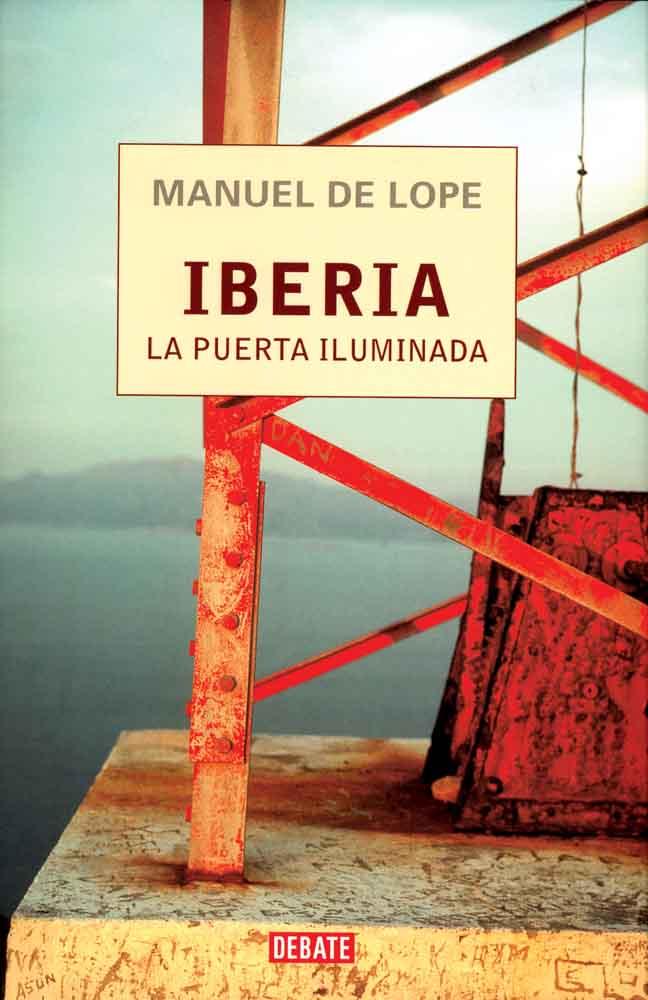Michel Onfray lleva ya muchos años entregado al proyecto de hacer pedazos la tradición dominante en filosofía. Polémico y disidente, incómodo e incansable, sus críticas a la “reina de las disciplinas” son radicales en el doble sentido de que no hacen concesiones de ninguna especie y de que van a las raíces. Sus principales frentes de batalla son tres: reescribir la historia de la filosofía sin dar preeminencia al canon idealista; cuestionar la práctica de la filosofía entendida como una burocracia del saber; reivindicar una ética de corte hedonista que se contraponga a la corriente más bien sacrificial y ascética que, conscientemente o no, domina nuestras sociedades desde la muerte de Cristo. Esos tres frentes están relacionados entre sí en un proyecto que es al mismo tiempo una forma de resistencia y una utopía nómada: la creación de una Universidad popular, en la que se retomen y adapten a nuestra época los principios por los que se regía el Jardín de Epicuro. Una utopía concreta, por más pequeña que pueda parecer, y, lo que es más importante, en funciones.
El primer frente de batalla es quizás al que el filósofo francés ha dedicado más tiempo y energía. Se apoya en la convicción de que la historia de la filosofía, tal como se enseña en las escuelas y se propaga en los libros, es una historia sesgada, adulterada, repetitiva, llena de inercias y omisiones, que legitima y perpetúa no sólo una forma de concebir la filosofía académica sino también una ideología. La convicción no es nueva ni pretende serlo, pero Onfray (Argentan, 1952) se ha empeñado en sostenerla con rigor investigativo y audacia.
Cualquiera que haya pisado un aula de filosofía habrá advertido que casi siempre se estudia a los mismos autores, desde las mismas perspectivas y con los mismos textos de referencia, tal como si existiera una versión oficial e institucionalizada (lo que vale para Francia vale también para muchos otros países). Los anales de la disciplina responden, quién sabe si por decreto, comodidad o pereza, al punto de vista idealista: comenzando por Platón y llegando por lo menos a Hegel, los autores que constituyen la columna vertebral de los planes de estudio –Descartes, Kant, etcétera– se cuentan todos entre las filas del idealismo. Como si se hubiera convertido en programa aquella ocurrencia de Whitehead de que la tradición filosófica no es más que una serie de notas a pie de página de Platón, las corrientes alternativas y los autores que no encajan en ese hilo consagrado se dejan al margen, se postergan para un después que simplemente no llega. ¿Por qué esa historia se sigue escribiendo de la misma manera, mecánicamente, y casi sin conciencia crítica? ¿No es una falta imperdonable y en cualquier caso muy sintomática de una disciplina que en principio debería ser la más reflexiva? ¿Por qué a los atomistas, los materialistas, los cínicos, los cirenaicos y otros contemporáneos de Sócrates se les da el trato de simples comparsas? ¿Por qué a Montaigne se le “degrada” como un desordenado literato y nunca se leen a fondo sus Ensayos? ¿Por qué a los pragmatistas y a los utilitaristas –Bentham, Stuart Mill et al.– se les despacha en un renglón cansino y fastidiado? ¿Y los sofistas y los epicúreos acaso nunca existieron? ¿Y los gnósticos y los goliardos y los libertinos barrocos? ¿Quién se ocupa de traer al presente a Lorenzo Balla, Cyrano de Bergerac, Gassendi, Erasmo, La Mettrie; quién pide a sus alumnos que lean a La Boétie, a Emerson o a Thoreau, y ya ni se diga a Lou Salomé? ¿A qué responde tanta marginación y desprecio?
Está claro que todo canon comporta una criba y por tanto un silenciamiento, pero lo que hace que algo huela muy mal en el reino de la academia es que esa criba está envuelta en miasmas tan añejos que ya ni siquiera se reconocen y menos se someten a examen.

La interpretación que da Onfray de este auténtico auto de fe conceptual es que todas esas omisiones responden a un plan de guerra sostenido durante siglos por la Iglesia y el Estado –a través de sus monjes copistas y de sus profesores enclaustrados– para preservar el statu quo, para justificar el mundo tal como es, para apuntalar una civilización judeocristiana que exige alejarse de la vida terrenal y sacrificarlo todo en aras de un cielo, ya sea de salvación o de ideas.
Defensor de una ética hedonista que privilegia la alegría y reivindica el libertinaje, Onfray se opone a esa historia oficial por frígida, por pacata, por situarse muy lejos del cuerpo y de la vida cotidiana. No vacila en caracterizarla como una emasculación, una cirugía burda y continua que desde la antigüedad, con la destrucción completa de las obras de Aristipo de Cirene, filósofo del placer, y la tergiversación y poda casi total de Epicuro, se ha encargado de extirpar cualquier amago de filosofía que ponga el acento en la inmanencia, en el gozo, en la felicidad aquí y ahora. Tras revisar los derroteros que ha seguido la historiografía dominante, Onfray se ha abocado a la escritura de una Contrahistoria de la filosofía en seis volúmenes, con el propósito de sacar de ese cuidadoso olvido (el olvido también tiene sus políticas) a una horda de filósofos de distintas estirpes y muy variados alcances que han sido excluidos y su pensamiento acallado.
Una historiografía poco crítica, monótona y en última instancia tendenciosa habla de una práctica de la filosofía infestada de telarañas. Aislados en los claustros laicos de las universidades, la mayoría de los filósofos parecen haber renunciado a meditar sobre los problemas de la vida cotidiana. En lugar de discutir en el ágora, se pertrechan en una suerte de autismo trascendental; en lugar de estremecer con sus preguntas a los comunes mortales, su lenguaje es cada vez más esotérico; en lugar de una filosofía hic et nunc, más y más philosophia perennis; en lugar de incidir en el curso de la realidad o de procurar la reconciliación entre pensamiento y acción, enarbolan un rigor trasnochado, un amor a la filigrana por la filigrana misma, que deriva en un bizantinismo de nuevo cuño y en la licencia de no hacer nada en función de la polis.

La filosofía contemporánea suele ser una filosofía de cubículo, con todo lo que ello implica en cuanto a confinamiento, compartimentación y burocracia. Cualquier parecido con la escolástica no es mera coincidencia. Tal vez no vistan santos, pero sí se encierran a espulgar el búho disecado de Minerva.
Y si Onfray ha insistido en poner el dedo en la llaga y ha señalado los vicios y las taras del filósofo funcionario, es porque quiere recuperar no sólo el modelo antiguo del filósofo (aquel cuya vida es ejemplo de sabiduría práctica y su acción no está divorciada de su teorizar), sino también porque busca reformar la enseñanza de la filosofía. Fiel a su compromiso con una filosofía encarnada, Onfray fundó en Caen una universidad popular, un centro de estudio y discusión no elitista (ni en su acceso ni en sus intenciones) que se monta sobre experimentos semejantes emprendidos en el siglo xix pero cuyo ideal es hacer coincidir el espíritu revolucionario del situacionismo de la década de los sesenta con la jovialidad y apertura del Jardín de Epicuro del año 300 a.C. Frente a un sistema educativo que falsea y constriñe, una contrauniversidad libre, en donde la reflexión propicie una existencia consecuente y soberana; frente a una investigación realizada de espaldas al mundo, con escasa salida ya no digamos hacia el gran público sino hacia los cubículos contiguos, una auténtica comunidad filosófica, exigente pero sin programas oficiales, plural pero no incomunicada, que conciba su autonomía como una suerte de resistencia crítica ante la marcha sin pies ni cabeza del mundo. Una suerte de Zona Temporalmente Autónoma en el sentido de Hakim Bey, pero convencida de la importancia de crear lazos, de la proliferación rizomática de sus postulados hedonistas y libertarios, de la búsqueda del cambio no a través de la insurrección sino de la microcapilaridad. Y a menos de ocho años de que se encendiera la mecha, ya en otros lugares de Francia y Bélgica se han creado nuevas universidades populares, todas sin títulos, todas sin tabiques divisorios, todas subversivas, todas multitudinarias. Universidades autónomas en toda la extensión de la palabra, empeñadas en romper con una tradición que de tan arraigada es ya parte de la estructura de nuestro cerebro: una tradición que favorece la espera por encima de la acción, el futuro por encima del presente, el trasmundo por encima del cuerpo, la represión del deseo por encima de la construcción de uno mismo a través del placer.
La forma de concebir la filosofía de Michel Onfray –nietzscheana y proselitista, militante y herética– puede ser cuestionada desde diversos ángulos; pero me parece que antes que nada hay que reconocer su impulso emancipador y el sacudimiento que ha ocasionado con su argumentación incendiaria.

Se podría señalar, por ejemplo, que la historia alternativa que propone peca de maniquea; en el esfuerzo de contrarrestar los efectos narcóticos del idealismo hegemónico, presenta el pasado en tonos tan contrastados como los de una partida de ajedrez, de manera que en lugar de una historiografía paralela, que haga que se escuchen otras voces, formas distintas de entender la filosofía, crea una historiografía de combate, con todos los defectos y generalizaciones que ello implica. Se podría objetar también que una ética hedonista que se apoya en la noción de ataraxia requeriría de una demarcación contundente en esta época de frívolos placeres posmodernos, lo cual entre otras cosas implicaría una crítica de la felicidad como imperativo. En tiempos en que pesa sobre nuestros hombros el deber de pasárnosla bien, de sonreír a toda costa, de ser bellos y de consumir sin cesar para encontrar alivio; en esta época en que reinan el entretenimiento y la baratija, el kitsch y la simulación, nada sería más oportuno que entender la defensa del hedonismo como una crítica del sistema de depredación y espectáculo que nos ha tocado vivir, como una crítica del trabajo alienado y la vida rutinaria, de las terapias analgésicas y de la banalidad como formas privilegiadas de evitar el sufrimiento. Se podrían cuestionar, en fin, los resabios profesorales que salpican su discurso, esa reiteración de ideas, referencias y aun golpes de efecto de quien ha dado la misma lección muchas veces y, ¡ay!, en cierta medida se convierte en un burócrata de su misma discrepancia (una reiteración quizás inevitable dada su grafomanía: Onfray ha dado a la imprenta ¡más de cuarenta libros!).
Pero todos estos cuestionamientos, por más justos que puedan ser, sólo contribuirían a amortiguar la fuerza de su estrategia apóstata y a minimizar la innegable pertinencia de su contrafilosofía. Pues ya sea que entendamos sus proyectos como una dinamitación del pensamiento hegemónico, como un acto de exorcismo existencial, como un activismo catedrático de izquierda o, incluso, como un elaborado desplante de profesor intoxicado por la lectura de Nietzsche, creo que es crucial que no perdamos de vista que todos esos puntos débiles se inscriben (sino es que constituyen el precio que hay que pagar) dentro de un marco más general de resistencia en donde lo que importa es la necesidad de contrarrestar la moral represiva y el desprecio del cuerpo que heredamos desde hace siglos, la urgencia por derribar los viejos pero todavía bien plantados pilares filosóficos y religiosos de Occidente.
Los libros de Onfray bien pueden incurrir en acercamientos parciales y exageraciones, en repeticiones e hipérboles, pero lo menos que se merece es que, como se estila en los pasillos de la academia, procuremos neutralizarlo con las mismas armas de desdén y descalificación con que fueron inmovilizados los autores e ideas que él mismo rescata. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.