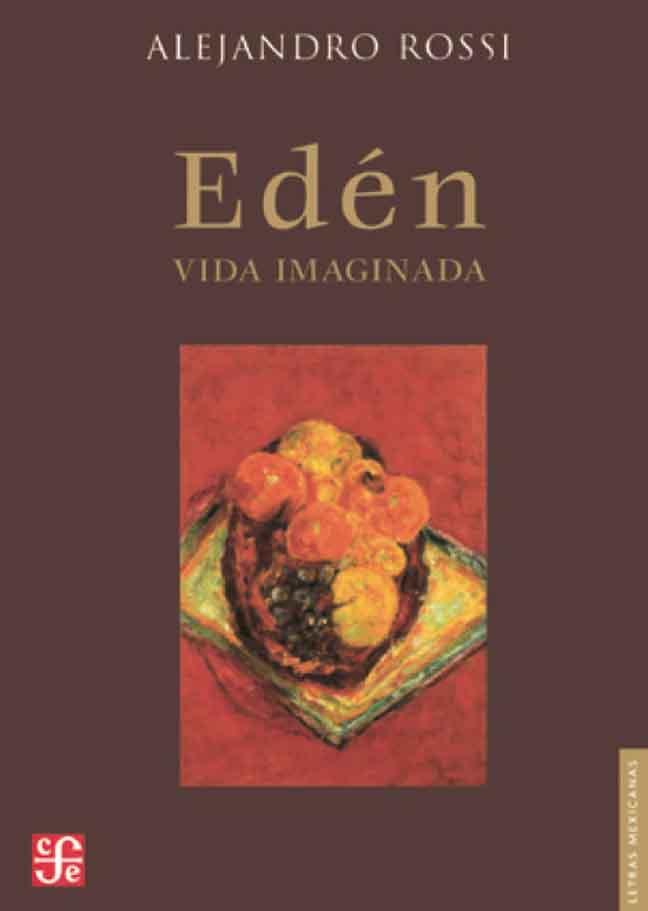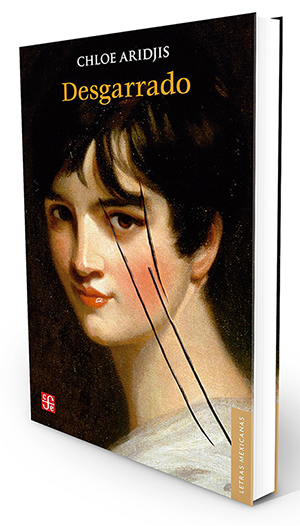Mucho de lo que Kenzaburo Óe ha sido como escritor puede conocerse en un solo libro: Dinos cómo superar nuestra locura.[1]
Hay que empezar por decir que las piezas que reúne este título no forman, en principio, una obra unitaria. Son relatos autónomos, producidos en momentos muy distintos. Catorce años separan al primero del último. Los separa también el tránsito del autor a lo largo de ese tiempo. Entre 1958 y 1972 las inquietudes temáticas y el estilo de Óe cambiaron considerablemente. Estas cuatro narraciones comparten sin duda algunas propiedades. Pero también las comparten con otras obras del mismo escritor. ¿Por qué fueron compiladas? Tal vez porque de esta forma su comercialización y divulgación serían más fáciles. Y porque todos son textos de mediana extensión, cuentos largos o novelas cortas.
Los libros de Óe crecen casi siempre de semillas personales. Óe es un escritor de aliento autobiográfico. Hay dos simientes vitales: la infancia aldeana en la isla sureña de Shikoku, Japón, y la figura de Hikari, el mayor de sus hijos, que nació con una hernia cerebral y ha vivido desde entonces con discapacidades. Es verdad que en las novelas y ensayos de Óe hay otras inquietudes: Estados Unidos y la ocupación tras la derrota japonesa en 1945; Hiroshima y la amenaza nuclear; la férrea, incluso visceral,[2] defensa de la democracia en Japón y la correlativa oposición al pensamiento y las corrientes imperialistas, y los movimientos mesiánicos y el terrorismo, interés estrechamente asociado al anterior, entre otras. Pero estas inquietudes con frecuencia se desprenden de alguna de aquéllas —la aldea de la infancia, Hikari— o dan forma a productos literarios menores. En este sentido, son secundarias. En “La presa”, por ejemplo, el encuentro marginal con Estados Unidos es una vertiente más, ficticia si se quiere, de esa infancia aldeana. En “El día que Él mismo habrá de enjugar mis lágrimas”,[3] el golpe que supone la caída de Hirohito proviene de la niñez de Óe en el caserío de Óse. A pesar de sus méritos, Salto mortal, que sigue los pasos de un líder carismático y borda sobre el terrorismo, palidece frente a novelas tempranas de Óe, como El grito silencioso o Una cuestión personal.
Esas dos fuentes creativas, como pozos de larga vida útil que sin embargo descargan su torrente principal sólo durante un tiempo, tuvieron su periodo más potente en los años sesenta y sus alrededores. Óe comenzó a explotar el surtidor de la aldea originaria en 1958, aproximadamente, para escribir Corten de raíz, maten a los niños,[4] su primera novela. Hikari Óe nació en 1963: al año siguiente el autor publicó Una cuestión personal, descenso en picada al infierno emocional de traer al mundo un hijo dañado y enfrentar su destino. Por unos años, al menos hasta 1969, ambas fuentes mantuvieron su intensidad. Óe incluso las combinó en “Dinos cómo superar nuestra locura” (relato que da nombre al volumen de marras). Luego, a velocidades diferentes, una y otra declinaron, sin agotarse del todo.
Algunos escritores producen sus obras más importantes en tiempos de tormenta. En periodos críticos, meses y años de zozobra, mientras sangran y el hueso roto, vivo, está expuesto. Son autores que trabajan a corazón abierto. Sus piezas retransmiten esa presión, los estados alterados y magenta. La escritura en estos casos equivale a una hemorragia o a un drenaje de líquidos cerebrales. Óe fue una de estas almas románticas.[5] Creó narraciones de fuerza poco común durante el tránsito de la juventud a la edad adulta y en los años turbulentos que siguieron a la llegada de su hijo Hikari. Salvados estos tiempos, el autor perdió su filo creativo. La neurosis peligrosa, la rabia, la angustia, la hipersensibilidad, los apegos enfermizos y la sensualidad, las pasiones en suma que Óe podía entregar con mayor eficacia desparecieron o disminuyeron. No dejó de ser un autor persuasivo, dueño de un claro oficio, pero se atemperó.
En ese periodo de mayor fuerza creativa, Óe escribió obras que no dependen de ninguna de las fuentes que indiqué (la aldea, Hikari). Los relatos Diecisiete (1961) y J (1963) son buenos ejemplos. De manera análoga, Óe ha producido textos fuera de dicho periodo que abrevan fundamentalmente en alguna de esas fuentes, como la novela A Quiet Life (1990).[6] En Dinos cómo superar nuestra locura, sin embargo, ambas condiciones se reúnen. Todos los relatos pertenecen a la que es, en mi opinión, la mejor etapa literaria de Óe. Y todos emanan de esos pozos vitales.
Si tuviera que señalar un común denominador, un elemento presente en las cuatro historias, usaría la palabra creencias. En la primera pieza, “El día que Él mismo habrá de enjugar mis lágrimas” (1972), el protagonista[7] es un hombre de edad media internado en un hospital. El diagnóstico médico es cirrosis por alcohol, pero él asegura tener cáncer de hígado y, más aún, ser él mismo el cáncer: “¡Soy cáncer, cáncer, el cáncer de hígado mismo, eso soy yo!”. Postrado en una cama de oncología (o psiquiatría), tiene puestos unos goggles recubiertos de celofán y, ante la muerte que afirma encarar, decide narrar y dejar registro de sus “días felices”. Para ello, cuenta con la asistencia de una “albacea” o “testamentaria”.
El relato avanza en dos niveles. El primer nivel es el del recuento que hace el protagonista de esos “días felices”, es decir de los meses finales de su padre y del tiempo —a su juicio glorioso— que pasó con él entonces. En el segundo nivel tenemos lo que ocurre en el cuarto de hospital: las observaciones, las preguntas y los reclamos que interpone la “albacea” en torno a esa recuento; las respuestas, las reconvenciones, los disgustos y las glosas del propio protagonista; y, de forma señalada, la intervención de la madre de éste, que acude al sanatorio a instancias suyas.
En el corazón de esta novela corta está el choque entre dos versiones de una misma historia y entre quienes las sostienen. Para el protagonista, su padre fue un mártir que, tras la rendición japonesa en el 45, encabezó un movimiento acotado pero de tintes heroicos con el fin de hacerse de cazas americanos, bombardear con ellos el palacio imperial y provocar así una insurrección general. Él mismo, el protagonista, siendo todavía niño, lo asistió en esta operación y atestiguó lo que a su entender fue una gesta, aunque fallida, admirable. Se refiere a estas hazañas como sus “días felices”; dictarlas y registrarlas tal como él las entiende es su forma recobrar ese tiempo espléndido.
La madre, por su parte, culpa al padre de la muerte en China de su otro hijo, el mayor y el favorito de ella (según el protagonista). Desde el punto de vista materno, el supuesto movimiento no fue nada más que una extravagancia, un patético teatro sin posibilidad alguna de éxito y montado con propósitos ruines, tal vez pecuniarios. Se opone visceralmente a admitir otra lectura porque hacerlo sería tanto como aceptar que en su esposo —el mismo que dio la espalda al otro hijo y permitió su muerte— había después de todo alguna nobleza.
Para el protagonista, renunciar a su historia y aceptar en cambio la perspectiva materna significaría estrellar la imagen que mantiene de su padre como un hombre digno, asumir que la sangre que corre en sus propias venas no es honorable y perder, sobre todo, el lazo que lo unió a él durante esos días. Prefiere por lo tanto aferrarse a ese ideal, a costa incluso de su cordura y de la relación con su madre, quien por lo demás siempre antepuso al hermano. Como todas las personas, precisa una fe. El objeto de culto más propicio ha sido el padre. Cree en él y en lo que hizo, y esta creencia apuntala el frágil sentido de su existencia.
Otro de los relatos, “Dinos cómo superar nuestra locura”, escrito unos años antes, prefigura esta misma inquietud. La premisa es idéntica: una mujer y su hijo tienen ideas muy distintas sobre el padre de éste, muerto décadas atrás. La historia de los días finales del padre, sin embargo, cambia de un relato a otro. Mientras que en “El día que Él mismo…” el padre pierde la vida durante el coup d’etat, genuino o simulado, en “Dinos…” muere unos años más tarde, en la bodega contigua a la casa, donde se encierra tras el fracaso de un levantamiento de tintes parecidos. Aquí, además, el protagonista duda de sus propios recuerdos. Aquel se aferra a su versión de la historia y la defiende hasta la locura. Éste, en cambio, recula. Termina por enterrar la idea del padre heroico, renuncia a él como modelo y comprende que su propia historia puede ser diferente. Se despoja, en suma, de una creencia destructiva, como lo había hecho, antes en el mismo cuento, al comprender que Eeyore, su hijo discapacitado, lo necesita mucho menos de lo que él pensaba. En el transcurso de unos días y a resultas de una visita al zoológico con el niño, donde “estuvo cerca de ser echado a un baño de osos polares en un estanque apestoso”, dos creencias se disuelven y los destinos de tres existencias se desanudan.
“La presa” (1958) narra el final de una matriz de creencias: la infancia. La historia se sitúa en una aldea japonesa sumida en el bosque. La Segunda Guerra Mundial transcurre lejos de ahí y sus efectos se sienten sólo de forma indirecta. Una tarde, sin embargo, cae un avión enemigo. Los pobladores capturan al piloto, un americano negro, y lo encierran en la bodega de la aldea mientras la prefectura decide su destino. “La presa”, como le dicen, es para los adultos un problema: deben “criarlo”, resguardarlo, darle comida, tenerlo vigilado. Pero para los niños es un ser fascinante y su presencia en el pueblo los emociona más que ningún otro accidente, lance o aventura: se estremecen ante él, sienten miedo, contemplan sensualmente su tamaño, sus músculos, la blanca dentadura, el color de su piel, sus movimientos. Cada descubrimiento en torno al “piloto negro” les produce embeleso. Es una fuente de gozos.
Es verdad que estos niños no están libres de prejuicios. La ignorancia y el racismo han permeado. Pero también es cierto que no albergan ni desprecio ni odio, y que el temor al otro, al distinto, no les impide acercarse, conocerlo, desarrollar afectos. Cuando la prefectura ordena que le entreguen a “la presa”, el protagonista, un niño mayor al que apodan Frog, siente la necesidad de ponerlo sobre aviso y salvarlo. Desde la captura un par de meses antes, él ha tenido que bajar al sótano del almacén cada día, con comida para el piloto negro. Lo ha visto alimentarse, defecar y orinar, reparar con destreza máquinas y aparatos, incluso cantar suavemente una canción en la oscura bodega. Apenas unos días antes, él, su vecino Harelip y su propio hermano lo llevaron al manantial de la aldea y se bañaron con él y otros niños ahí; celebraron en el agua una fiesta jubilosa, un banquete arcaico de los sentidos, voluptuoso y puro a la vez, inocente por completo. Y ahora, inopinadamente, la autoridad decide llevárselo.
En las páginas que siguen, Frog dejará de ser niño. Para retratar esto, Óe lo muestra ensimismado mientras Harelip, el hermano y otros niños se divierten en una cañada. No es gratuito que el autor recurra a esta imagen. Nada representa mejor a la edad infantil que el juego. ¿Y qué es jugar sino una sucesión de actos sin consecuencias, es decir la intrascendencia, la negación del futuro[8] y con él de la muerte? Por eso el colofón de la infancia suele asociarse con la primera observación lúcida de la muerte. Había dicho que este texto narra el final de la infancia como un orden de creencias. Frog creía en el juego, la levedad, el instante. Ahora cree en el tedio, la gravedad, el tiempo.
“Aghwee el monstruo del cielo” (1964) es el más melancólico y, para mí, el más conmovedor de los relatos. Un universitario asiste a una entrevista de trabajo. Lo recibe un empresario en busca de alguien que acompañe a D, su hijo, en sus paseos por Tokio, una vez por semana. D, al parecer, tiene alucinaciones. Afirma que con frecuencia, cuando sale a la intemperie, un monstruo del tamaño de un canguro desciende desde el cielo para estar a su lado. Dice que en días claros pueden observarse arriba, a unos 100 metros de altura, otras formas flotantes. Por lo demás, D lleva una vida normal. Es compositor avant-garde y goza de prestigio internacional, a pesar de sus 28 años. En casa, una enfermera lo atiende, pero no así en sus salidas. El empresario teme un escándalo que dañe la reputación de D y, sobre todo, la suya. El estudiante acepta el trabajo. Aparte de lo dicho, sabe muy poco del compositor: que su hijo recién nacido había muerto en el hospital, que de resultas se había divorciado y que salía con una actriz de cine. Al cabo de unas semanas y de algunos paseos, sin embargo, reúne la información: el monstruo que desciende del cielo es un bebé rollizo que trae puesto un camisón blanco de algodón. Grande como un canguro. La ex esposa de D aclara que se trata de su hijo. “‘Nuestro bebé nació con un bulto en la parte de atrás de la cabeza […]. El doctor diagnosticó hernia cerebral. Cuando D escuchó esto, decidió protegerse y protegerme a mí de una catástrofe, se reunió con el doctor y mataron al bebé —creo que sólo le daban agua azucarada, en lugar de leche, no importa cuánto gritara. […] Pero hubo una autopsia y el bulto resultó ser un tumor benigno. Fue entonces cuando D empezó a ver fantasmas.” “¿Sabes por qué le dice Aghwee? Porque nuestro bebé habló solamente una vez mientras estuvo vivo y eso fue lo que dijo: Aghwee.”
Para la ex esposa como para el padre, D ha perdido la razón. Si afirma que una criatura lo visita desde el cielo es porque sólo así, enajenado, puede soportar la culpa y la tristeza. El propio estudiante atribuye las supuestas apariciones de Aghwee a la esquizofrenia u otro trastorno. Hacia el final del relato, sin embargo, cuando se despide de D, le dice que estaba a punto de creer en el monstruo y en su mundo celeste, poblado de criaturas. Y muchos años después, por un instante, siente a Aghwee: “[…] percibí a un ser al que conocía y echaba de menos dejar el suelo detrás de mí como un canguro y volar hacia […] un cielo que mantenía su fragilidad invernal”.
¿Qué distingue al estudiante del músico? No la calidad de sus distintas experiencias, sino la amplitud. Mientras que D permanece en el mundo de Aghwee, o al menos en un mundo donde la realidad y Aghwee se combinan, el estudiante se encuentra con Aghwee sólo por unos segundos, un momento extraordinario, sin duda, pero fugaz. Objetivamente, el músico cree en un monstruo: tiene “por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado”.[9] Subjetivamente, no cree, conoce: el espíritu de Aghwee es para él un hecho como tantos más. El estudiante, en cambio, sabe que el bebé flotante está ahí, en lo alto, pero lo circunscribe al círculo de lo trascendental, lejos de la cotidiana realidad.
Creer es una de las formas de la proximidad. Así lo entendió Durkheim cuando explicó que el objeto verdadero del culto en las religiones es la sociedad misma. Mediante la congregación y el ritual, decía, preservamos y estrechamos los lazos tribales. Nos unimos en torno a ciertas costumbres. Si los protagonistas de “El día que Él mismo…” y “Dinos…” creen en las gestas del padre, es porque así pueden seguir apegados, mantenerse cerca de él, con todas las ventajas y desventajas del caso. Y suele ocurrir que mientras mayor es la distancia en el mundo real, más intensa es la creencia y mayor la cercanía que sugiere. En esos mismos relatos, el padre es una figura aislada, misteriosa; está muy lejos del niño. En compensación, el lazo que propone la fantasía es fuerte, casi irrompible: el de una gesta heroica en común. En “Aghwee el monstruo del cielo”, la decisión del padre de sacrificar al bebé abre un precipicio insalvable entre ellos. La creencia, entonces, debe ser proporcional, violentar la realidad y lindar en la locura. Aghwee vuelve como un ser benévolo, presto a descender hacia su papá cada vez que el cielo claro y los espacios abiertos lo permitan.
Óe escribió en sus inicios una literatura emocional. En los cuentos y novelas de su primera época gobernaban las vísceras. El lenguaje, por supuesto, es una facultad de la inteligencia. Pero lo que contiene el lenguaje de Óe en esas primeras obras son impulsos, sensaciones, animalidad, cuerpo. El escenario principal es la naturaleza, apenas atravesada por el hombre y sus aldeas. Más próximos a las bestias que a los ciudadanos, los personajes mantienen contacto con el suelo, van descalzos, parcialmente desnudos, están hundidos en la profundidad del bosque, son parte suya, como el agua, las sombras y las ramas. Incluso en narraciones urbanas como “Lavish Are The Dead” (1957) y Una cuestión personal, dominan las emociones. El discurso posterior de Óe es racional. Al menos desde ¡Despertad, oh jóvenes de la nueva era! (1983), los impulsos del cuerpo han sido desplazados por una suerte de corriente intelectual. La montaña boscosa y sus espíritus han dado paso a la civilidad. La orografía cambiante y pronunciada al valle. La sintaxis de la pasión al discurso reflexivo. Óe se ha convertido en un escritor sereno. La razón se ha impuesto.
Dinos cómo superar nuestra locuraestá justo en medio. En este libro angular, esos dos fuertes vectores convergen y colisionan. En términos generales, no hay creencias sin emoción. Mientras que la ciencia, para alcanzar su fin, procura eliminar o al menos acotar la emotividad, las creencias, que implican por definición la ausencia de garantías racionales, confían en los sentires. Más aún, equivalen a estados emocionales. Tienen bases cognitivas, pero también afectivas. Si digo que creo en algo, sea una deidad, una doctrina social o una persona, digo necesariamente que me importa, que la tengo cuando menos en estima. Hay en ello una inclinación positiva del ánimo, una forma del amor, así sea elemental. Por eso decía Hume que las creencias constituyen una clase especial de sentimientos.
En Dinos cómo superar nuestra locura, la veta emocional de la obra de Óe está en las creencias. ¿Dónde está la racional? A veces solamente en el entorno de los protagonistas; a veces en ellos mismos. Al enfermo de “El día que Él…” lo gobierna la fe. Sus creencias no son meros sesgos del ánimo, son pasiones. Es un hombre inteligente, incluso brillante, pero las emociones lo ciegan. Obstruyen cualquier resquicio a la luz de la razón. El sentido común y la cordura son ajenas, están a su alrededor. Tienen la fuerza de la madre, la esposa y la ciencia médica. El paciente, sin embargo, se siente acorralado y, sin desembocaduras, se ensimisma aún más, se encierra por completo. En “La presa”, Frog profesa devoción por el piloto americano y este fervor lo obnubila —como obnubilan el miedo y la ira a su padre y, en general, a los adultos en guerra. Pero en este caso, la razón sí se abre paso y se impone al final dentro del personaje, por dolorosa que sea. En “Dinos cómo superar nuestra locura” la razón no sólo se impone a la postre: estuvo ahí desde el comienzo, entrelazada con las emociones, como dos criaturas que combaten a muerte. En “Aghwee el monstruo del cielo”, finalmente, la pasión ya no se hospeda en el personaje central: está afuera, en el mundo de D y el bebé del tamaño de un canguro. La locura ha migrado a las figuras secundarias.
Tal como están presentados en el libro, estos relatos suponen una clara progresión: de la supremacía de las creencias (y de la emoción y la enajenación) al orden de la razón; de la locura que crece como una oscura planta en la propia cabeza y las entrañas a la locura como un fenómeno externo; del dolor y la condena en primera persona (perturbadora, interior, subjetiva) al dolor y la salvación en tercera persona (ecuánime, ajena, objetiva); de un estilo convulso, hermético y tortuoso a uno sereno y lineal. Dinos cómo superar nuestra locura no sólo sintetiza la trayectoria que ha seguido la obra de Kenzaburo Óe, como el segmento de una parábola, que sirve para describir la parábola completa. Es también el punto de inflexión de esa trayectoria.
El título del libro es un ruego. Alguien desea vencer a la locura, e implora. La lectura del libro —desde la tiranía de las pasiones y los estados mentales alterados del relato inicial hasta la melancolía y las creencias normales del último— sugiere que ese ruego está siendo atendido. ¿Es Óe quien ha implorado? No podemos afirmarlo. Pero en su propia vida (y esto sería materia de otras páginas y de otro género, el de la biografía) él parece haber hecho ese mismo recorrido. Si el estilo es el alma, entonces podemos decir que, por fortuna y por desgracia,[10] la plegaria de Óe ha sido escuchada.
[1]La traducción al español del libro, de Anagrama (Barcelona, 2004), lleva por título: Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura.
[2]En una entrevista para The Paris Review, Óe confiesa: “En Japón […], cada vez que me cruzo con un intelectual propenso al culto imperial, me enojo. Mi respuesta inevitablemente es empezar a molestarlo, y entonces la pelea comienza. Por supuesto, los pleitos solo suceden cuando he tomado mucho”.
[3]“El día que Él se digne enjugar mis lágrimas”, en la traducción de Anagrama.
[4]Arrancad las semillas, fusilad a los niños, en la traducción de Anagrama (Barcelona, 1999).
[5]No extraña en este sentido la admiración que siente por artistas románticos como William Blake.
[6]Hasta donde he investigado, este libro no ha sido traducido al español.
[7]Nunca conocemos su nombre.
[8]El tiempo de los efectos.
[9]Real Academia, Diccionario de la Lengua Española.
[10]Por desgracia: Óe ha dicho, y concuerdo, que el lugar del escritor está en la periferia.
Es autor de Compás de cuatro tiempos (Cosa de muñecas, 2015) y de cuentos y ensayos publicados en diversas revistas.