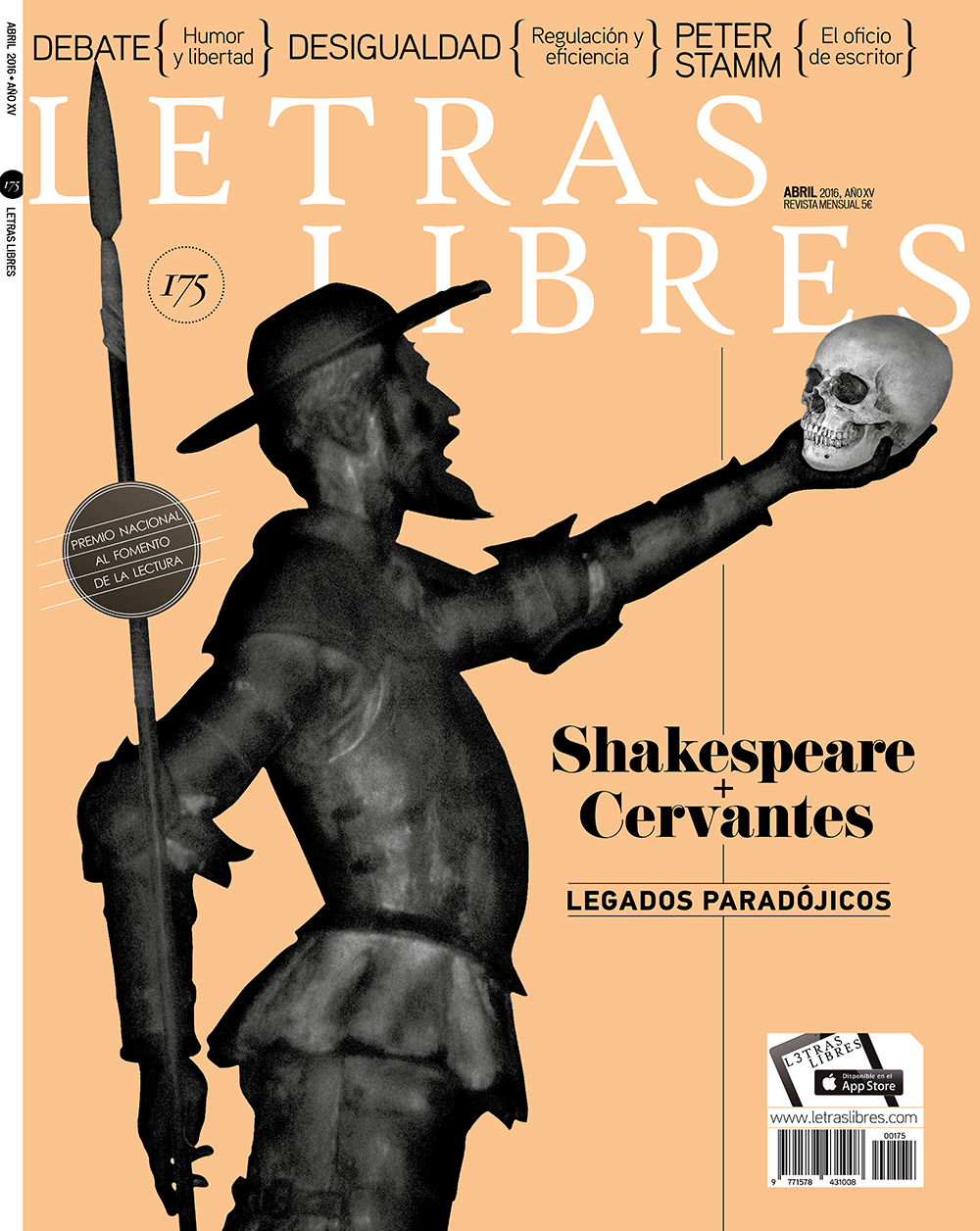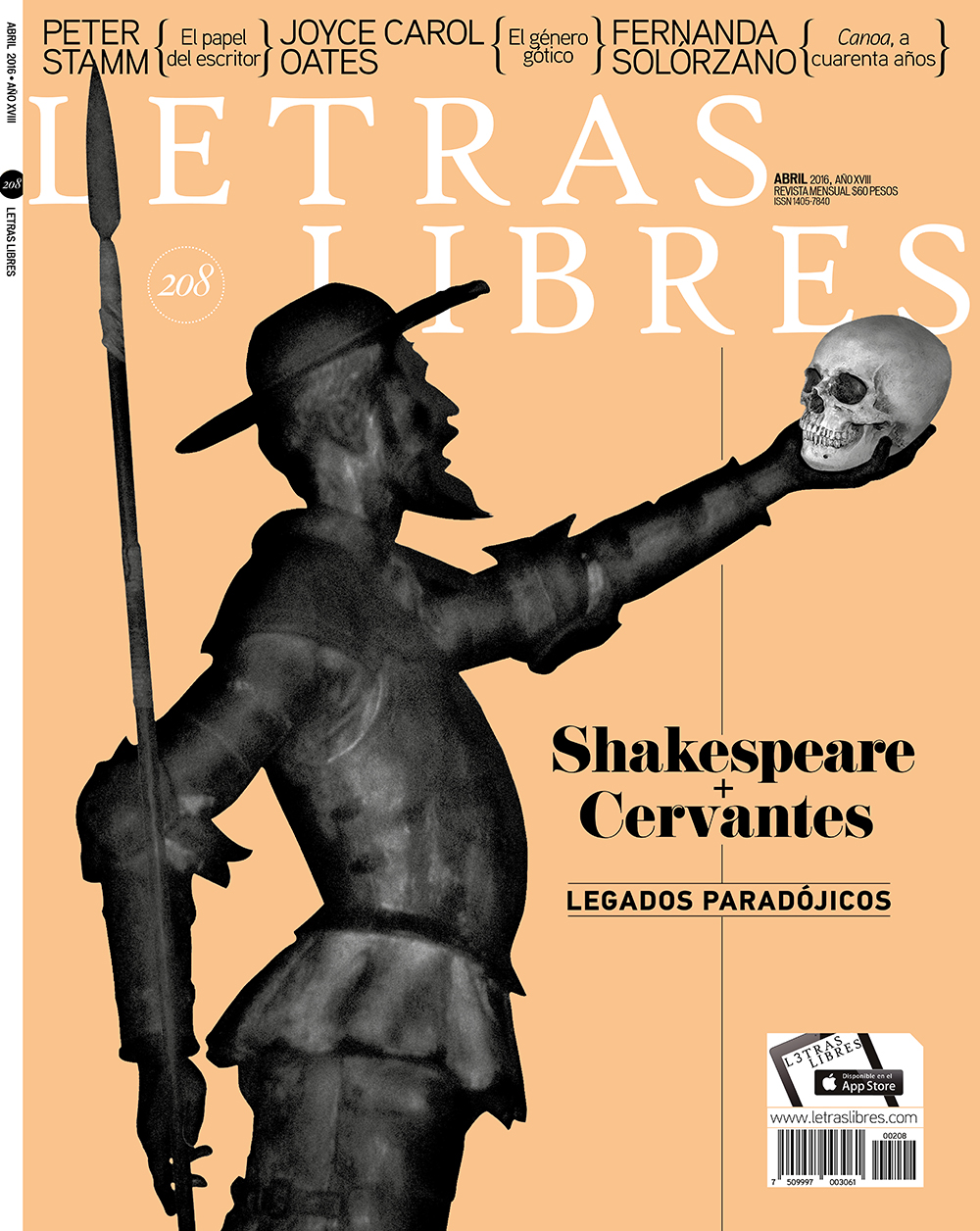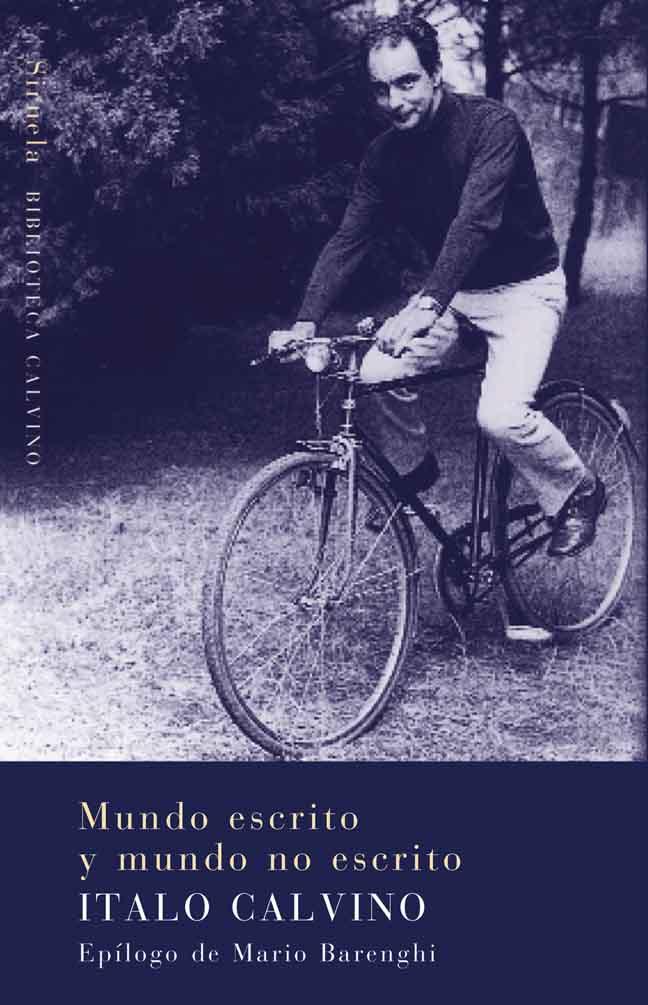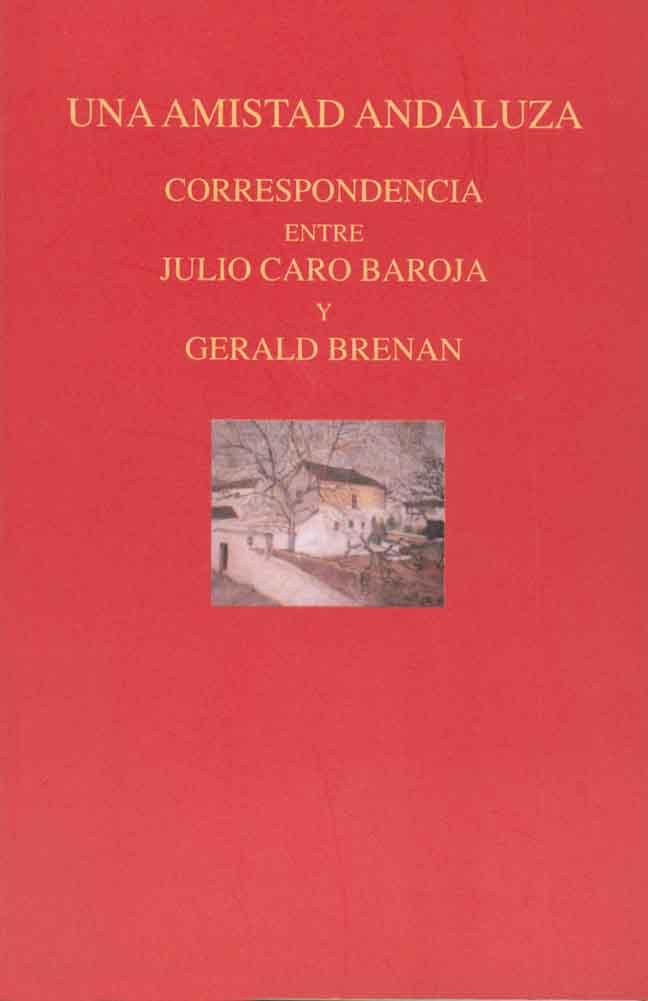Sara Mesa
Cuatro por cuatro
Barcelona, Anagrama, 2012, 270 pp.
Cicatriz
Barcelona, Anagrama, 2015, 194 pp.
Mala letra
Barcelona, Anagrama, 2016, 192 pp.
Condenado, como estoy, a predicar un día sí y otro también qué debería ser un crítico literario y qué tipo de crítico soy, he de decir que, a diferencia de lo vivido por los críticos de hace décadas –cuando viajes, vuelos y congresos de escritores no eran tan endiabladamente frecuentes como lo son hoy en día–, puedo aplicar a mis anchas el método fisionómico atribuido indebidamente a Paul de Saint-Victor y tratar de adivinar en los rostros de los escritores que no conozco, y con los que me voy topando aquí y allá, qué clase de obras escriben. En la mirada de Sara Mesa (sevillana nacida en Madrid en 1976) encontré una capacidad de penetración en los rostros ajenos que me sobresaltó no poco, recordándome a la terrorífica mirada de Alejandro Jodorowsky, a quien conozco desde niño por razones que no vienen a cuento y que pertenece a una especie distinta a la de los escritores, la de los taumaturgos. Reconozco que tras intercambiar unas palabras con ella en Arequipa, fue su mirada la que me llevó casi de inmediato a sus libros, tres de los cuales –Cuatro por cuatro, Cicatriz y Mala letra– protagonizan desde hace meses la escena literaria española, lo cual convierte esta alabanza, muy probablemente, en una reiteración.
Hablar de aspectos, rostros y miradas es políticamente incorrecto en nuestros días y yo no sé si muchas páginas de Saint-Victor fueran susceptibles actualmente de edición o si una página perfecta, como aquella que comienza diciendo “Jorge Cuesta era feo”, de Cardoza y Aragón, podría publicarse en nuestros tiempos. De los libros de Mesa, el primero que leí fue Cuatro por cuatro, novela finalista del Premio Herralde y que al parecer es la obra preferida de la autora. Predispuesto como estaba, por su mirada a la vez precisa y ausente, imaginé que el narrador estaba instalado en un panóptico, sitio perfecto para vigilar lo sucedido en una institución que es, a la vez, escuela, prisión y cámara de tortura aunque socialmente se presente, ocultándose, como una institución educativa de alto nivel para la antes llamada gran burguesía. En ese lugar Mesa, con cierto olor a desinfectante que remite a Musil o a Walser, va desenrollando las tribulaciones de los jóvenes allí recluidos, siempre sometidos a un ambiente agotador que no puede sino desembocar en una violencia atizada con el discurso pedagógico vigente basado en la motivación gerencial.
Desde su panóptico, en Cuatro por cuatro, Mesa va presentándonos a los protagonistas de esa ordalía, al nuevo que llega, a las chicas entre las cuales circula el poder del acoso, a quienes logran amistarse, a personajes inasibles como el Guía, al profesorado, al director y a su esposa, a quienes el narrador, en un estilo calculadamente impersonal, va catalogando con paciencia de entomólogo, repasando patologías predecibles –anorexia y bulimia– hasta vestuarios y escenarios. La distopía, higiénica y concentracionaria, no puede permanecer estática y es menester que suceda lo que sucederá, dramáticamente contenido pero fatalmente dispuesto, en el Wybrany College, cercano a Cárdenas, municipio que aparece en el mapa peninsular pero más bien parece una ciudad imaginaria al servicio de Mesa.
Tras las primeras cien páginas de ambientación –que muestran a una escritora muy concentrada pero no necesariamente brillante, ni siquiera en la opacidad manifiesta con la que procede–, Mesa abandona el panóptico y nos presenta el envés de la trama a través del diario de Isidro Bedragare, un profesor sustituto, lector de Thomas Bernhard (en claro homenaje de la autora a ese Mal servicial o vicario tan característico del austríaco), quien va descubriendo que aquello, el colich, es un laberinto abundante en signos y recovecos. Este profesor invoca a un viejo amor que incluso se presenta, trastornada, a verlo y termina convirtiéndose en amante de la ajada Gabriela, la afanadora. Ella es el hilo que lleva al profesor sustituto hasta el origen de su sustitución, el suicidio de su predecesor, García Medrano, pauta que se repite en otros empleados del colegio.
Como reza el canon, Cuatro por cuatro no es más que un libro sobre otro libro, en este caso, fragmentario. Los papeles del desaparecido García Medrano, conservados por Gabriela, pasan a sustituir al diario de Bedragare y en ellos tenemos lo que bien puede llamarse un Diario metafísico, al estilo del existencialista católico Gabriel Marcel (1889-1973), autor que hacía años no pasaba por mi mente y que Mesa coloca en el inventario final de préstamos y referencias. La verdadera literatura es siempre literatura sobre la literatura y así voy a buscar mi ejemplar, herencia segura de mi padre, pero… no lo encuentro, lo cual me impide cerrar estas líneas con una relación probablemente inverosímil y acaso forzada, obligándome a buscar otra. Interpreto así Cuatro por cuatro como un ejercicio más para el ojo que para la conciencia, como si más allá de las figuras humanas en la novela, de su dimensión panóptica, interesara, en ese colegio, una búsqueda cromática entre las variedades del gris, como si despojáramos a los cuadros de Millet de sus campesinos burlescos o brutales y solo quedara lo grisáceo de sus cielos, como gris es también el cielo –si se prefiere una referencia más cercana al presente– en las películas de Alain Tanner.
Después de Cuatro por cuatro leí Mala letra. Ignoro si fueron escritos antes o al mismo tiempo que las novelas, información que de tenerla me sería inútil, pues soy mal lector de cuentos y prejuzgo, nada más, que no es una forma muy cultivada en la literatura peninsular, con las excepciones del caso (el catalán Quim Monzó, por ejemplo). Los cuentos de Mesa acusan su buena factura y, para usar la distinción aleatoria, los hay en el orden de Chéjov y en el de Maupassant. En los primeros sucede lo imprevisto y el cuentista estudia su huella, a veces banal, otras veces traumática, para demostrar con Mesa que “el mundo es impasible ante cualquier cosa que suceda, por inusual, horrible o cruel que esta sea”. A esta categoría pertenecen, por ejemplo, “El cárabo”, que solo es el drama de una chica perdida transitoriamente en el bosque junto con un niño, lo mismo que “Mármol”, donde la noticia del suicidio de un compañero de escuela es trasmitida de manera distinta a cada alumno y sufrida, así, de modo diferente, lo cual es una suerte de croquis de Cuatro por cuatro. “Apenas unos milímetros”, que narra la obcecación por llevar a un jovencillo microcefálico y tetrapléjico a una sesión de educación sexual que le será por completo inútil para su no futuro, está inscrito en aquellos cuentos, como los de Maupassant, capaces de concentrar lo más terrible de la existencia en unas pocas páginas.
Otros cuentos son estampas, a la Francis Bacon, como la del anciano desnudo y ebrio retratado en “Nada nuevo” mientras que el pequeño desastre chejoviano se multiplica en “Creamy milk and crunchy chocolate”, donde el personaje provoca culposamente un accidente automovilístico que mata a una pareja de ancianos, y en “Nosotros, los blancos”, el relato más largo de Mala letra, donde una mujer es testigo del asesinato, también involuntario, cometido por su hermana en la persona de quien habría de adoptar al hijo del que estaba embarazada, historia concluida con la sórdida pérdida de la virginidad de la protagonista. Acaso más que Chéjov o Maupassant, una selecta legión de cuentistas anglosajones más recientes deben estar entre los penates de Mesa, pero, a diferencia de muchos de sus imitadores, la escritora española no incurre en ese culto bobalicón a lo cotidiano que caracteriza a los malos lectores de Raymond Carver o Alice Munro, al estilo de “un pedazo mordido de pizza en el basurero y la petite histoire de quién lo mordió”.
Si sostengo mi hipótesis de que el talento literario de Mesa es en esencia visual, Mala letra deja ver, redundante, todo aquello que está en su campo de visión, lo cual se concentra en Cicatriz. Es su obra maestra, una novela sobre una de las formas más sofisticadas de la mirada: mirarse en el otro, escasamente (una vez) en la vida real, mirarse no a través de una “palabra-piedra”, para decirlo con Mesa, sino mirarse en una carta, obsesivamente, ya sea leída en la pantalla o en el papel.
El entramado, como el reparto, es admirablemente perverso. Sonia y Knut se conocen en un foro literario en la red y pronto se vuelven corresponsales asiduos. Tras el pseudónimo de él, tomado como es obvio del autor noruego y filonazi de Hambre, se oculta un curioso cleptómano que goza en regalarle a Sonia, mujer con una insegura vocación de escritora, libros y más libros, con el propósito de cultivarla en literatura. En la historia de esta muy peculiar educación, Knut roba la literatura universal para ella y le va enviando, eso sí, los libros con el porte del envío a depositar en su cuenta. El acoso pasa, después, a otros regalos, igualmente robados, primero perfumes, luego lencería fina y otras prendas costosísimas capaces de intoxicar a Sonia en un proceso de emulación, pues ella misma intenta aprender a robar, aconsejada por tan singular maestro, pero fracasa.
Cicatriz es, desde luego, una historia de amor. Pero no es solo eso, pese a que entre Knut y Sonia se establece, por escrito, todo el código de reclamos, desencuentros, celotipias, rupturas parciales y reconciliaciones propias del amor-pasión. Se trata también de una novela que alguien como Steiner catalogaría entre aquellas que comprometen al maestro con el discípulo: la historia de una educación sentimental (toda educación suele serlo) que habrá de culminar con el debut de Sonia como escritora. Al final, la protagonista logra desengancharse de Knut sometiéndolo a la suprema humillación de revender sus regalos, a precio de ganga, en eBay, traición que el seductor descubre, poniendo fin a esta historia de amor y aprendizaje.
El voyeurismo cleptomaníaco de Knut no aspira al logro de ser amado más que por sus regalos, satisfecho solo con la idea de que Sonia lo lea o acaso huela a tal fragancia o lleve puesta alguna prenda hurtada por él, mientras ella lleva un matrimonio convencional y, como es natural, una doble vida, con hijo y marido, que no resistirá el descubrimiento de esa singular forma de adulterio. Muy al principio, Sonia somete a Knut a la prueba, actualmente contra natura, de escribirle a mano y mediante el correo postal: él la supera hasta que regresan al email, incluidas algunas llamadas telefónicas inoportunas. Cicatriz es la primera novela de las que yo he leído en la que el nieto del correo a través del pneumatique (el tubo mediante el cual circulaban cartas, cajitas y objetos pequeños propulsados por aire a través de una red que cubría todo París, servicio del que se servía Proust y que fue cancelado en 1984) y el hijo del efímero fax (sigo esperando una elegía a esa profecía de Verne que vivió tan pocos años aunque ahora los servicios de inteligencia, se dice, lo han restablecido por ser, al parecer, impenetrable), el email, ocupa en la ficción el lugar que tiene en nuestra vida diaria.
Si de Knut siempre sabremos muy poco y el anticlímax de la novela es su desaparición, a la que miramos con delectación morbosa es a Sonia, desenganchándose de una obsesión a la vez inocua y letal, cuyo punto de gravedad es aquella única jornada en que aceptan verse en la ya familiar y onettiana ciudad de Cárdenas, muy lejos de donde vive la corresponsal. El encuentro es memorable y acaso menos predecible que el ocurrido en los cabriolets donde Emma Bovary se veía con sus amantes, pues todo es una vertiginosa excursión de Knut, arrastrando a Sonia por los centros comerciales a fin de que lo vea robar para ella, con un último encuentro semierótico más propio de Octave Mirbeau que de Klossowski: en el piso más alto de un edificio abandonado a Knut le basta con besarla después de verla posar con algunas de las prendas robadas para ella, lo cual me permite regresar a uno de los libros de Saint-Victor, quien se tomó la licencia de mirar a Goethe, que algo sabía de epístolas amorosas, a través de sus mujeres:
“En algún rincón de esta Arcadia, fue el escenario de esta égloga, donde se dieron los dos enamorados el irreparable ósculo. Federica se hallaba indefensa, porque la ingenuidad es a su modo desnudez, y amaba desde luego con aquel candor alemán que asemeja el desfallecimiento de la mujer a la inocente caída del niño […] Con esto, danzando y corriendo, llegó aquel idilio a su desenlace, y ellos al recodo del camino donde el hombre mozo besa por última vez a su amante y prosigue la jornada, mientras ella regresa sollozando al hogar con el corazón partido de dolor. Casarse los dos era imposible” (Paul Bins, conde de Saint-Victor, Las mujeres de Goethe, 1872).
Cicatriz tendrá que estar en un estante junto a Pamela o la virtud recompensada, de Richardson, a Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos, a La nueva Eloísa y al Werther, a La ciudad y la casa, de Natalia Ginzburg. Habrá que buscarle, en lengua española, compañía, que la debe tener, entre Diego de San Pedro, Cadalso y un par de ejemplares de Pérez Galdós que no he leído. Por lo pronto pienso en Pepita Jiménez, de Juan Valera, y me acuerdo de la gracia que le hizo a Enrique Vila-Matas, hace muchos años, mi devoción por don Juan. Sí, Cicatriz, de Sara Mesa, es una de las grandes novelas epistolares escritas en español, obra de una extraña escritora antigua-moderna. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.