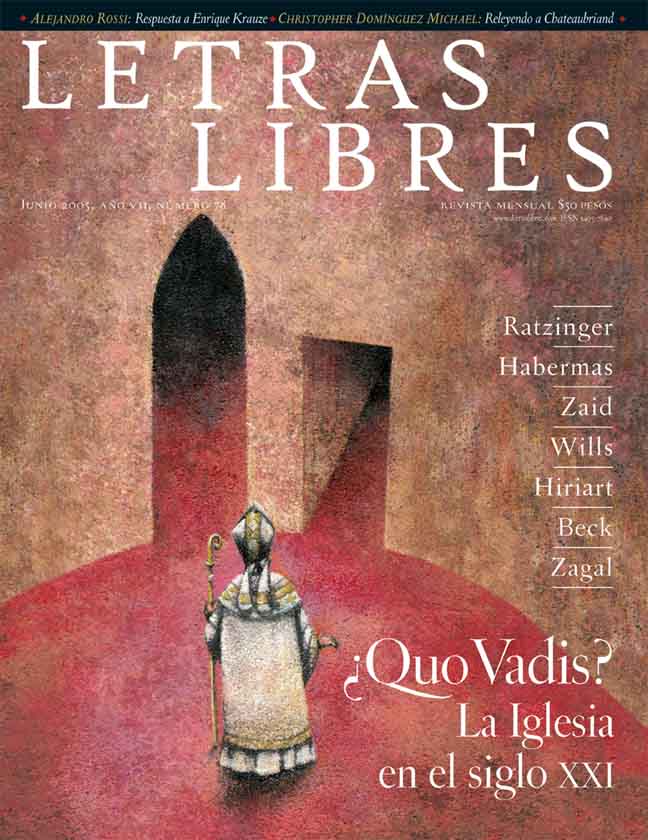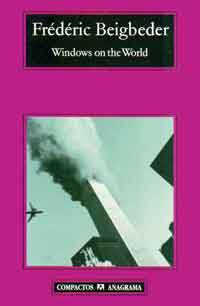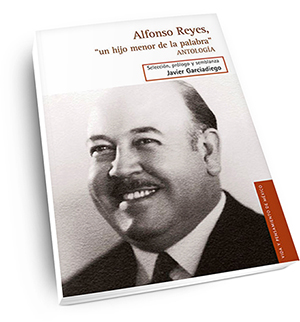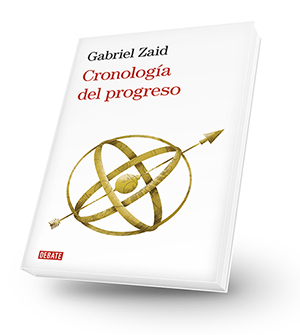Con James Graham Ballard (1930), sabio explorador de las psicopatologías contemporáneas que ha redefinido tanto la fantasía especulativa —término aplicado al sector más serio de la ciencia ficción— como la novela de ideas, sucede lo que con todo escritor vuelto antena de su época merced a una insólita clarividencia literaria: su obra fascina y perturba por partes iguales. Nacido en Shanghái de padres ingleses y establecido desde 1960 en Shepperton, pueblo del valle del Támesis ubicado veinticuatro kilómetros al oeste de Londres y convertido en un suburbio ya no de la ciudad sino del complejo aeroportuario de Heathrow —no en balde el mundo de los aviones y sus emblemas periféricos es uno de sus temas recurrentes—, Ballard ocupa junto con Don DeLillo un nicho excepcional en el paisaje anglosajón de la segunda mitad del siglo XX, nicho en el que también se podría situar a Chuck Palahniuk, el autor joven que ha adoptado con mayor habilidad las polémicas enseñanzas de ambos maestros. No obstante, y a diferencia de sus colegas estadounidenses, el británico posee una intuición que trasciende el orbe ficticio y le ha permitido erigirse varias veces en augur de la realidad posmoderna: “Ballard ve la novela como una biopsia —señala Chris Hall—, y los resultados son devastadores.” Devastador es sin duda el modo en que Crash (1973), libro visionario donde los haya, adelanta el delirio automotor desatado por la muerte de la princesa Diana y funda la estirpe de mesías ballardianos a través de Vaughan, líder de una logia de freaks entregada a la reconstrucción de accidentes famosos; devastadora la forma como Locura desenfrenada (1989) vaticina diez años antes el efecto Columbine por medio de la masacre de adultos perpetrada por menores en la Aldea Pangbourne, laboratorio de la dicha familiar que “a su manera, elegante y civilizada, era la escena del crimen aguardando el asesinato”, y que es el prototipo de los nuevos falansterios registrados por Ballard como signo de la entropía cultural: comunidades autosuficientes, cerradas real o simbólicamente al exterior y regidas por códigos propios que dan cabida a toda una gama de excesos inspirada en impulsos atávicos.
Devoto de los ciclos narrativos —para comprobarlo ahí están el díptico autobiográfico integrado por El imperio del sol y La bondad de las mujeres, la trilogía apocalíptica compuesta por El viento de ninguna parte, El mundo sumergido y La sequía y la trilogía de prospectiva metropolitana constituida por Crash, La isla de cemento y Rascacielos—, el escritor acaba de clausurar su serie más reciente, centrada en los estratos sociales y sus vicios de consumo, con un broche de oro titulado Milenio negro, muestra palmaria de un talento que siempre ha apuntado hacia el futuro y que ha ganado hondura y vigor con los años. Si Noches de cocaína (1996) y Super-Cannes (2000) tienen como blanco las clases alta (el ocio) y empresarial (el trabajo) y se desarrollan en falsos paraísos típicamente ballardianos —un exclusivo resort para jubilados ingleses en la Costa del Sol española y un parque industrial en la Costa Azul francesa—, Milenio negro se ubica en Chelsea Marina, urbanización del oeste londinense donde se gesta la insurrección de la clase media: “No el alzamiento de un proletariado desesperado, sino la rebelión de la educada clase profesional que era la flor y nata de la sociedad […] y que por fin se deshacía de las cadenas del deber y de la responsabilidad civil.” Narradas en primera persona, las tres novelas plantean el choque entre orden y caos, antípodas representadas por un detective incidental y un líder mesiánico: Charles Prentice, cronista de viajes, y Bobby Crawford, tenista a cargo de los programas de entretenimiento en el resort Estrella de Mar; Paul Sinclair, piloto de avión incapacitado, y Wilder Penrose, psiquiatra que reivindica la demencia como panacea contemporánea; David Markham, miembro de un instituto especializado en relaciones industriales y en psicología del lugar de trabajo, y Richard Gould, pediatra experto en el síndrome de Down. Para afianzar los vínculos temáticos, Ballard pone en boca del Penrose de Super-Cannes estas palabras que reverberan en la estructura profunda de Milenio negro: “Las clases medias han dominado el mundo desde la Revolución Francesa, pero hoy son el nuevo proletariado […] Quizá la brutalidad sin sentido sea la auténtica poesía del nuevo milenio. Quizá sólo la locura gratuita puede definirnos.” Partícipe de esta fe, el caudillo que promueve el pandemónium en el último falansterio ballardiano remite también al Crawford de Noches de cocaína (“Su visión es tan tóxica como el veneno de una serpiente”) y desde el inicio se sabe mártir de una causa inédita:
Chelsea Marina era el proyecto de las protestas sociales del futuro, de las insurrecciones armadas sin sentido y de las revoluciones condenadas al fracaso, de la violencia inmotivada y de las demostraciones absurdas. La violencia, como dijo una vez Richard Gould, tendría que ser siempre gratuita, y ninguna revolución seria debería alcanzar su meta.
El horror solar. Al igual que en los dos libros anteriores, y fundada sin duda en los atentados del 11 de septiembre, en Milenio negro la barbarie se manifiesta salvo raras excepciones a plena luz del día. Sea la Terminal 2 de Heathrow, un videoclub de Twickenham, el National Film Theatre, la Broadcasting House de la BBC, la galería Tate Modern, la estatua de Peter Pan en Kensington Gardens o una conductora de televisión, cada objetivo desnuda su fragilidad y su carácter de insignia clasemediera bajo el sol sin sombras preconizado por el terrorismo fútil de Gould: “Ese hombre cruel y desesperado mostraba el camino que llevaba a una aterradora verdad. Un ejército de nulidades multiplicaba las tablas de una nueva matemática basada en el poder del cero, generando desde sus tinieblas una psicopatología virtual.” Con todo, esta virtualidad no tarda en concretarse justo en una anomalía asumida como forma de encarar la era del vacío a la que alude Gilles Lipovetsky: “No es que sólo el psicópata pueda entender la idea de la nada absoluta —dice Gould—. Hasta un universo sin sentido tiene sentido. Si aceptamos eso, todo adquiere un nuevo tipo de significado […] El psicópata es único en el sentido de que no tiene miedo de sí mismo. De manera inconsciente, ya cree en la nada.” Tras los pasos de los narradores que lo precedieron, el David Markham de Milenio negro admite su doble papel —espía fortuito al servicio del gobierno y némesis del “doctor Moreau del círculo de Chelsea”— y cae en una espiral de fanatismo arbitrario en la que despuntan varias de las obsesiones de su creador: la sexualidad sin cortapisas, el desenfreno consumista, la fractura matrimonial, el extrarradio urbano como equivalente del espacio interior o anímico que construyen los personajes.
Dueño de una implacable lucidez, J.G. Ballard ha diseñado una fábula sobre los riesgos que entrañan los sectarismos y los movimientos masivos en el umbral del porvenir. También, lo que no es poca cosa, ha recuperado la figura del ciudadano cero: ese que “se niega a inclinarse ante la arrogancia de la existencia y la tiranía del espacio-tiempo”, ese que inventa la nada para no tener pánico al mundo, ese que nos sonríe desde los bordes de la sociedad adjudicándose todo el poder del vacío. –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.