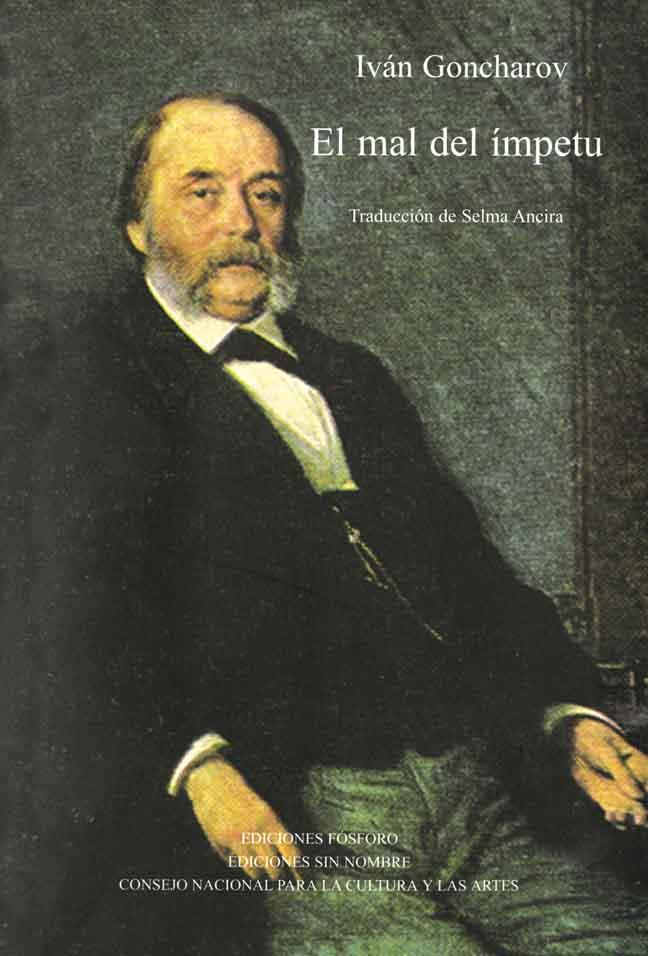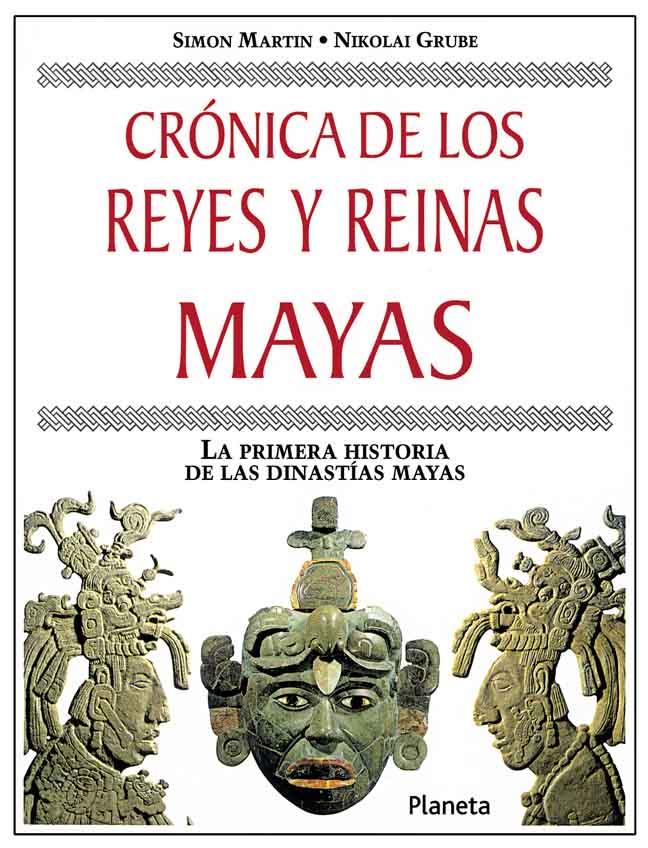A Leonardo, mi hijo de año y medio, le entusiasma muy poco el español. Emplea solo seis vocablos, de los cuales su favorito es “no”. Lo esgrime, sobre todo, para manifestar resistencia lingüística: dice “no no no no no” cada vez que intentas enseñarle una nueva palabra y luego repite el gesto o sonido que eligió de antemano para nombrar lo que señalas. Por si esto fuera poco, demanda con impaciencia que seamos Mónica y yo quienes nos mudemos a cierta salivosa lengua que él inventó: “rrrrrrr” para auto, chasquidos de lengua que significan caballo, “mmm-aaah” para explicar que tiene sed, “mmm-dam” para pedir comida, el mismo sonido acompañado del abrir y cerrar de una mano cuando quiere postre, “shas-shas” y pisotones para indicar que desea ir a la huerta a caminar sobre las hojas secas… Su primo Yan y su amigo Bruno –apenas mayores que él– hablan ya tanto que nos hacen sentir, a mi mujer y a mí, acomplejados como padres. Las páginas de internet y los amigos con bebés aconsejan, unánimes, presionarlo ignorando sus actuales recursos de comunicación. Yo no me atrevo: me siento, por muchísimas razones, solidario con su desconfianza hacia mi idioma.
Una de tantas razones es haber leído Mudanza, un libro de Verónica Gerber Bicecci.
Mudanza es un pequeño volumen integrado por siete ensayos. El primero y el último de ellos son lo que, provisionalmente, podríamos llamar “textos autobiográficos”: narran fragmentos de la infancia y juventud de la autora. Los cinco restantes están consagrados a la obra y personalidad de otros tantos artistas del siglo XX: Vito Acconci, Ulises Carrión, Sophie Calle, Marcel Broodthaers y Öyvind Fahlström. Cinco artistas que ofrecen un rasgo común: todos ellos abandonaron la literatura (o al menos lo que convencionalmente entendemos por esta) para consagrarse al arte conceptual.
Para apreciar cabalmente la ambición de este libro –diré mejor: de esta pieza–, no está de más conocer unos pocos datos de la vida de su autora. Verónica Gerber Bicecci (ciudad de México, 1981) estudió artes visuales. Ha realizado algunas exposiciones (tengo entendido que buena parte de ellas involucran al texto como materia prima). Es, además, reseñista de arte; desde hace más de un año sigo sus desperdigados artículos porque aprecio la frescura de su prosa, algunas de sus intuiciones estéticas y, sobre todo, su destreza en ese género literario emergente que es la novelización de instalaciones y performances.
Todas estas virtudes confluyen en Mudanza. Aunque el ensayo inicial (“Ambliopía”) es un poco decepcionante por lo atropellado e indeciso de su tono, a caballo entre el prólogo explicativo y la confesión que deviene metafísica, la prosa de Gerber se recupera enseguida: si Vito Acconci fuera un desconocido, el primer párrafo con que la autora lo pinta en “Papiroflexia” podría pasar por el inicio de una novela que promete fulgurar. Gerber sabe narrar con sencilla elegancia, condición esencial para la clase de textos que propone su libro.
Además de pulcritud, Mudanza ofrece una agradecible dosis de malicia literaria. Caracteres: cualquier narrador más o menos adiestrado sabe que –como revela Kundera al situar a Tomas abrochándose la camisa y mirando hacia un muro mientras piensa en Tereza– es de buena educación permitir desde el primer encuentro que el lector sea voyeur de la intensidad de nuestro personaje. Verónica aplica esta lección elemental en sus cinco ensayos centrales. Nos presenta a Acconci en el instante mismo de renunciar a la escritura; a Ulises Carrión enviando un telegrama y siendo transformado por sus amigos en un rumor, un chisme; a Sophie Calle sintiéndose angustiada por la ambigüedad de Paul Auster:
Él no supo cómo responder. De todas las frases que había escrito, ninguna sería tan comprometedora. No pudo decirle que no. Pero su sí para Ella era casi un no; un si decepcionante y sin acento. Un sí productivo pero poco esclarecedor.
; a Marcel Broodthaers describiendo, en una entrevista, los objetos que para él expresan el vacío; a Fahlström, el sueco-brasileño destructor del lenguaje, mediante una frase lapidaria (“El lenguaje es una complicidad que asumimos demasiado pronto”) y una escena en la que el artista –encarnación hiperestésica de lo salvaje– intenta recrear en su cuaderno las voces del bosque.
Hay un sutil intersticio que separa la elocuencia de lo indecible. Un intersticio que es también un abismo y que nadie atisbó mejor que los novelistas occidentales de mediados del XIX y principios del XX, y entre estos nadie penetró como Henry James. Es la satánica lucidez de lo que se dice elegantemente a medias. Sobre todo en dos de sus ensayos (“Telegrama” y “Equívoco”) Verónica Gerber revisita con fortuna un estilo que homenajea y parodia esa aspiración de ambigüedad –misma que, por otro lado, está presente en la obra de los artistas que glosa.
Las principales virtudes textuales de Mudanza son, pues, de índole narrativa. Aunque hay comentarios apreciativos hacia las obras, es la semblanza –ese subgénero tan decimonónico– lo que prevalece.
Entonces comienzo a desconfiar: ¿no es demasiado fácil que una ensayista mexicana de principios del XXI aborde a cinco artistas conceptuales mediante una técnica literaria que estuvo en boga hace más de cien años?… Como si estuviera no ante un libro sino ante un cuadro, doy un paso atrás e intento ver Mudanza desde otro ángulo. Y lo noto: entre los títulos afloran las argollas de una instalación inmaterial. Son siete, cada una compuesta por una sola palabra: “Ambliopía”, “Papiroflexia”, “Telegrama”, “Equívoco”, “Capicúa”, “Onomatopeya” y “Ambigrama”. Seis de ellos se desprenden de cuatro actos que en última instancia son solo dos (o quizás uno): escribir-leer-hablar y mirar. Ya no me sorprende que el único título que escapa a esta catalogación posible esté colocado justo al centro de la escritura y sea un vocablo que trastoca los seis restantes: “Equívoco”. Esta palabra pone en movimiento todo lo que el volumen de ensayos tiene de pieza conceptual.
Las reflexiones sobre arte que antes eché en falta se encuentran, obviamente, en los dos textos pseudobiográficos: “Ambliopía” y “Ambigrama”. Aunque en el primero de ellos siguen pareciéndome un poco manieristas, las intuiciones que encuentro en el último me iluminan. Verónica Gerber tiene la gracia de apreciar –en un grupo de colegialas que hablan con la efe, en un grupo de chicos que juegan fut– las señales del misterioentrañable que poseen los lenguajes irresueltos. Inventando su propio lenguaje privado, la autora (no olvidemos que se trata de una artista en proceso de mudanza: alguien que pasó de las artes visuales a la literatura) logra hilvanar un ensayo reflexivo pretextando contarnos pasajes de su vida mientras, con la otra mano (la derecha: la autora, como yo ahora mismo, escribe con la zurda), nos relata cinco veces una suerte de autobiografía por interpósita persona: las cinco semblanzas de artistas del siglo XX que, como ella, fueron hijos de una renuncia.
No puedo omitir, desafortunadamente, esta mínima nota adversa y bibliofanática: mi ejemplar de Mudanza venía con diez páginas en blanco (lo que me parece demasiado para un volumen de menos de cien páginas); tuve que pedir otro ejemplar prestado para lograr escribir esta reseña. Lamento que los estándares de calidad de Ditoria hayan decaído tanto.
Mudanza es un libro inteligente, entretenido y generoso que, además, abre una puerta poco explotada en México por los discursos interdisciplinarios (y que hasta cierto punto se conecta con la sensibilidad de Mario García Torres): la opción de construir una ensayística que funcione al mismo tiempo como pieza de arte conceptual. ~
(Acapulco, 1971) es poeta y narrador, autor de libros como Canción de tumba (2011), Las azules baladas (vienen del sueño) (2014) y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino (2017). En 2022 ganó el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde.