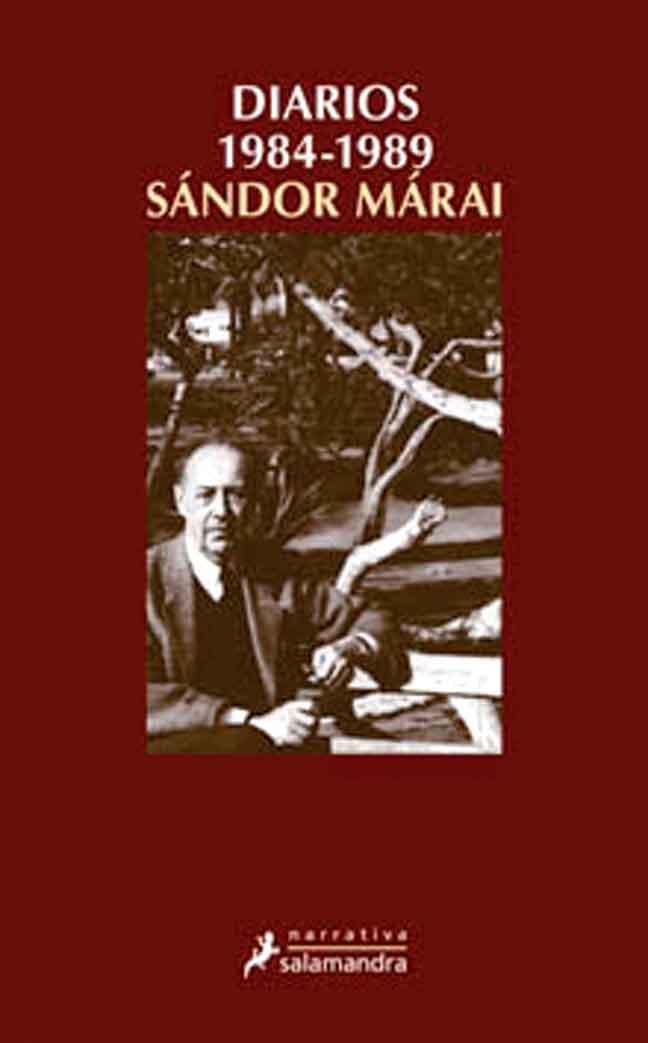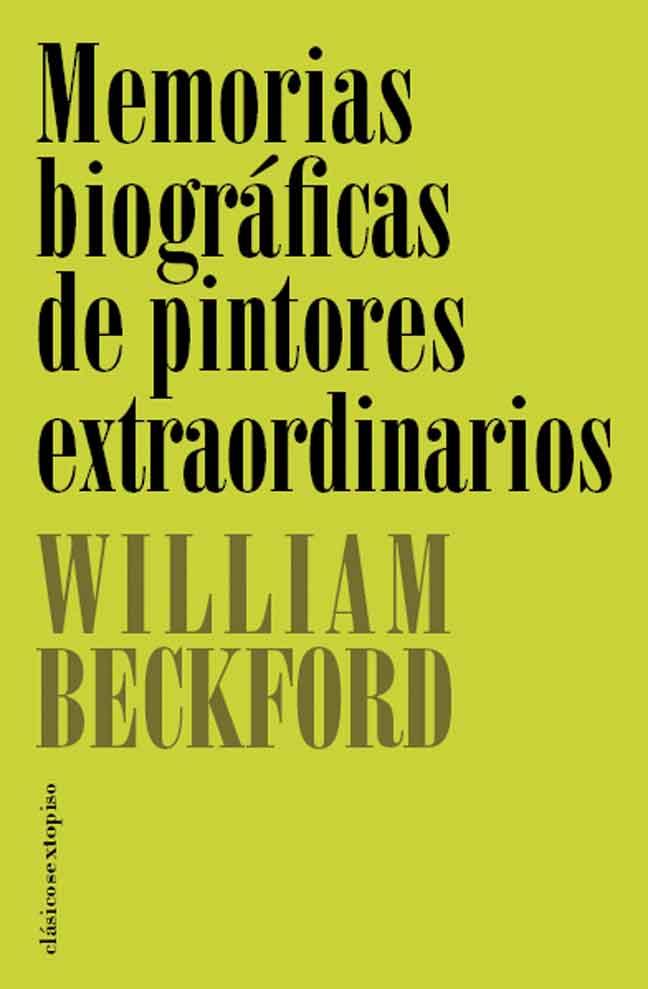Antonio Alatorre
La migraña
advertencia editorial de Martha Lilia Tenorio, México, FCE, 2012, 93 pp.
Algunos escritores cambiaríamos varios de nuestros libros por ser artífices de un diamante como La migraña, del filólogo Antonio Alatorre (1922-2010). Habría que remontarse al medio siglo mexicano, a la economía de Pedro Páramo, al sabor de La feria, de Arreola, para encontrar algo parecido en precisión, en certeza, con el añadido de que no solo es una novela póstuma sino inconclusa, a la cual los tres hijos de Alatorre se atrevieron a darle un final, a manera de epitafio, proponiendo seis líneas hipotéticas. De manera bellísima, Alatorre cierra, más allá de la muerte, una obra de pocos libros pero caudalosa en influencia gracias a títulos como Los 1001 años de la lengua española (1989), Ensayos sobre crítica literaria (1996), El sueño erótico en la poesía española de los Siglos de Oro (2001) o El brujo de Autlán (2001), su incursión en la microhistoria. Académico ejemplar sin haber complacido ni al escalafón universitario ni a las teorías que durante las últimas décadas del siglo pasado devastaron a las humanidades, Alatorre, ahora lo sabemos, resultó ser un novelista secreto que averiguó con agudo talento, en menos de una centena de páginas, el nexo entre el pasado y la memoria, una pareja primordial para el género. El método elegido por Alatorre para desentrañar el asunto fue su migraña.
Intentaré un esquema de La migraña, narración en primera persona llevada a cabo por Guillermo, sosias de Antonio Alatorre y, en tanto que tal, director de una revista de crítica y filología. Tras medio leer un artículo llegado desde la Argentina sobre Roberto Arlt, el narrador se tiende boca arriba en el césped de su casa y empieza a divagar. El sol todavía es fuerte, se le clava en los ojos y debe protegerse con el brazo, como si fuera un homérico guerrero caído de las “agudas saetas de Apolo” (p. 14).
Antes, Guillermo ha comenzado su relato matizando su envidia por “los escritores que lo maduran todo, situaciones, personajes, mensaje, sentido de la vida; que cuando escriben, lo dan todo por hecho” para después autocalificarse como un narrador sin la “pasta del novelista”. Pero a los novelistas decide no envidiarlos porque, dice, “pertenezco más bien a la especie de los memorialistas, los que se ponen a escribir a los setenta años y hablan de su madre o de su padre, o de alguien que conocieron a los dieciséis años, y al hacerlo comprueban que están melancólicos o alegres por dentro” (p. 15).
Pero sería arduo encontrar un libro menos memorioso que La migraña, en nada apegado a la estirpe de los memorialistas y novelesco, en el sentido de Proust, Rilke o Connolly (sí, Connolly, el “narrador” de La tumba sin sosiego, nos lo aclara Guillermo), como pocos los ha habido entre nosotros. En esa misma página, el narrador se define: “Puedo deleitarme con el paladeo de las partes que han constituido un momento.” Y tras lamentar estarse demorando en los preliminares, “como el aspirante tímido que ha sido admitido a su primera cita con un personaje importante” (p. 17), este introito termina con la primera de siete, según mi cuenta, imágenes anecdóticas (bien podría llamárselas también epifanías, en su sentido fenomenológico, de ciencia de lo que acontece) que componen La migraña, la del narrador en su cubículo, concentrado y en teoría feliz, al descubrirse llorando, sin saber por qué aunque sospeche que en ese momento extático algo de su pasado convergía con su presente. Y ello lo remite a 1937, cuando salió de su pueblo, Autlán, rumbo al seminario de Tlalpan donde estudiaría para sacerdote.
La segunda epifanía, tras la ocurrida con las lágrimas en su silencioso cubículo de El Colegio de México, le revive a Guillermo una experiencia cuando solo, en la casa de Autlán donde nació y sentado en una de las cabeceras de la mesa familiar, entra en un trance de revelación que bien puede ser la nada de los budistas, la cual lo devuelve a lo que “ve” acostado en el césped. Esa hipersensibilidad, confluencia del pasado y del presente gracias al ensueño moroso, lo remite a la migraña, el padecimiento cuya intensidad da título a la novela y es su horizonte sensorial: “La migraña es una invasión poderosa y terrible, una dentellada reluciente, azul y amarilla. Se mueve en un zigzag ampuloso y rapidísimo, de arriba abajo, pero nunca se agota, sino que se regenera con la misma rapidez, atrozmente silenciosa, oscilando a un lado del punto de visión (p. 33).”
El ataque de migraña, su ansiado desenlace liberador que llegará con un brutal dolor de cabeza, se produce mientras el protagonista revisa en clase la Stylistique latine, haciendo así Alatorre no en un relato clínico ni un mero ejercicio de introspección narrativa, sino una Bildungsroman que logra, con eficacia sintética, retratar la vida de un seminarista de quince años en las postrimerías del régimen del general Cárdenas.
La siguiente epifanía (precedida de la meditación del narrador que las acompaña cada vez que ocurren) es la más plástica: Guillermo va dos veces a la semana a la consulta de un viejo dentista en el centro de la ciudad de México, recorrido que hace en tranvía por la calzada de Tlalpan, absolutamente concentrado en sus lecturas de griego. Pero antes de llegar a la estación de San Antonio Abad siempre alza la mirada para alimentarse del Mundo y de su promesa de Carne y Demonio, al solazarse en la visión de una simple escuela secundaria. Le maravilla el espectáculo del desorden:
Nosotros, en la casa de la Calle del Calvario estamos siempre juntos, en comunidad, en el estudio, en las lecciones, en la capilla, en el refectorio, en el campo de juego, en el dormitorio, y siempre bajo la mirada de un celador que lee algún libro, o los rezos del breviario […] Aquí las cosas son distintas. Estos muchachos, de mi misma edad, o un poco menores o mayores que yo, están sueltos y cada uno hace lo que se le da la gana. Son muchachos como yo, cada uno con su alma inmortal y con su cuerpo perecedero, formado como el mío: brazos, piernas, cabeza, ojos, boca. Lo que se siente por ellos (lo que hay que sentir) es una lástima llena de orgullo y humildad, porque ellos no han tenido la dicha de ser llamados por Dios… (pp. 55-56.)
La novela lleva solo medio centenar de páginas amuebladas con una suerte de austeridad luminosa que parecieran muchísimas las que llevamos leídas, cuando se produce otra epifanía: al reconocimiento de los otros, atisbados desde el tranvía en San Antonio Abad, le sigue otra visión furtiva y fugitiva: la del pene (del todo infantil en comparación al de un Guillermo ya puberto) de un compañero seminarista, descubierto mientras se bañan en el antiguo estanque de los gansos. A la epifanía le sigue de nuevo la reflexión, desprovista a la vez de inocencia y de malicia, sobre la vida masculina en el seminario. Lo sexual, allí, permanece en estado de latencia y Alatorre, que educado en el catolicismo se hizo pagano (así les ocurre a las almas llenas de música), se esfuerza en pintar aquella casa como un mundo natural, anterior o ajeno al pecado.
Es imposible saber qué habría sido de La migraña si la hubiera terminado Alatorre, quien al parecer redactó esta versión (hay otra desechada por sus herederos) en los años setenta. Yo sospecho que no le habría agregado mucho más, vista la perfección del aparente desenlace, al que acaso solo le faltaron esas pocas líneas agregadas por sus hijos. Alatorre abandonó La migraña –nunca más justa la presunción de Paul Valéry de que no hay obras terminadas, las hay tan solo abandonadas– una vez hecho por Guillermo el descubierto pleno de su propio cuerpo. Esta epifanía, la última, se compone de dos momentos, uno tentativo, exploratorio, y otro, el final (es decir, el último que nos ha sido dado leer). Alatorre nos conduce al baño del seminario, todavía una fosa séptica sobre un arroyo subterráneo. En el primer episodio, la culminación de un ataque migrañoso lo lleva a ese sitio a vomitar. En el segundo, en un día de asueto, mientras la mayoría de los seminaristas se han ido a jugar futbol, Guillermo se queda casi solo en la casa, copiando motetes con tinta china y ejercitándose al piano con Czerny. Irreflexivamente, decide ir al escusado de tablas, rodeado de rosales, jazmines y madreselvas. Y leemos lo que sigue:
He atrancado la puerta. Encima de ella está un espacio abierto, limitado por el borde del techo. Por allí entra la luz. Siento cómo la penumbra y el frescor acarician simultáneamente mi cuerpo. Mi cuerpo. A eso he venido. En eso quiero aprovechar ese tiempo, esta hora que me queda. Quiero verme. Hasta ese momento no lo había sabido, pero ahora sé que eso quiero, que eso voy a hacer. Voy a verme (pp. 88-89.)
En esta escena de descubrimiento soberano del cuerpo, sin mancha alguna, se interrumpe La migraña, que deberá ocupar un lugar entre las más hermosas de nuestras novelas de formación, junto con esa inmensa brevedad aventurera que es Elsinore (1987), de Salvador Elizondo, y al lado de la elegante ternura de El solitario Atlántico (1958), de Jorge López Páez. El de Alatorre, por más autobiográfico que sea, no es, como él quizá lo supo, un libro de memorias sino una verdadera novela, inconclusa pero habitada de plenitud.
No tengo idea de qué pensaba Alatorre de Valéry (solo hablé con él de Fray Gerundio de Campazas y del Eclesiástico cuando me ayudó un poco con Vida de Fray Servando) pero La migraña pareciera responder, sin duda accidentalmente, a esa distinción a tres bandas hecha por Valéry en sus Cahiers entre la memoria, el recuerdo y el pasado. La memoria se descompone en recuerdos y estos hacen del pasado un presente. La memoria propiamente dicha es el retorno irregular de los recuerdos convertidos en la materia del presente, en el cuerpo del pensamiento. El hombre, sigue Valéry, transporta su pasado con él, de la misma manera que acarrea su energía, su hígado, su lógica. De todo se deduce (hipótesis) que a los memorialistas les interesa el pasado, mientras que a los verdaderos novelistas, como resultó serlo inesperadamente Antonio Alatorre, les preocupa la memoria, el porvenir del pasado.[1] ~
[1] Abundan por ello, dado que confunden al pasado con la memoria, los malos novelistas que creen que sus recuerdos son, por serlo, novelescos. Esa confusión les impide ser memorialistas veraces o autobiógrafos creativos. El fenómeno se presenta igualmente en las novelas históricas, tan publicitadas, tan fáciles de hacer, imprimir y hasta vender: confunden el pasado con la memoria.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.