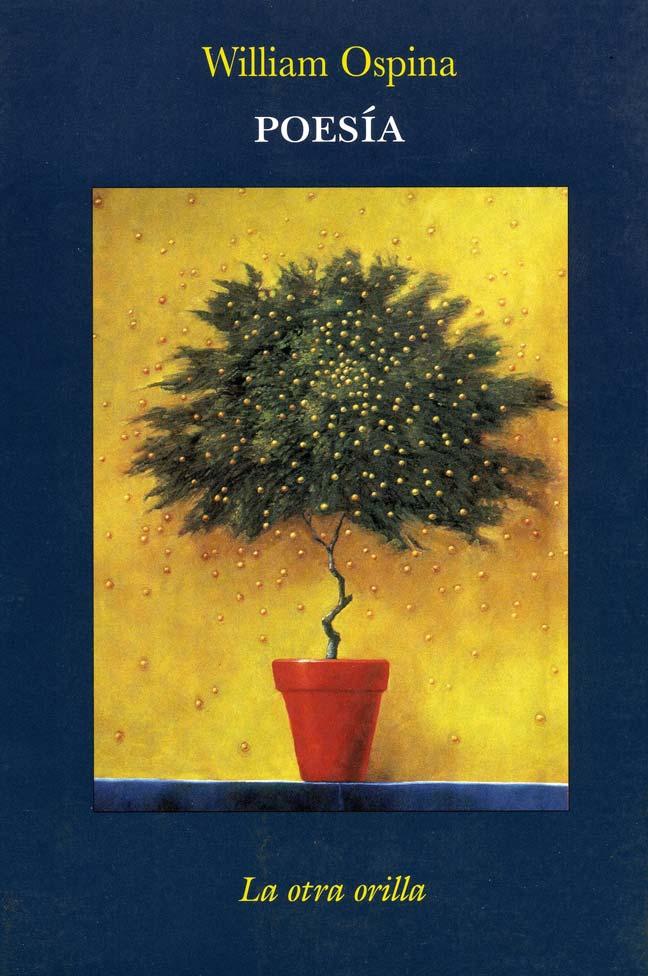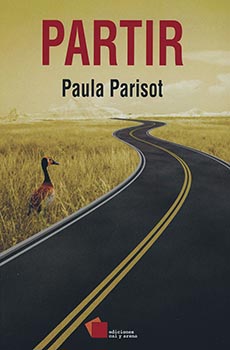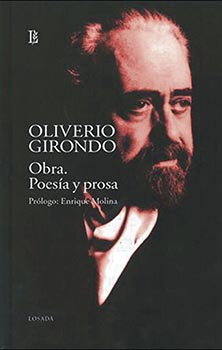Apenas dos publicaciones fueron suficientes para que en nuestro país la obra de William Ospina (Padua, Tolima, 1954) se hiciera de un puñado de fervientes lectores. Primero fue la reedición de su tercer poemario, El país del viento (1992), publicada por Trilce en 1999; luego, la breve antología (breve por partida doble: 31 páginas, cien ejemplares) En la gótica noche de Praga (filodecaballos, 2001), con selección y nota introductoria de León Plascencia Ñol, que recogía doce poemas del cuarto libro del colombiano, ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua?
Poesía reúne íntegros los poemarios Hilo de arena (1986), La luna del dragón (1992) y los dos mencionados; además de una selección de “Poemas tempranos”, el poema “África” (1999) y una muestra del libro en preparación La prisa de los árboles.
Ospina es cercano a Borges por más de una razón de fondo y otra de forma. Igual que el argentino, el colombiano mezcla con fortuna los géneros, poematiza historias, narra poemas y versifica ensayos, en textos construidos a base de cuidadosas combinaciones métricas, así como de una enunciación pulcra y elegante. La obra de Ospina –hombre de aventuras intelectuales, libros y conocimientos– es, de igual forma, una suma de admiraciones donde resuena la máxima quevediana: “Vivo en conversación con los difuntos,/ Y escucho con mis ojos a los muertos.” Sobre sus textos también se ciernen inmutables presencias metafísicas (el tiempo, la memoria, la muerte) que encarnan en la materia. Y una minucia: ambos autores prologan fugazmente sus libros, en un gesto que enmarca la conversación que será la lectura.
El colombiano emplea diversos procedimientos expositivos: el enmascaramiento y la ventriloquia, la crónica, el informe de lectura, el found poem, el relato lírico. En ocasiones la voz enunciante pertenece a algún personaje histórico (visible o recóndito), quien en un instante de lucidez clarifica y pondera momentos clave de su biografía, hablando desde más allá de su vida, redondeándola. Un anónimo jefe sioux, el conquistador Lope de Aguirre cercado por la muerte, un negro que en los algodonales norteamericanos sueña con la libertad, el asesino de John Lennon, Walt Whitman, Ezra Pound, Franz Kafka; todos conforman el coro de voces que sostiene el tablero de la Historia, cuyas columnas son la trascendencia y el olvido. De la bruma del origen a la nitidez del presente, de la Historia Universal a la de Indias, del pasado remoto a los ancestros que perfilan un rostro familiar; la herencia está dictada por el azar. El poeta –su mirada sesgada– reescribe y anota la memoria de la especie.
También en los textos más personales –pienso en “Ya eres” y “Notre Dame de París”, poemas sobre el descubrimiento del amor y la contemplación de la grandeza, respectivamente– la cultura es un referente asimilado, nunca una estridencia ni un as bajo la manga. Cuando la escritura es plena, hay claroscuros entre lo leído (la vida intelectual) y lo vivido (la vida de a pie), entre el poeta culto y el experiencial. Ambos se vuelven uno ahí donde memoria e imaginación desembocan.
Si los hombres se empeñan en labrar sus actos en la arcilla de la Historia, la tarea del Tiempo es arrasarlo todo. En esa tensión, ambos se construyen mutuamente. En las ruinas, las estatuas rotas, los cementerios, los fantasmas que pueblan las ciudades, la frágil reconstrucción de la memoria personal, habla una voz –hecha de siglos– por el lado de la sombra. “Pienso en las arduas civilizaciones,/ en las largas estirpes sucesivas/ que son polvo en el polvo de los reinos.” Los episodios de gloria, las batallas épicas sucedieron en el pasado –“ya sólo aquellas ruinas parecen estar vivas”–, y nos toca descifrar sus vestigios, atender los cantos que el tiempo no ha borrado por completo, maravillarnos con la leyenda. El arte no es sino la última huella de grandes y antiguos hombres: “En bronce lo engendraron para que fuera eterno […] y el tiempo, que es más grande, lo derribó en pedazos”, dice el poeta.
Quién sabe ya qué cosas fue este polvo.
El autor ofrece un bien calibrado recorrido por páginas notables de la Literatura, así como por momentos clave de la Historia y la prehistoria (esa porción mayúscula de tiempo escrita en lengua oscura). Ya sea en el largo aliento del poema “Palabras de la condesa Sonia en la estación de Astápovo en el invierno de 1910” (que cuenta la vida de renuncia y sacrifico que la esposa de Tolstói llevó al lado del novelista, quien, en su lecho de muerte, se negó a verla) o en los escasos tres versos del “Haiku de Hiroshima” (“Todas las hojas/ de diez largos otoños/ en un instante.”), la precisión estilística es virtud y logro.
En la nota donde explica el origen del poema “Una mañana de miel”, Ospina nos dice que su “verdadero autor […] es el desconocido guionista de un documental de televisión. Tuve la fortuna de no ver el programa, sino de oírlo desde una habitación contigua, y eso me permitió advertir la singular poesía del texto. Copié al vuelo algunas de sus frases […] cambié un poco el orden y alteré ciertos énfasis”. Origen e industria semejantes tiene el “Diálogo de dos extranjeros que toman café en un salón de Berkeley”, charla verídica de consecuencias metafísicas acaecida entre Einstein y Tagore. Esto bien podría leerse como poética: la cifra mayor de la existencia está contenida en un encuentro casual (viene a cuento el poema del que Borges negaba ser autor, pues afirmaba haberlo recibido en un sueño: “Ein Traum”). Luego viene la reescritura, la edición, la infidelidad de la memoria, la lucha con las palabras: la sencilla batalla del poeta.
La vida se revela sólo al testigo accidental, al que espía desde otro siglo con sus ojos a los muertos, al que escucha desde una habitación contigua. El poeta: rendido orfebre del lenguaje, celebrante de iluminaciones ajenas, curador de pequeños y grandes destinos ajenos. ~