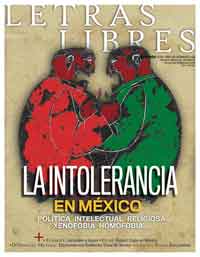La idea rectora de este largo ensayo sobre la caricatura política de José Guadalupe Posada –y un poco menos de Alfonso Manilla– es que, lejos de ser un artista precursor de la Revolución mexicana, o su contraparte: un artesano conservador y acomodaticio, este gigante del mundo del grabado vernáculo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX fue un magnífico intérprete del “sentir popular” y un coherente liberal, “jacobino con preocupaciones sociales”, preclaro representante de los intereses de la clase obrera porfiriana.
Partiendo de la propuesta de revisar “las claves del pensamiento político-social” de Posada, el autor cuestiona su condición revolucionaria, lanzada al aire de manera un tanto tendenciosa por Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Frances Toor y demás panegiristas del legendario grabador, descubierto por aquella generación de artistas posrevolucionarios. Dichos miembros del nacionalismo cultural mexicano de los años veinte y treinta fueron los responsables de convertirlo en uno de los grandes mitos del arte mexicano a partir de entonces: Posada fue considerado por ellos como un padre intelectual y artístico, debido a su supuesto compromiso con las causas revolucionarias. Méndez lo presentó testimoniando la represión de los gendarmes de Porfirio Díaz al pueblo mexicano, a través de la ventana de un taller en el que Ricardo Flores Magón y Lázaro Gutiérrez de Lara preparan algún manifiesto revolucionario. Y en el célebre mural Un domingo en la Alameda, Diego Rivera lo retrató claramente como figura paterna, de bombín y bastón, del brazo de la muy famosa calavera catrina.
Como bien prueba Rafael Barajas Durán (el Fisgón) a lo largo de su libro, el grabador fue bastante ajeno a los postulados anarcosindicalistas de los hermanos Flores Magón, se mostró claramente antirrevolucionario y manifestó una lealtad casi personal hacia Porfirio Díaz. Figura de su tiempo, Posada aparece muy bien retratado en este texto como un personaje contradictorio, que se posiciona ante los acontecimientos políticos conforme a su propia conciencia de artesano de provincia, avecindado en una ciudad de México porfiriana, con sus pasiones, sus miedos, sus críticas, sus alianzas, sus afinidades y, en fin, como cualquier ser humano determinado por su tiempo y su espacio. A través de una puntual revisión de su trayectoria, desde su natal Aguascalientes, su paso por León, Guanajuato, y sus lamentables vivencias relacionadas con la inundación de 1888, hasta su arribo a la capital del país, este obrero del buril, la piedra y la tinta adquiere en este texto un dimensión que, en efecto, rompe con el mito para tratar de encontrar al hombre, al artista popular.
Los cinco apartados de este extendido ensayo llevan al lector-mirón desde los primeros grabados políticos del joven Posada, aparecidos en El Jicote de su natal Aguascalientes en 1871, hasta sus últimos dibujos antimaderistas y prohuertistas, aparecidos en Gil Blas o en las célebres hojas volantes de la imprenta de Vanegas Arroyo, poco antes de su muerte en 1913. En medio de este largo camino el autor se detiene muy brevemente en León, ya que ahí Posada realizó pocos grabados con carga política y muchos retratos sociales y costumbristas, para después seguirse al análisis y la presentación de la prensa de a centavo, en la que Posada tuvo una destacadísima presencia a partir de su llegada a la ciudad de México a fines de 1888. En un primer momento trabaja para Ireneo Paz en sus porfirianas revistas La Patria Ilustrada y Revista de México. Pero más bien fueron La Gaceta Callejera, Gil Blas, La Risa del Popular, El Fandango, La Casera, El Valedor del Pueblo, La Guacamaya, los múltiples Diablitos y sobre todo las ya mencionadas y espléndidas hojas sueltas de los clásicos impresores del Porfiriato tardío los medios que permitieron que Posada llegara a convertirse en una figura trascendental del arte popular mexicano hasta nuestros días. En esos medios quedó clara su simpatía por el caudillismo de Porfirio Díaz, su admiración por Juárez y los restauradores de la república y desde luego su antipatía por la violencia y las revueltas organizadas contra el régimen después de 1910.
La identificación de múltiples objetos de crítica, que van desde los clásicos villanos: patrones explotadores, extranjeros, caciques, políticos acomodaticios, curas, etcétera, hasta ciertas xenofobias, sexismos y homofobias indican su inserción en un mundo urbano que también estuvo regido por un discurso moralista, nacionalista y machín. Posada, de esa manera, fue un gran traductor del “sentir popular”, como bien lo dice el Fisgón, pero también fue un reflejo de cierto pensamiento que se podría identificar como “clasemediero” venido a menos y, ¿por qué no decirlo?, conservador. Como puede ser evidente hasta hoy, este conservadurismo ha encontrado un particular arraigo en ese México en constante crisis que habitan ciertos sectores urbanos reaccionarios y resistentes al cambio, sean estos obreros, comerciantes o pequeños propietarios. Posada mismo perteneció a esos sectores que desde perspectivas distintas ya han sido estudiados, precisamente durante el período que abarca esta especie de biografía política, por Carlos Illades, Pablo Piccato y Elisa Speckman, entre otros. Tal vez si el autor se hubiera asomado a alguno de estos trabajos su mirada sobre la sociedad porfiriana que arropó a Posada hubiera sido un poco menos esquemática y más histórica. De cualquier manera, el análisis de los contenidos políticos del grabador no sufre merma alguna por esta debilidad de historiador.
Posada era un artesano, un trabajador con cierto nivel de educación y posición social que poco a poco fue perdiendo oportunidades de salir adelante y a quien las propias condiciones de ese sector urbano golpeado por las distintas crisis del Porfiriato tardío lo fueron orillando a la pobreza y a la reacción, como a muchos otros congéneres. Algunos se unieron al reyismo, al maderismo, al magonismo, al zapatismo o al villismo. Otros se quedaron aferrados a sus valores y a sus exiguas y muy remotas oportunidades de salir adelante. Tal vez esto sea un poco difícil de aceptar para quien cree en la bondad y la clarividencia del pueblo.
Reconozco que no acabé de entender por qué en el título de este magnífico libro la palabra “mito” se acompaña por el sustantivo “mitote”. Sin embargo al final estuve de acuerdo en que lejos de la propia figura del grabador, de su historia y de sus innegables logros como intérprete y traductor de la sociedad del Porfiriato tardío, fueron los “mitotes” que armaron aquellos santones del medio artístico posrevolucionario los que quedaron inmersos en el discurso oficial y en no pocos tratados sobre el arte mexicano del siglo xx.
A partir de la propuesta que permea prácticamente cada hoja de este libro puede empezarse a hacer una muy personal y popular historia de Posada. Los pasos dados por Rafael Barajas Durán son, no cabe duda, de singular importancia. Ahora falta ver los demás aspectos de su vida y obra, aquellos que no responden a una postura política sino más bien a una posición ante la vida en general. Estoy seguro de que en esa tesitura todavía queda mucho que decir sobre Posada y su extraordinaria contribución al arte mexicano. ~