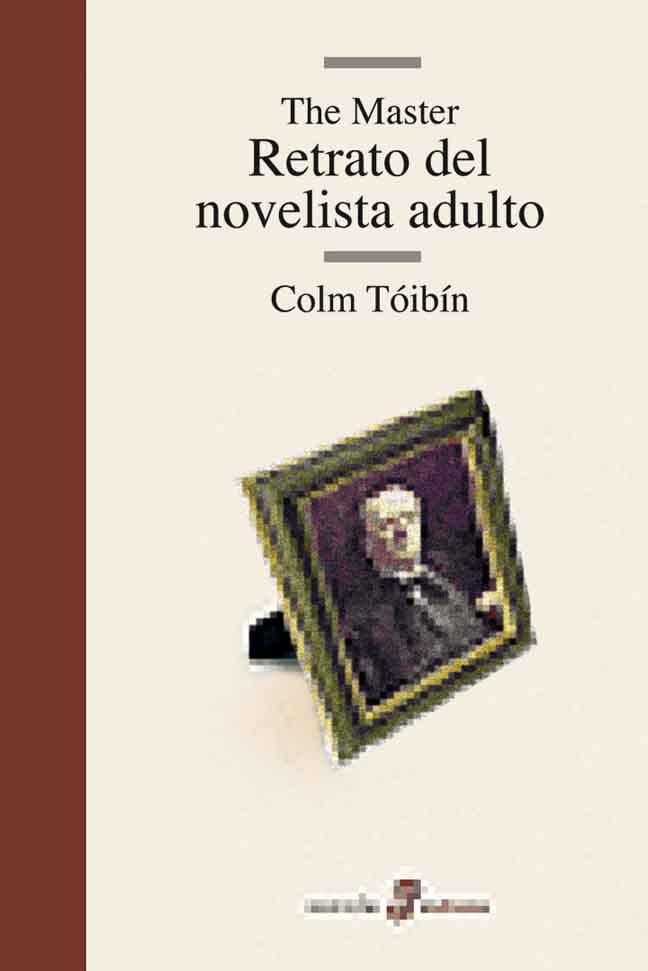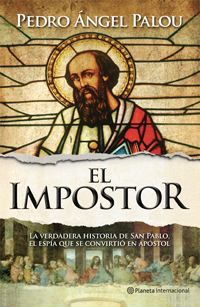Dos de los mejores novelistas británicos, Colm Tóibín (1955) y David Lodge (1935) protagonizaron el año pasado un duelo singular, ocupados en transformar a Henry James en un personaje de ficción, cometido temerario, como ambos lo admitirían, pues la suya es una bibliografía que incluye su vida y no deja casi ningún espacio para la imaginación de los novelistas. Tanto Tóibín como Lodge asumieron el riesgo de escribir una novela sobre James y, al recorrer de su mano todos los rincones de su obra-mundo, no pudieron sino recurrir a sus párrafos, a sus metáforas y a muchísimas de sus brillantes páginas, parafraséandolo sin pausa, nutriéndose de sus cuadernos de trabajo, cuentos, ensayos y novelas, corregidas sin piedad por el propio James, cuya labor literaria fue, para Borges, la más extraña de todas.
Escritor que no dejó nada al azar ni se fió de la posteridad, en James todo está resuelto de antemano y nada parece digno de agregarse, al grado que Tóibín y Lodge decidieron escribir novelas documentales. Es paradójico que ello le ocurra a un escritor que hizo de la defensa de su intimidad un estilo y que, no una sino varias veces, incineró su correspondencia personal. Esa disponibilidad plena y manifiesta es la causa de que la biografía de Leon Edel sobre James (cinco tomos aparecidos entre 1953 y 1972) sea probablemente la gran biografía literaria de todos los tiempos, pues en ella se acabó de ordenar, concebida como una creación perfecta, la materia jamesiana. Mi primer impulso al acercarme a las dos novelas sobre James fue darme un pretexto para volver a leer la biografía de Edel. La situación acabó por ser un poco jamesiana: un reseñista de libros que lee dos nuevas novelas sobre un escritor que es Henry James y lo hace inicialmente para releer a su biógrafo.
A fin de cuentas, de Oscar Wilde, el gran rival que hizo de su vida un espectáculo público que terminó en la deshonra, la cárcel y el abandono, sabemos menos que de James, quien aspiró a la impersonalidad del punto de vista y terminó por ser el más autobiográfico de los escritores o, para utilizar una fea palabra, el más autorreferencial: dejó insinuadas todas las posibilidades de investigación profesoral sin poner en entredicho sus misterios creadores, misterios cuya divisa fue postular que una pasión de amor que involucra a dos seres es demasiado poderosa para garantizar que ambos sobrevivan. Sólo uno se salvará.
El regreso de James (hasta el esloveno Slavoj Zizek, la moda teórica en la academia, predica sobre James y lo relaciona con el desarrollo del capitalismo) es, desde hace diez o quince años, una de las características de la memoria literaria y del cine de arte. Es natural, dada la preexistencia de una formidable reserva biográfica, que Tóibín y Lodge hayan escrito más o menos la misma novela y que ambos se centren en 1895. En ese año se definió la rivalidad entre James y Wilde, entre el fracaso teatral del primero (en enero) y la condena judicial del segundo (en mayo), acontecimientos ilustrados, a toro pasado, por uno de los dardos de Wilde, citado oportunamente por Lodge: no basta con triunfar, es necesario que los otros fracasen.
The Master y ¡El autor, el autor! también tratan de la relación de James con su hermano William y con Alice, su hermana, la eterna hipocondríaca que finalmente sucumbió a la deseada enfermedad fatal. Y nos hablan de la servidumbre doméstica de James, de los Smith, matrimonio alcohólico y pendenciero, que lo mismo en De Ver Gardens que en Lamb House, domicilios jamesianos, se hizo tan indispensable como lo fue el legendario mecanógrafo escocés que convirtió al escritor en un entusiasta de aquel cambio tecnológico presidido por la electricidad, de la cual se sirvió de inmediato para iluminar su casa. Sin esos testigos, algunos detalles de la vida de James, ese solitario sentado en el centro del mundo, se habrían perdido: James, encarrerado en el dictado, se aproxima a Joyce. Y James, al ejercitar la memoria, es proustiano antes de Proust. No es extraño: Los embajadores (1903), por ejemplo, es una novela que pudo haber sido escrita varios años después, en pleno siglo xx. Dijo Álvaro Mutis de Joseph Conrad, como lo dice Pietro Citati de James, que hay que procurarse sus libros con mesura, para que alcancen para toda la vida.
Más concentrada y lírica, The Master es una novela que investiga la individualidad, mientras que ¡El autor, el autor!, aunque los lectores ingleses prefirieron la primera, me parece una construcción superior, el trabajo de un narrador ya muy hecho que se propuso metas más ambiciosas que Tóibín, cuya gran escena termina por ser poca cosa: la noche inquieta y tentadora que pasa el joven James durmiendo junto a su amigo, William Dean Howells, en la cama individual de un albergue. Lodge, en cambio, escribió una estupenda novela sobre el mercado editorial y la amistad entre escritores, convocando al demonio de la vanidad, que a James se le aparece en la peor de sus manifestaciones, en la persona tan querida para él de Georges Du Maurier (1834–1896), quien triunfó arrolladoramente con Trilby (1894), una convencional novelita bohemia inspirada en los años juveniles del autor en París, dibujante e ilustrador antes que novelista. James quería mucho a Du Maurier, pero el éxito inesperado de Trilby, que se convirtió en uno de los primeros bestsellers en la acepción contemporánea del término, ocurrió poco antes del estruendoso y humillante fracaso de Guy Domville, la obra de teatro en la que James confiaba para alcanzar su definitivo bienestar económico. Otra vez es recurriendo a Wilde como se puede resumir las desventuras de James: “Cualquiera puede solidarizarse con el sufrimiento de un amigo, pero hace falta un carácter magnífico para solidarizarse con su éxito.”
Irlandés, Tóibín acentúa lo extranjero que James podía llegar a sentirse, como estadounidense y por sus orígenes irlandeses. En The Master (no entiendo por qué los editores conservaron el título en inglés y se inventaron un subtítulo en español), Tóibín selecciona los materiales que dibujan al James más heterodoxo, el hijo de un lector de Swedenborg que educó a sus hijos en los hábitos mentales y en las disciplinas intelectuales más modernas.
Henry James (1843–1916), quien quería ser el más inglés de los ingleses, murió como súbdito británico en solidaridad con su patria adoptiva en la Gran Guerra. En ese esfuerzo transformista o camaleónico, entraba en frecuente conflicto con su hermano William, apenas un año mayor que él, el filósofo pragmático que se comportaba como el típico yanqui antibritánico. La vida de James, tal cual nos la presentan sus noveladores, es la historia de varios duelos: entre James y Wilde, entre James y George Du Maurier, entre James y sus amigos escritores. En ese orden, la disputa entre Henry y William, que se querían entrañablemente –incluso el mayor administraba los bienes del menor–, ilustra las contradicciones entonces paradigmáticas entre el ser norteamericano y el ser inglés: el igualitarismo contra las jerarquías sociales, el campo contra la ciudad, la rudeza pragmática contra la ensoñación romántica.
William James, él mismo una especie de padre fundador, lamentaba –y se lo decía– que Henry se perdiese en el esteticismo y no intentase, algún día, escribir una buena, didáctica e instructiva novela histórica sobre el carácter de los Estados Unidos, hablando de los peregrinos puritanos del Mayflower o de la revolución de 1776. Recomendaciones que a Henry le parecían filisteas y de pésimo gusto. “Yo soy – recapituló Henry James citado por Tóibín– un pobre contador de historias, un escritor de novelas interesado en sutilezas dramáticas. Mientras mi hermano explica el mundo yo sólo puedo tratar de hacer, brevemente, que cobre vida o que se haga más extraño”.
En The Master aparece un Henry James americano, más republicano que cosmopolita y retratado en el drama de la Guerra de Secesión que se cobró si no la vida sí la salud de Wilky, uno de sus hermanos, malherido en 1862 cuando combatía en uno de los primeros regimientos mayoritariamente negros. El padre de los James abandonó su pacifismo y se entusiasmó con la federación, pero le ofreció a la causa sólo a uno de sus hijos. William y Henry fueron preservados para las labores del espíritu, misión en la que papá James contó con el respaldo de su esposa, amantísima madre que “enfermó” a Henry durante buena parte de su infancia y adolescencia, convirtiéndolo en víctima de una imaginaria dolencia en la espalda.
En el horror de la convalecencia de Wilky, cuyas heridas se pudrían ante la impotencia de los médicos, Henry se refugia en su habitación, ese medio ambiente del que jamás saldría y que iría con él en Londres, en sus casas de campo de la campiña inglesa, en los hoteles de París o en las pensiones de Florencia y de Venecia, una pieza portátil donde abundaban los ejemplares de la Revue de Deux Mondes y los libros de Balzac, de Sainte-Beuve y de Nathaniel Hawthorne, el padre literario de James, el norteamericano que le indicó que era posible y deseable ser un escritor en los Estados Unidos, ese país sin historia.
Políticamente, Tóibín dibuja a un James situado a la izquierda, un hombre que, impresionado por la Guerra de Secesión, detestaba el militarismo colonial de la aristocracia inglesa que frecuentaba y toleraba en silencio, con disgusto de dreyfusard, las soflamas antisemitas de amigos suyos como Paul Bourget o Alphonse Daudet.

Los franceses, habrá pensado James, nunca faltan a la cita con la historia.
Tanto Lodge como Tóibín (pero el irlandés con mayor insistencia) retratan el amorío platónico o la apasionada amistad entre James y Constance Fenimore Woolson, la olvidada novelista que se suicidó en Venecia en 1894 y de cuyos bienes y papeles hubo de disponer Henry, desalojando meses después las habitaciones venecianas, en la Casa Semiticolo, de la infortunada dama. Es fantástica la escena (y no he podido detectar de qué carta, diario de trabajo o fragmento la sacaron los novelistas) en que James y su gondolero se internan más allá de los canales y los palacetes, en la laguna, para arrojar los vestidos de Constance y éstos empiezan a flotar en las aguas sin hundirse, como “otras tantas Fenimore ahogadas” que rodean a un aterrado James.
El secreto sexual de James (que ha acabado por ser irrelevante) es la duda sobre la sublimación de sus pasiones femeninas, su homosexualidad reprimida o, debida a un supuesto accidente, su impotencia. Es preferible creer que James era ajeno al amor físico por haber profesado un sacerdocio estético que tenía al celibato como su voto supremo. John Aldington Symonds, homosexual notorio, el historiador del arte del Renacimiento y escritor cercano al mundo de James, había abogado, con un par de panfletos –A Problem in Greek Ethics (1883) y A Problem in Modern Ethics (1891)– por un reconocimiento legal, dada su naturaleza congénita, de la “inversión”. James y algunos de sus amigos, como Edmond Gosse, estaban muy interesados en los inquietantes argumentos de Symonds, problemas éticos y “biológicos” que el escándalo de Wilde volvió a ocultar bajo la alfombra.
En una época en que se le daba tanto crédito al espiritismo como nosotros se lo damos (o se lo dábamos) al psicoanálisis, James no se explicaba su sexualidad a la manera de nuestros días, como le exigen hacerlo algunos profesores testarudos. James o André Gide o el propio Symonds, se hubieran quedado atónitos al saber que en el siglo xxi se autoriza con creciente regularidad el matrimonio entre los homosexuales al mismo tiempo que se penaliza cada vez con mayor rigor el sexo con menores de edad, que para ellos era una práctica habitual y un pecado menor. Según Lodge, James creía que a Wilde, como a él, le atraían los jóvenes admiradores a la griega, que enceguecidos y deslumbrados, obsequian al maestro con una amorosa deferencia. Pero James, al parecer, se enorgullecía de haber llegado a la madurez sin hacerse amante de ninguno de sus discípulos.
Cuando los detalles escabrosos de los amoríos de Wilde con Lord Alfred Douglas se hicieron públicos, James, habitualmente piadoso, justificó la condena de Wilde como el cruel pero merecido castigo de la temeridad. Si Wilde es el perverso polimorfo, James logra preservarse del sexo con el arte. Se concibe, quizá, como eunuco. Aborrecía el erotismo desenfadado a la francesa, a la Pierre Loti. En una ocasión, por cierto, James invitó a Guy de Maupassant a almorzar en Londres y en una escena que Lodge rescata, vemos al cuentista francés emborracharse velozmente y pedirle a James, de manera ostentosa y desconsiderada, que invitara a sentarse con ellos a una señorita sentada en una mesa contigua. Maupassant no podía concebir que una mujer sola en un café, acontecimiento ya entonces común en Londres, no fuese una prostituta.
James, tan celoso de su vida privada, predijo un mundo como el nuestro, donde la vida de los escritores famosos (y del resto de los personajes públicos) sería escudriñada sin ningún respeto a la intimidad ni a la decencia. Se sorprendía James, incluso, de que los admiradores de Trilby se atrevieran (o se sintieran autorizados) a enviarle a Du Maurier cartas personales donde se le hacían toda clase de preguntas. Esa osadía era tan imperdonable, según James, como la de los aspirantes o aprendices que importunan a los escritores con manuscritos y piden una franqueza que es, en el fondo, lo que menos esperan. No dejó James que nadie se acercara a sus secretos de alcoba y como dice elegantemente Leon Edel, si bien el carácter sentimental de sus relaciones masculinas es muy claro, el aspecto técnico del asunto permanece en la oscuridad. Y cuando me disponía a pedir el libro de Lyndall Gordon (The Private life of Henry James, 1998), sobre los últimos descubrimientos sobre la vida privada de James, acabé por desistir, víctima del remordimiento o del hartazgo.
Tóibín enfatiza que James vivía desahogadamente pero que, en un tema que más bien corresponde a ¡El autor, el autor!, su costoso tren de vida le exigía negociar muy al alta sus artículos y relatos, de no más de seis mil palabras, en promedio, en las revistas. De allí la apetencia por probar fortuna en el teatro. Son penosas de leer las aventuras de James en las semanas anteriores al fallido estreno de Guy Domville: el espectáculo un tanto ridículo de un esteta sometido a las horribles giras por provincia, departiendo interesadamente con críticos reventadores o gastándose una fortuna en telegramas publicitarios. El cálculo hecho en su madurez, empero, de que ya no le quedaban demasiados años de vida creativa, lo predisponía a ganarse esos aplausos que envidiosamente veía que recibían Rudyard Kipling, Wilde o Thomas Hardy. La ronde infernale del gran éxito no le llegó nunca a James, quien creía no sólo en su aptitud como dramaturgo sino en que novelas tan endiabladamente complejas como La musa trágica (1889), Las alas de la paloma (1902) o La copa dorada (1904) le ofrecían la oportunidad de disputarse el mercado con los autores comerciales. James se cuenta entre los autores que consideran a su público tan inteligente como ellos, deferencia que se les suele retribuir con una feliz posteridad.
Al decidirse, la noche del estreno de Guy Domville, a acudir a una obra de Wilde mientras corría la suya, James dibujó un doble desenlace: su fracaso en el teatro tendría como secuela la perdición de Wilde. Quizá sea ir demasiado lejos decir, con Lodge, que James sintió schadenfreud, la palabra alemana que significa alegría por el mal ajeno. Y las leyes del teatro, como lo dijeron los críticos que escribieron sobre Guy Domville, las dictan los espectadores y era inútil empeñarse en los méritos estrictamente literarios de una obra o en la estatura artística del escritor. Eso pensaba George Bernard Shaw, uno de quienes testificaron el desastre de Guy Domville.
Hay quienes, artistas o lectores, sueñan con encontrarse, en el otro mundo, con alguno de sus muertos admirados. John Cage, si no recuerdo mal, hubiera deseado hablar con Edvard Grieg. Citati, el gran crítico italiano, ha soñado con presenciar un encuentro de ultratumba entre James y Robert Louis Stevenson, que en vida se apreciaban tanto y que en pocas ocasiones pudieron hablar a sus anchas. David Lodge termina ¡El autor, el autor! confesándose tentado de “permitirse la fantasía de una especie de viaje hacia atrás en el tiempo hasta aquella tarde de finales de 1916, y entrar a hurtadillas en el dormitorio principal del apartamento 21 de Carlyle Mansions y hechizar al grupito de observadores cansados junto a la cama, arrimándose una silla y decir a James, antes de que abandone este mundo, unas cuantas palabra reconfortantes sobre su futuro literario. Qué placer decirle que al cabo de unas décadas de relativa oscuridad se convertiría en un clásico establecido, en una lectura fundamental para cualquier persona interesada en la literatura inglesa y norteamericana y en la estética de la novela; que todas sus obras capitales y la mayoría de sus textos menores se reeditarían una y otra vez y que serían escrupulosamente anotadas y estudiadas en escuelas, institutos y universidades del mundo entero, y tema de innumerables tesis de licenciatura y artículos y ensayos y, por supuesto, biografías, aunque no sería delicado mencionarlas…” ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.