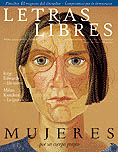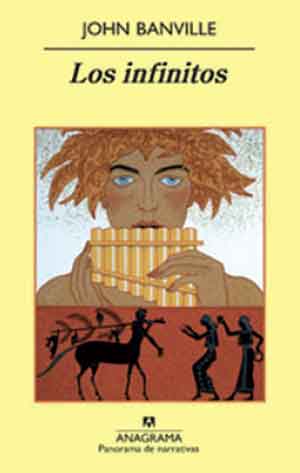De traje sucio
Tom Wolfe, Todo un hombre, traducción de Juan Gabriel López Guix, Ediciones B, Barcelona, 1999, 762 pp.
Cada país tiene sus manías literarias, casi siempre perversas y letales. En Estados Unidos, la obsesión por la Gran Novela Americana es una de las mejores máquinas de arruinar escritores. De John Dos Passos a Philip Roth, todo narrador de cierto peso sabe que algún día pasará por esas garras crueles y un poco absurdas, destinadas a medir los vatios de su auténtico valor. Ernest Hemingway hizo lo que pudo con Adiós a las armas, Norman Mailer fracasó en Un sueño americano pero se rehabilitó gracias a Los ejércitos de la noche, Truman Capote salió indemne con A sangre fría, Don de Lillo planteó un acercamiento en Libra, John Updike acertó con Corre, Conejo y Philip Roth propone una saga crítica a partir de sus últimas tres novelas, especialmente Pastoral americana. Los beatniks se rebelaron contra esta ley no escrita del establishment de la ficción y huyeron hacia adelante, partidarios de la posición vanguardista que entrelaza obra y vida. Aún está por verse qué pasará con gente tal vez demasiado localista, como Paul Auster o T. Coraghessan Boyle. Y, a mitad de camino entre el orden literariamente correcto y la desfachatez intelectual, aparece el caso de Tom Wolfe.
La historia de su deriva estética es, en este sentido, muy reveladora. En El Nuevo Periodismo (1973), Wolfe sentenciaba el fin de la novela tradicional y otorgaba pasaporte literario a un pseudomovimiento renovador y despeinado, que parecía armar el rompecabezas de la Gran Novela Americana desde las piruetas técnicas de la prensa escrita. En sus palabras, se trataba de "…una forma que no era simplemente igual que una novela. Consumía procedimientos que casualmente se habían originado con la novela y los mezclaba con otros procedimientos de la prosa. Y constantemente, más allá por completo de las cuestiones de técnica, se beneficiaba de una ventaja tan obvia, tan firme, que uno casi olvida la fuerza que posee: el simple hecho de que el lector sabía que todo esto realmente había sucedido". La Gran Novela Americana estaba ahí, dormida en las orillas de la realidad; la imaginación sólo debía encender el oficio periodístico que hallara esa historia particular y la mirada literaria capaz de contarla. El impacto de esta revolución llegó hasta A sangre fría y Se oyen las musas de Capote y Los ejércitos de la noche (subtitulada "La Novela como Historia, la Historia como Novela"), La canción del verdugo y El combate de Mailer. Finalmente, el American Book Award a Elegidos para la gloria (1979), del propio Wolfe, consumó la aceptación popular y crítica del primer estilo literario surgido desde el periodismo, pero cerró un ciclo. La explosión realista y las ínfulas escandalizantes habían llegado a su límite creativo. Iban en camino de convertirse en una nota al pie de la Gran Novela Americana.
Así que la profecía se cumplió a medias y de la forma menos esperada; no a través de una crónica invencible, sino con una novela escrita por el jefe de los conspiradores. El cambio de rumbo en su proyecto narrativo no es un dato soslayable en este autor, y demostró que las pautas del Nuevo Periodismo podían actualizarse y aterrizar en un modelo particular de ficción. Desde La hoguera de las vanidades (1987, Book of the Year según The New York Times Book Review), Wolfe no sólo es uno de los pocos escritores actuales al que le queda bien el traje blanco: se ha transformado, sobre todo, en un cronista virtuoso y brutal, un maestro del cinismo lúcido, un mago cuyo mejor truco es convertir a la ficción hiperrealista en una forma perversa del periodismo. Su trabajo ya no se limita a sacarle brillo a lo que ocurrió, sino que se preocupa por inventar aquello que muy probablemente podría suceder en cualquier rincón del ego norteamericano. En su manifiesto de 1973, el autor adivinaba "un tremendo futuro para un tipo de novela que se llamará la novela periodística o tal vez la novela documento, novelas de intenso realismo social que se sustentarán en el concienzudo esfuerzo de información que forma parte del Nuevo Periodismo"; pues bien, La hoguera de las vanidades y ahora Todo un hombre, su nueva novela, son los monumentos que se levantan en honor a esa sospecha. Y si La hoguera…fue el mapa que orientaba en el desierto moral de la era del derroche, Todo un hombre exhibe el menú de catástrofes posteriores al fin del despilfarro. Ambos textos dialogan entre sí y dibujan el guión íntimo de una época en que la pasión masculina por la lucha se refugia en la jungla financiera y donde "la posición lo es todo, y es lo más difícil de conseguir. En cuanto tienes una posición […] puedes acudir a innumerables lugares en busca […] de los placeres meramente carnales de la vida".
Omniabarcadora y desmesurada (sus 762 páginas albergan a más de doscientos personajes), Todo un hombre representa el último y más conmovedor proyecto de Gran Novela Americana. A la manera de los clásicos decimonónicos, de los que roba la vocación totalizante, Wolfe invita a sus personajes a convertirse en la acción, en una carambola de caídas por las que rueda el vertiginoso espíritu de su tiempo. Maestro de la tensión narrativa y de la oralidad, el autor se enmascara una y otra vez y alcanza, a través de sus tantísimos disfraces, una versatilidad prodigiosa en la evocación de ambientes disímiles y hasta opuestos. Los barrios de millonarios y sus palacios más propios de la Florencia del siglo xvi, el universo carcelario, la psique electoralista de un alcalde negro atrapado por el poder blanco, el efecto metafísico de la quiebra financiera y el origen del fanatismo religioso son algunos de los paisajes por los que el narrador se pasea con la sonrisa en los labios, siempre de la mano de una habilidad tan sutil como convincente. Al mismo tiempo, en la línea de La hoguera…, en Todo un hombre también palpitan los ecos de varios derrumbes: el de Charlie Croker, multimillonario en bancarrota por culpa de sus altanerías neoyuppies; el de Fareek Fanon, el héroe deportivo de los negros que habría violado a la hija de un magnate blanco; y el de Conrad Hensley, el joven sin esperanzas a quien Croker deja sin trabajo, junto a otros cientos de obreros de una fábrica con los días contados. Así, cada uno de ellos deambula por un catálogo de ilusiones que ya no les pertenecen, a la espera de pactos temerarios como el que Croker deberá hacer con el alcalde negro de la ciudad para conjurar la furia blanca que vengue el estropicio de Fanon. La desolación y el dilema ético que asfixian al lector son típicos de Wolfe. Si Croker se resiste a participar en una farsa política, salva su honor y pierde todo lo que tiene; pero el honor, a finales del siglo xx, está determinado por el aura del éxito económico y sus consiguientes bienes materiales. Esa falsa dignidad, al igual que la masculinidad impostora oculta en el título (tan visible en el machismo homosexual de la cárcel como en la virilidad bursátil), es la principal puerta de entrada al mundo contemporáneo y por allí se cruzan las ambiciones de los personajes de Wolfe. Abandonados a esa suerte vacía, sin posibilidades de supervivencia, los héroes intercambiables de Todo un hombre bosquejan un sendero de huellas que se cruzan hasta convertirse en las del otro, pero sobre todo en las de la época. El escenario es Atlanta, una ciudad cuyos planos jamás muestran la parte sur ("¿cómo segregas a los turistas blancos de los negros en una ciudad que es negra en un setenta por ciento? ¡Haces invisibles a los negros!") y que, como un espejismo, sugiere que ésta sería una novela sobre el racismo. Y es eso realmente, aunque sólo dentro de la madeja básica con la que el autor teje y ata los núcleos de una angustia múltiple y polifónica, empeñada en avanzar hacia una oscuridad impredecible. El resultado es un relato cruel y dañino, el escándalo de un mundo impune que sonríe para su mejor retrato. Un tipo de novela filosa, a la que a veces conviene mirar de reojo.
En opinión de Wolfe, Todo un hombre supone "el futuro de la novela". Si es así, se trata de un porvenir con déja vu, viejo, usado. Nerviosa, trágica y arriesgada como La hoguera… no llega a serlo, esta ópera (a)moral es de las que se recuerdan, radiantes, con un sabor estridente en la memoria; sin embargo, el aliento que la inspira vuela mucho más allá de las viejas normas del Nuevo Periodismo, y no hay aquí ninguna transformación técnica a la vista. De hecho, los procedimientos formales que la construyen no sólo no son novedosos, sino que en la narrativa norteamericana parecían agotados desde Hemingway, Fitzgerald y Dos Passos. La única contribución que el autor agrega a la ortodoxia realista es su impresionante esfuerzo informativo, gesto que lo convierte en un Pequeño Balzac Moderno pero ya visto (en La hoguera de las vanidades y, antes, en Norman Mailer, Gore Vidal y William Styron). Tal vez esta sea la razón por la que no se recordará a Wolfe por Todo un hombre, aunque no hay dudas de que esta arrebatada epopeya merecería un premio así. En este punto, quizás valga la pena subrayar que el peso de Wolfe, evidente sobre todo en esta novela, no es (sólo) una cuestión de técnica: reposa en su actitud intelectual, traducible en un aguerrido empeño por transgredir y superar cualquier tipo de barrera. En los sesenta, esa disposición le permitió soñar con un periodismo que se pudiera leer como una novela; hoy, a tres décadas de distancia de aquel estallido, Todo un hombre se planta frente a una convención fundamental y propone que la literatura también se lea como periodismo, o mejor, como una fábula espeluznante para la que no hay límites entre ficción y realidad. Perdido en esa escenografía insospechada, este libro es un homenaje al poder eterno de la literatura y una puesta en marcha de la dimensión estética de la valentía, esa determinación con la que el autor disecciona su época y que finalmente le ensucia el traje blanco. –
(Argentina, 1967) es cronista y DJ. Es autor de Extranjero siempre (Almadía) y del blog Guyazi (www.guyazi.blogspot.mx).