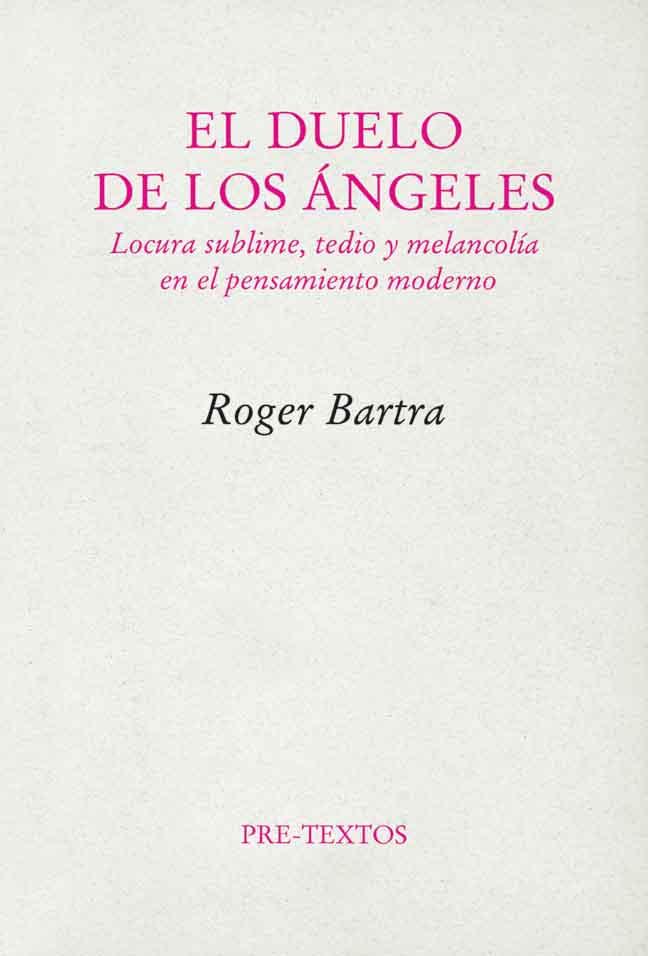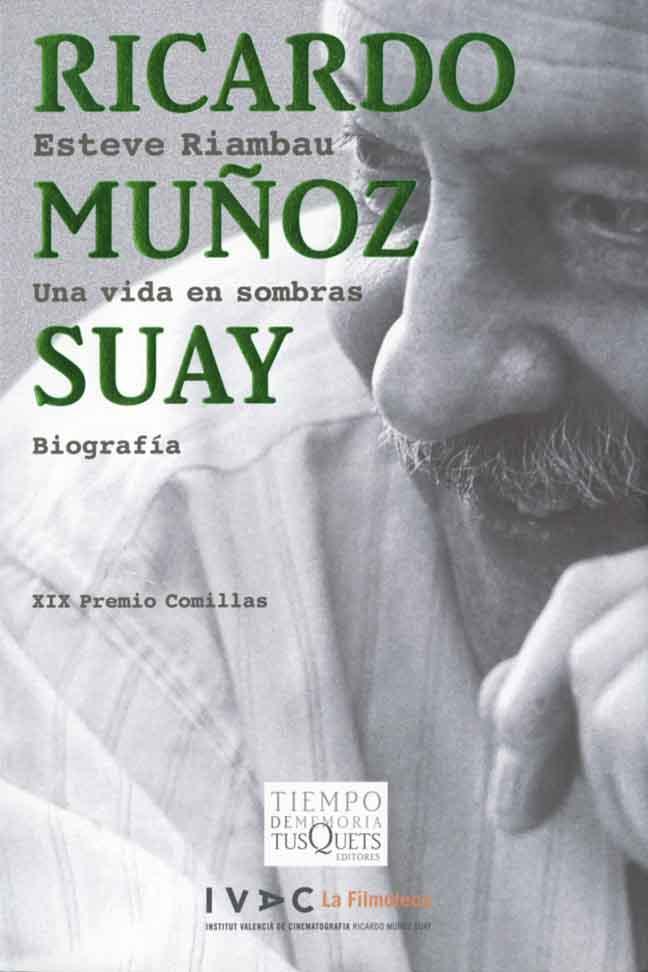Roger Bartra, El duelo de los ángeles / Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno, Valencia, Pre-textos, 2004, 167 pp.
Los ángeles, según el Diccionario ilustrado de los monstruos, de Massimo Rizzi, son las únicas formas semidivinas admitidas por los monoteísmos de origen bíblico. Estos “mensajeros”, en tanto que seres intermedios entre Dios y el hombre, han sido sometidos a un fastidioso proceso de normalización por el celo monoteísta, privados reiteradamente de la poderosa carga psíquica que en su día tuvieron, arrumbados entre los trebejos de la superstición en tanto que sospechosos residuos del politeísmo latente en las religiones abramitas. El ángel, apunta Rizzi, sólo ha conservado su prestigio en su acepción demoníaca: ese ángel caído del romanticismo cuyas mutaciones siguen alimentando la conciencia occidental. Resulta estimulante que el antropólogo Roger Bartra haya recurrido a la figura acorralada y mestiza del ángel para abordar los tormentos melancólicos de tres de los pensadores clave de la modernidad: Immanuel Kant, Max Weber y Walter Benjamin.
En El duelo de los ángeles / Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno, Bartra prosigue ese tránsito feliz emprendido desde hace tres lustros, el viaje, infrecuente en la lengua española, de un científico social hacia las formas más refinadas del ensayo literario. La clave de Bartra está en la insistencia con que se concibe como un antropólogo agazapado en su posición de observador participante, deudor tanto del rigor metodológico como de la búsqueda de causalidades. Gracias al lente utilizado por Bartra, asistimos al espectáculo alegórico que permite observar a Kant, Weber y Benjamin —tan inevitablemente manoseados por la crítica social y filosófica— como si fuesen ejemplares de una olvidada tribu australiana o amazónica, devastada por el progreso y desesperadamente ligada a un desacreditado sistema de usos y costumbres. Inclusive, al admitir que conoce mal el alemán, la lengua de los sujetos de su aproximación etnográfica, Bartra potencia conscientemente el doble efecto de refracción y distanciamiento con el que decidió trabajar. Y gracias a la impecable manufactura de estos cuentos filosóficos armados con la paciencia de un orfebre, descubrimos que en Kant, en Weber y en Benjamin estamos representados de manera fragmentaria todos aquellos que nos identificamos con la conciencia de una modernidad que, al no haber concluido sus tareas civilizatorias, carece de la economía dramática y del mecanismo escénico para darse por bien servida, bajar el telón y apagar la luz. Este sentimiento, propiamente melancólico, es el que preside la obra de Bartra.
Kant, el filósofo al que la modernidad le debe casi todo, es el primer ángel convocado por Bartra. Al enfrentarse al visionario Swedenborg y a otros locos ambulantes, Kant se dio cuenta de que las quimeras swedenborgianas se parecían demasiado a sus propias y respetabilísimas teorías. Con su habitual honradez intelectual, Kant intentó averiguar las leyes que podrían regir el universo visionario, recurrió a la teoría galénica de los humores para desacreditar a Swedenborg como víctima, acaso, de la antiquísima melancolía del hipocondrio. Pero Kant, advierte Bartra, no quedó satisfecho y le confesó a Mosses Mendelssohn que sobre Swedenborg pensaba “muchas cosas que nunca tendré el valor de decir; pero jamás diré algo que no piense”.
Ante el visionario sueco Kant sintió por primera vez el soplo, a la vez fétido y seductor, que lo irracional insuflaba sobre la racionalidad ilustrada. Años más tarde, ya escritas las piezas centrales de su sistema, Kant sondeó por última vez el abismo, en esa Antropología (1798) que no goza de mucho crédito entre los kantianos, en su aparente medida de concesión a la conversación coloquial y ciudadana. Kant reiteró su preocupación ante la postulación de leyes que limitasen (o vejasen) la autonomía del hombre y en esa defensa, él —que despreciaba las manifestaciones fenoménicas del romanticismo— acabó por apadrinar el romanticismo.
Kant, ángel constructor de una armonía entre la divinidad y el hombre, trató de dibujar los contornos que separarían el universo de la razón práctica de los abismos de lo irracional. Es en este punto donde Bartra se arriesga a buscar en ciertos detalles biográficos (que no son muchos, tratándose de Kant) lo que él llama “una explicación genética” que conectaría la controlada melancolía del propio filósofo con su concepción de lo sublime. A través de esta puerta, cuidadosamente entornada por este ángel, la melancolía y la locura se introducirían en el siglo del romanticismo, oscureciendo la pantalla de la modernidad.
El segundo capítulo de El duelo de los ángeles está dedicado a Max Weber, quien como lo sabe quien haya tenido la curiosidad de acercarse a la biografía que le dedicó su esposa Marianne, tuvo una vida áspera. Asceta que impuso a su mujer un matrimonio blanco, Weber vivió atormentado por los demonios de una sociedad burguesa que se despeñaba hacia su primer gran catástrofe moral, aquella que Thomas Mann dibujó con tanta sutileza y profetismo en La montaña mágica. Cuenta Bartra que en 1914 Weber visitó Ascona para socorrer a su amiga Frieda Gross, practicante y víctima de un movimiento erótico liberador encabezado por su marido, el Dr. Gross, un freudiano heterodoxo. En esos núcleos contramundanos —nudismo, vegetarianismo, amor libre, anarquismo tolstoiano— que en las primeras décadas del siglo prefiguraron la revolución sexual de los años setenta del siglo pasado, Weber se sometió, con un éxito monástico que puso a prueba su neurosis, a los nuevos demonios. Weber prefigura al viejo Adorno, escandalizado hasta el soponcio frente a las libertades primaverales de los campus californianos.
En teoría, a Weber no le preocupaba Freud —ese otro ángel que sobrevuela el libro de Bartra—, pues las revelaciones psicoanalíticas sobre el caos sexual del inconsciente le parecían poca cosa junto a una condición humana manchada de manera irreparable por el judeocristianismo. Si Kant es el ángel que deja la puerta entreabierta, Weber señala con su espada flamígera un mundo irremediablemente fragmentado en jaulas de hierro, en varias de las cuales habitamos a principios del siglo XXI. Weber se burló de aquellos contemporáneos suyos (y nuestros) que, ante el retroceso de la religión, la substituían con una “especie de capillita doméstica de juguete, amueblada con santitos de todos los países del mundo, o la sustituyen por una combinación de todas las posibles experiencias vitales, a las que atribuyen la dignidad de la santidad mística para llevarla cuanto antes al mercado literario”.
No es difícil ver en esta frase de Weber una condena profética del multiculturalismo, ante el cual el profesor se sintió impotente, incapaz de “poblar su soledad ni de estar solo en la multitud”, como sentencia Bartra. Mientras Kant sospecha que de lo sublime puede desgajarse la locura, Weber vive en el peor de los mundos posibles, donde la secularidad se ha adueñado de todas las formas.
Era imposible, en esta línea de argumentación, que Bartra no concluyese con Walter Benjamin El duelo de los ángeles. Muchas veces, lo confieso, he creído que Benjamin (una de las dos o tres influencias culturales más provocativas e insidiosas de la segunda mitad del siglo XX) es un pensador sobrestimado, pero cada vez que me lo encuentro asediado por inteligencias como la de Bartra, reniego de mi apostasía y vuelvo al ángel por definición.
Nadie más angélico que Benjamin, por su asumida decisión de mediar entre el lenguaje y la historia; nadie como él ha encarnado (si es que un ángel encarna) la problemática esencia polimorfa de lo angélico: es un Arcángel preocupado por el bienestar humano (como marxista), es una Potestad preocupada por el orden providente del judaísmo, es el Trono que imparte la justicia en la literatura alemana, es la Virtud que cumple con los mandamientos del sabio, es un Querubín que otea sobre el horizonte de la modernidad, y es ese Serafín capaz de hipostasiar la divinidad en la historia y ofrecer a cada lector una prenda de amor trascendente. Este párrafo, un tanto grosero, es mío y no de Bartra, pero me parece que prueba la singularidad de Benjamin como una de las pocas figuras irremediablemente alegóricas del pensamiento moderno.
Walter Benjamin, según Bartra, oscila entre disfrutar del caos melancólico que aterró a Weber o aceptar —ángel caído al fin— el orden trágico de la historia. Enlutado por la caída, Benjamin sobrevuela un camino con cuatro direcciones distintas: Frankfurt —el mundo de los profesores—, Jerusalén —la vieja alianza judía—, Moscú —la nueva alianza del comunismo— y París —el pasaje moderno—, y al final abandona esas disyuntivas ilusorias. Bartra asocia la muerte de Benjamin en Port-Bou con la teoría de las catástrofes o el efecto mariposa: un parpadeo de los profesores de Frankfurt (o un renglón torcido del Talmud, o una desviación en la ley del valor detectada por la Internacional Comunista, o la sonrisa de una mujer en la rue Saint-Denis, agregaría yo) decidirá el momento en que Benjamin pasará de lo visible a lo invisible, como los ángeles de Rilke o del islam.
26 de septiembre de 1940. Un día antes, la raya de España estaba abierta para el grupo de antifascistas del que Benjamin formaba parte; dos días después la frontera es reabierta y los perseguidos reanudan su camino rumbo a Portugal, pero en el día intermedio, el aciago, el exacto y el fatal, Benjamin se ha dado muerte. Quien había buscado el secreto de la redención humana en la complicidad entre un enano metafísico y un muñeco mecánico, encontró el mecanismo preciso para inmortalizarse. En el fondo, la biografía angélica que Bartra dispone para Benjamin es profundamente romántica: este ángel de la modernidad no tuvo una muerte misteriosa ni equívoca. Ni siquiera murió pues no lo está hacerlo en la naturaleza de los ángeles, capaces de modular su rebeldía y de representarla dramáticamente, como actores e intermediarios, lo mismo ante Dios que entre los hombres.
En El siglo de oro de la melancolía (1999) y Cultura y melancolía / Las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro (2001), Bartra dio comienzo a una exploración clínica y antropológica que en El duelo de los ángeles alcanza su culminación. A Kant, a Weber y a Benjamin los unen las diferentes gradaciones del temperamento melancólico, que Bartra ha querido ver como una enfermedad que evoluciona históricamente, distante de la fijeza de las estructuras. Maestro en la “ponderación misteriosa”, el agudo artificio ideado por Gracián para introducir un misterio entre dos contingencias, Bartra hace de El duelo de los ángeles una velada autobiografía espiritual, la de un intelectual que tras el naufragio del marxismo decidió tomar una embarcación solitaria en búsqueda de sí mismo, lejano de las rutas comerciales donde se vislumbran las ruinosas armadas invencibles. En la familia de Kant, Weber y Benjamin, Bartra ha encontrado a esos ángeles dispuestos a reconocer en lo invisible un grado superior de realidad. Toda la obra de Bartra es un esfuerzo desesperado y lúcido por resolver el Problema XXX, 1 atribuido a Aristóteles: “¿Por qué razón todos los hombres que han sido excepcionales en la filosofía, la ciencia del Estado, la poesía o las artes son manifiestamente melancólicos, a tal punto que algunos se ven afectados por los males que provoca la bilis negra, como se cuenta de Hércules en los relatos que se refieren a los héroes?” –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile