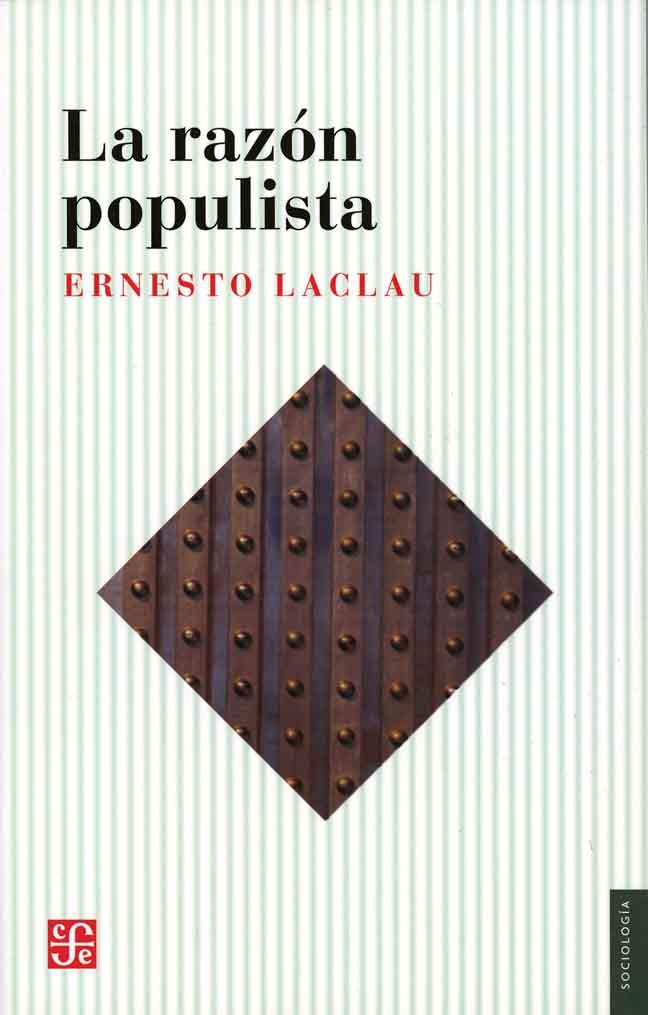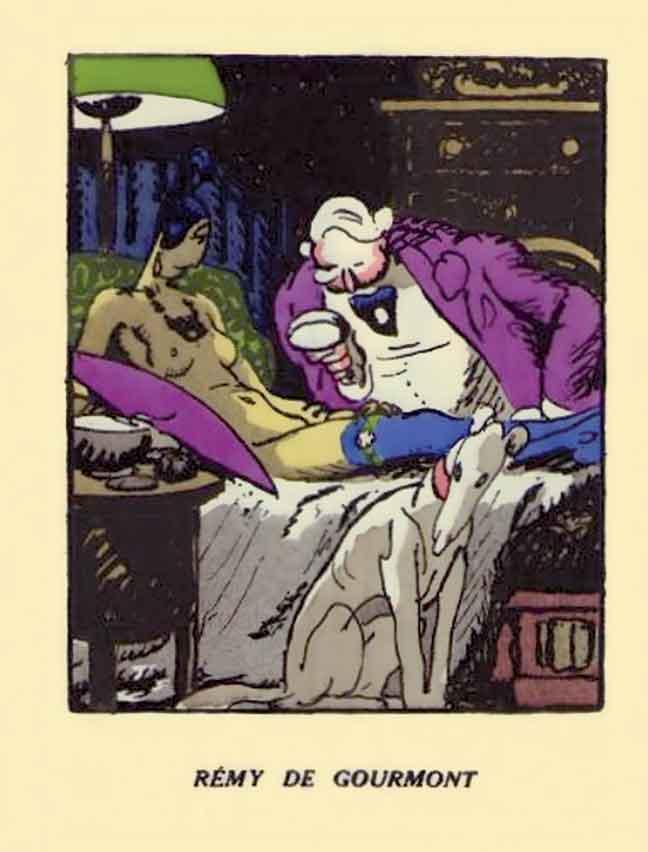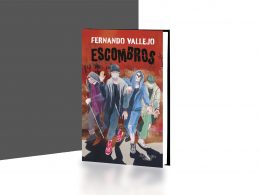Dos tipos de objeciones suelen acompañar las antologías literarias. La más simple y frecuente: que al separar la paja del trigo, los antologadores no consigan dar pruebas de talento o disimular su rencor con un mínimo de conocimiento y buen gusto. Sería equívoco confundir esas limitaciones con el puñado de prejuicios que toda antología clava en la escena literaria como un pendón de guerra: a falta de bibliotecas borgesianas, la crítica procede por eliminación y cualquier lista tiene algo de apuesta, más fiable cuanto más sólidas sean sus razones discriminatorias. Acecha, luego, el fantasma de la inconsistencia: si la recopilación que propone el decálogo excluyente se muestra incapaz de cumplirlo al pie de la letra y acaba zozobrando en la arbitrariedad.
No resulta difícil encontrar en la literatura cubana antologías gravadas con uno de estos lastres. Más raro es topar con alguna que, como los tomos editados por el Fondo de Cultura Económica, incurra en ambos vicios con similar desparpajo y se acompañe de justificaciones que rozan el escándalo editorial. Por esta vez, el escándalo lleva sordina. Hace días llegaron a mi buzón electrónico unas curiosas cartas, privadas o semiprivadas, que tenían la apariencia de una polémica literaria. Apariencia, digo, porque hasta ahora esas razones sólo han circulado en incendiarios e-mails. Al limitarse a ese cruce de opiniones, la posible polémica queda cubierta por un equívoco manto salonnière, se confunde con los resquemores curriculares en detrimento del debate público. Síntoma preocupante de una “república de las letras” donde las ruinas suelen disfrazarse de renacimiento.
Algunos polemistas protestan, con razón, su ausencia en estos tomos. Los antologadores tejen y destejen. Se trata, ante todo, de una discusión política: sobre cómo los escritores encargados (por razones no exentas de sospecha) de este ordenamiento canónico han usado normas que tienen poco que ver con la literatura. De la manera, también, en que intelectuales del exilio se prestan a esa manipulación para ver reconocida su carrera por una editorial prestigiosa que los designa primus inter pares, árbitros dentro del mismo terreno de juego. La zurdería más evidente de estos tres libros: soslayar a toda una generación de escritores cubanos. Me corrijo: a toda una generación menos un ensayista y dos poetas. Fuera de ellos, y por una de esas raras coincidencias que disculpan nuestra paranoia, el siglo XX de estas antologías termina en 1979.
Por supuesto, los responsables no aceptan que han representado el papel de censores y prefieren hablar de polémicas generacionales o estéticas. Acuden al argumento de la “calidad literaria”, a la apología de los clásicos y al amasiato incongruente (“adentro”+”afuera”) por el que estos volúmenes intentan presentarse como la acogida “oficial” del exilio histórico en la historia literaria cubana. Si así fuera, habría que lamentar que el criterio de acceso al canon tuviera demasiado que ver con la política. Pero, hélas, tampoco en ese abrazo simbólico estas recopilaciones resultan lo bastante creíbles: ausentes siguen Guillermo Cabrera Infante y Heberto Padilla, dos figuras emblemáticas del exilio. (No aparecen porque no quieren, argumentan los antologadores. ¿Por qué no querrán?, es la pregunta que nadie responde en un aire viciado de sobreentendidos.)
A cambio de ilustres ausentes como Severo Sarduy, la recopilación de poesía nos regala una pléyade de poetisas de lírica deslavazada, titilantes en los cenáculos académicos del exilio. También está José Pérez Olivares, imitador de un libro de Eliseo Diego. Visto a vuelo de pájaro, este florilegio resulta el peor de los tres. Y la razón (o sinrazón) de ello es la más sencilla de las mencionadas: tanto Barquet como Codina son poetas mediocres, aquejados de tradicionalismo y miopía histórica. Ya lo hace notar Antonio José Ponte, uno de los excluidos, en su atendible carta de protesta: la obra poética de Codina (escasa y prescindible) no amerita su condición de juez; la de crítico literario no se encuentra por ninguna parte. El propio Ponte revela la extraña aritmética literaria del antologador: “Ha puesto diecitantos poemas (breves) de Boti por cinco o seis (largos) de Lezama. Desconfía de lo sucinto o hace equivaler cinco metros cuadrados de Boti a cinco metros cuadrados de Lezama. Y, con este ejemplo, ya está dicho casi todo acerca de su agudeza.” Agreguemos otro cálculo que compromete a Barquet: Lezama o Eliseo Diego tienen menos poemas incluidos que Rita Geada, de quien no me resisto a citar dos versos ejemplares: “Inusitadamente a Nueva Inglaterra he regresado / con el inquieto mar aún en las retinas.”
Una malsana curiosidad me hizo dedicar varias horas a reflexionar sobre los ocho (¡!) criterios (“genealógico”, “métrico-formal”, “antiestereotipador”, etc.) expuestos en el prólogo. Ninguno aporta razones de peso para excluir al grupo de poetas conocido como “Generación de los 80”, a quienes primero se les reprocha haber “enterrado vivos —en ocasiones injustamente— a ciertos maestros” (¿?) y luego se les deporta a una antología de la poesía cubana del siglo XXi. Lo cual, además de dictum ideológico, es claro síntoma de ceguera estética. Como prueba de inconsistencia excluyente, quedan Sigfredo Ariel y Damaris Calderón, solitaria (y distinguida) pareja en un salón ajeno.
Más allá de las cábalas personales, la lista de ausentes es tan escandalosa que Víctor Fowler, otro de los corresponsales de la “polémica” habanera, achaca a estos compiladores la voluntad de “borrar de la poesía cubana post-59 toda voluntad experimental para volvernos reos de una anciana batalla entre conversacionales e imaginales, violentos y exquisitos”. Puede agregarse poco, salvo una recomendación: si el lector quiere una lectura objetiva de la poesía cubana de este siglo, lo mejor será que acuda a cualquier otra antología, entre el medio centenar del último quinquenio.
Tenemos luego el tomo de cuentos, más orgánico aunque de espíritu discutible. De los 37 autores, algunos parecen inclusiones pactadas en los pasillos de la Unión de Escritores (Miguel Mejides o Francisco López Sacha); otros (Humberto Arenal y Julio Matas) encajarían mejor en una antología de dramaturgos; unos terceros (Reinaldo Montero o Carlos Victoria) no demuestran en los textos incluidos la calidad que les atribuye la crítica. En resumen, este lector se confiesa agobiado por la sensación de enfrentarse a un volumen carente de criterio agonista, donde conviven Virgilio Piñera y Mirta Yáñez, Alejo Carpentier y Julio E. Miranda, Lino Novás Calvo y Senel Paz.
De nuevo choca la discutible exclusión de los novísimos, justificada con los modales, un tanto apresurados, de quien pone la venda antes de la herida. Pero ésta no es de las que deja cicatrices maquillables: Espinosa y Fornet usaron la sierra mecánica porque consideran, con agudeza inigualable, que las preocupaciones de los nuevos cuentistas “son de otra época”: “Nacidos a la literatura en los años 90, cuando del muro de Berlín sólo quedaban escombros e imágenes fantasmales, en medio de una profunda crisis conocida como Periodo Especial, no parecen desencantarse de nada, porque nunca llegaron a escribir obras marcadas por el encanto. La mayor parte de ellos realiza, más bien, una literatura postrevolucionaria, en el sentido de que la historia y el destino de la Revolución misma no parecen preocuparles.”
¿Era ésta una antología de hipnotismo revolucionario? Haberlo anunciado en portada y nos habríamos ahorrado los 150 pesos. Repasadas sus últimas páginas, parece que ninguno de nuestros cuentistas haya leído a Cortázar o a Onetti. Porque, como se ha dicho muchas veces, son algunos autores de la última generación quienes proponen una ruptura en este canon viciado por el realismo. Dejando a un lado las discutibles virtudes de la llamada “narrativa de la violencia” (Heras León, Norberto Fuentes, Jesús Díaz; literatura de filiación testimonial, obsesionada por la épica, es decir, empobrecida de entrada), tenemos dos décadas (sesentas y setentas) armadas con fórmulas de taller literario, congeladas en el estilo ojeroso del didactismo. Desde Piñera y hasta los novísimos, el cuento cubano sobrevive con mala conciencia de sí mismo, incapaz de mostrar un Carver entre tantos epígonos tropicales de Hemingway. Salvemos la excepción que confirma la regla (sólo Miguel Collazo logra sacar la cabeza de ese magma de dialogismo idiosincrásico) y citemos, para alegrarnos, a un par de excluidos: Rolando Sánchez Mejías y José Manuel Prieto. El primero introduce en la ficción reciente un corte radical que afecta no sólo los modos de escritura, sino también las conexiones con la tradición. En cuanto a Prieto, es la mejor prueba de que no hace falta escribir diez libros para volverse indispensable en un canon expoliado por la crítica provinciana. Los relatos de Nunca antes habías visto el rojo (reeditado por Tusquets como El tartamudo y la rusa) nos recuerdan lo que olvidaron estos compiladores: el cuento cubano no necesita pasar por el corsé de “lo nacional” para entrar en antologías definitivas.
Llegamos, entonces, al volumen de ensayos: un caso especial. Pues para Rafael Rojas no valen los reproches anteriores. Por su sagacidad como crítico de la cultura cubana, Rojas era la persona más indicada para hacer esta recopilación. Por razones que escapan a la comprensión de este reseñista, ha terminado firmando, junto al oficialísimo Rafael Hernández, un engendro cuestionable. Al intuir que algo huele mal en este asunto, el prólogo intenta descargarse, sin mucho éxito, de obligaciones canónicas y nos dice que estamos ante un simple “muestrario”, más “poliédrico” que las otras dos antologías del ensayo en Cuba. Bajo el disfraz vergonzante de este esbozo canónico, persisten profundas dudas sobre los criterios de la selección. En primer lugar, lo que se entiende por ensayo, qué territorios abarca ese género en un país como Cuba, donde Montaigne se ve obligado a competir con el yo colectivo y las preocupaciones fundacionales. ¿Qué ha pasado con la experiencia introspectiva que define al género? La respuesta, de nuevo política, no aparece por ninguna parte. A cambio, se nos advierte que “no basta con saber escribir y entregar una reflexión personal”. Y que “no todos los buenos narradores, poetas, filósofos, críticos artísticos o literarios, son capaces, más allá de su buena pluma o sus atinadas observaciones puntuales sobre una determinada obra, de conseguir originalidad y profundidad de ideas, o trascender más allá [sic] de un cuerpo doctrinal establecido”. Zumbarán esas palabras en los oídos de quien esperaba una antología literaria. Y más cuando, tras lamentar las ausencias de Lamar Schweyer, Llés, Figueras, Piñera o Casey, hay que tragarse a Marinello, Portuondo o Mirta Aguirre.
Se echa en falta que esta antología no haya copiado, por ejemplo, el modelo de The Best American Essays of the Century, donde Joyce Carol Oates repasa, año por año, un gran cúmulo de publicaciones y escoge sin descuidar la médula del género: la experiencia personal desplazada al terreno de una tradición (no necesariamente nacionalista) o a un campo de ideas (no necesariamente actuales). Comenzar con el elogio del “centauro de los géneros” para después entregarnos la suma de un percherón añoso con el pegaso Lezama parece más un travelling académico que una revisión intelectual. Tal vez este libro cumpla con “dar cuenta de la riqueza del proceso de las ideas en el campo de la cultura durante los últimos cien años”. Pero es más discutible que muestre la espiral de nuestra ensayística, un proceso literario donde no vale considerar al periodismo campo de “lo episódico o lo efímero”.
Resalta, una vez más, el ninguneo de la última generación. De Rafael Hernández podía esperarse lo peor. Pero, ¿por qué Rojas se prestó para esta exclusión de sus cofrades, a quienes otras veces ha reconocido como intelectuales imprescindibles, o al menos originales? El caso, por ejemplo, de Iván de la Nuez. A pesar de mis distancias ideológicas con su obra, ésta tiene la indiscutible virtud de colocar la primera persona en el centro de la escritura y devolverle al ensayo cubano un territorio colonizado por el nacionalismo ramplón. Otra ausencia escandalosa: la de Antonio José Ponte, cuyo último libro de ensayos vale por todos los que ha publicado (y publicará) un crítico tan gris como Ambrosio Fornet. Incluso Fowler, a quien no se podrá acusar de tendencioso, denuncia lo que hay tras estas listas: “Es un error demasiado de bulto (y, en este caso, de una lastimosa trascendencia política) como para no suponer que se trata de una exclusión voluntaria y planificada. […] Queda la sensación de que sólo el hecho de no ser textos ‘correctos’ justifica la elección.”
Como resultado de tantas ausencias y ambigüedades, la última parte de esta antología resulta una suma de despropósitos. ¿Quién ha escrito mejores ensayos literarios, Antón Arrufat o Luisa Campuzano? ¿Son canónicas las “miradas de género”? ¿Puede compensarse la ausencia de un texto como “Hacia una comprensión total del XIX” de Calvert Casey con la lectura marxistoide de Jorge Ibarra? Si en los predios de la crítica de arte se incluye a Mosquera, ¿por qué no figura Osvaldo Sánchez? ¿Dónde están los ensayos de Emma Álvarez Tabío, Emilio Ichikawa, Pedro Marqués de Armas, Rolando Sánchez Mejías y el propio Rafael Rojas?
Alguien debería contestar estas preguntas, aunque sólo fuera para devolvernos la más elemental de las cronologías: un siglo que prescinda de límites políticos y no se abarate en lamentables amagos de teoría literaria. ~
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).