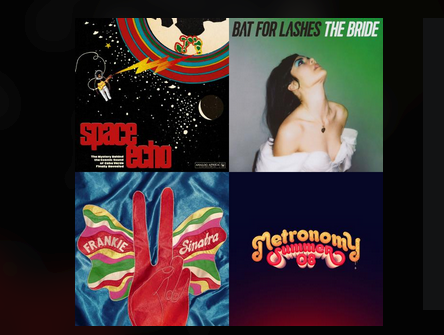El 21 de junio el Teatro del Barrio acogió en su escenario un inusitado ritual performático. María Folguera y Julia de Castro convocaron al público para zanjar “de una vez” la cuestión de qué es verdad y qué es mentira sobre lo que se cuenta en la novela Hermana (Placer), escrita por Folguera, sobre la relación entre ambas. Sin embargo, verdad y mentira no son huesos fáciles de roer.
El problema de la verdad se encuentra en el centro del discurso filosófico desde el inicio de los tiempos. Platón detestaba a los sofistas por su relativismo y para Nietzsche la verdad no es más que una mentira que todavía no ha sido desmontada. Desde hace unos años, además, las implicaciones políticas de las noticias falsas reavivan debates sobre la importancia del acceso público a la información contrastada y los peligros de la opinión pública.
Una novela no está o no debería estar sometida a un juicio sobre la correlación entre lo que cuenta y los hechos factuales que describe. El pacto de lectura es otro. La autoficción juega desde hace tiempo con este pacto estirando la imaginación lectora y tensionando sus referencias. Una novela construye un universo en el que la experiencia pasa al plano de lo literario y no de los hechos y en el que lo verosímil se antepone a lo verdadero. Entonces, ¿de dónde nace esta necesidad de ritual? ¿Se trata de ofrecer a la antagonista de la voz narradora la posibilidad, digamos, de defenderse?
En Hermana. (Placer): El ritual a partir de la novela hubo algo de esto, si no por parte de la propia Julia de Castro, sí de su madre, a quien se pidió que interviniera en la ceremonia en varias ocasiones. Ella, la madre, leyó la novela como “un ajuste de cuentas” y quiso pedir explicaciones a su autora por algunos párrafos en los que María, perdón, la voz narradora, describe con amargo resentimiento la despedida de la banda liderada por De Castro, La Purísima, en los Teatros del Canal en noviembre de 2019.
La protagonista de la novela se lamenta de la desorganización de aquel evento que tuvo como resultado una gran ovación del público: “Yo en ese momento me acuerdo de todas las obras de teatro que he dirigido concienzudamente, esforzada en cuidar cada aspecto de la producción y la coordinación del equipo, y conmigo el público nunca se ha puesto de pie. La gente es imbécil.”
Tras la lectura del texto, María Folguera, esta vez sí, toma el micrófono y contesta a la madre de Julia de Castro que se está refiriendo a una experiencia personal. Que ella estaba frustrada porque la obra que había tenido en escena recientemente no había despertado esa reacción a pesar de que se trataba de un trabajo pulido y estudiado. En la novela se permitió tener ese momento de: “El público es gilipollas.” Al instante todo, o casi todo, el público del Teatro del Barrio aplaudió con deleite. “¿Veis?”, contestó María a la grada. “Me aplaudís porque he dicho una palabrota.” Julia de Castro la contradijo: “No, te aplauden porque lo has dicho con verdad.” Volvió a salir la palabra.
¿Es más verdad esa palabrota pronunciada en el teatro que sus propias creaciones escénicas? ¿Quién juzga la verdad? ¿El aplauso del público? Creo que no hace falta que me explaye en mencionar los peligros a los que podríamos enfrentarnos si dejamos que las emociones del público, en este caso, la recompensa a la palabrota, decidan lo que algo se define como verdad.
Me pregunto qué pensaría Peter Handke de ese aplauso ante el insulto. Cuando en 1966 se estrenó su texto Insultos al público no recibió una ovación. Si la hubiese recibido, quizá se habría escandalizado, pensaría en el fracaso, lamentaría que su verdad, la verdad de su texto, no había conseguido llegar al público al que quiso someter a la experiencia de verse insultado sin más. Experiencia que en sí misma cuestiona el valor del espectáculo y el entretenimiento.
Pero en 1966 nuestro mundo era muy distinto. El posmodernismo todavía no asomaba por los teatros y ni siquiera habíamos matado al autor –el famoso texto de Ronald Barthes, La muerte del autor, data del año 1968–. En el año 1966, nuestro pacto de lectura era muy distinto. María Folguera no respondió a su amiga, ni entró en disquisiciones filosóficas sobre la verdad. Me pregunto si callada pensaba que era gilipollas, como la protagonista de la novela: “Ya, ya sé que la imbécil soy yo por decirlo. La gente lo que quiere es que le expliquen algo bien clarito, y tu concierto lo hacía: entendían que se trataba de practicar el exceso, en nombre de la última vez. Y en esa responsabilidad lúdica, decidieron ser generosos contigo y ungirte con una ovación.” Me pregunto también en cuál de las dos reacciones estaría Folguera más cerca de la verdad, en su silencio o en su pensamiento autopunitivo, y no encuentro una respuesta.
Además del antagonismo entre la narradora y su amiga, otro de los ejes vertebradores de la novela ofrece una cara diferente del prisma por el que contemplar el tema que nos ocupa. La protagonista escribe una Enciclopedia de los Buenos Ratos de las Escritoras para desmontar el tópico, la historia oficial, la verdad asumida de que las escritoras españolas han sido fundamentalmente desgraciadas en sus vidas.
Se niega a creer que Elena Fortún, María Lejárraga, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, entre otras, no tuvieran placeres tan marcados como los de sus colegas masculinos. Para encontrarlos, la narradora busca y rebusca en cartas, diarios y otros textos no canónicos. Porque las omisiones históricas también hacen el relato hegemónico menos verdadero. Ella quiere descubrir los placeres de sus mentoras y entre tanto habla de los suyos y de los de su amiga. Conocemos su afición por los gin-tonics, las patatas fritas, los karaokes y viajamos con júbilo al mejor club de Madrid, por desgracia, ya cerrado.
Disfrutamos y sufrimos en ensayos y en estrenos, en el placer de enamorarse y en la amargura de la ruptura, en las complicidades con la hija y las tensiones de la maternidad, y así llegamos al final de este libro en confinamiento y también de estas palabras, porque ese es el lujo de la letra escrita. La novela o la crítica tienen un punto y final que, de alguna manera, da coherencia a nuestro discurso. Somos seres ávidos de sentido, como bien explicó el crítico británico Frank Kermode en su libro El sentido del final: Estudios sobre la teoría de la ficción (1967), no llevamos bien eso de que nuestras vidas transcurran sin orden ni concierto en un periodo fugaz de la historia del universo.
La ficción viene a rescatarnos, elige una senda, un relato con sentido en el que la verdad y la mentira van cayendo como pétalos de una margarita. El camino elegido por Folguera no podía ser más gozoso, pues tras la pelea –y no quisiera arrancar a las lectoras el gusto de descubrir qué pelea–, nos quedamos con el inmenso goce de una amistad auténtica –que no verdadera–, y del placer de su lectura.