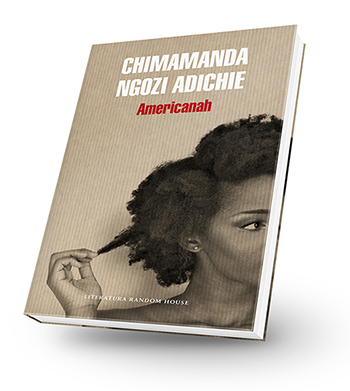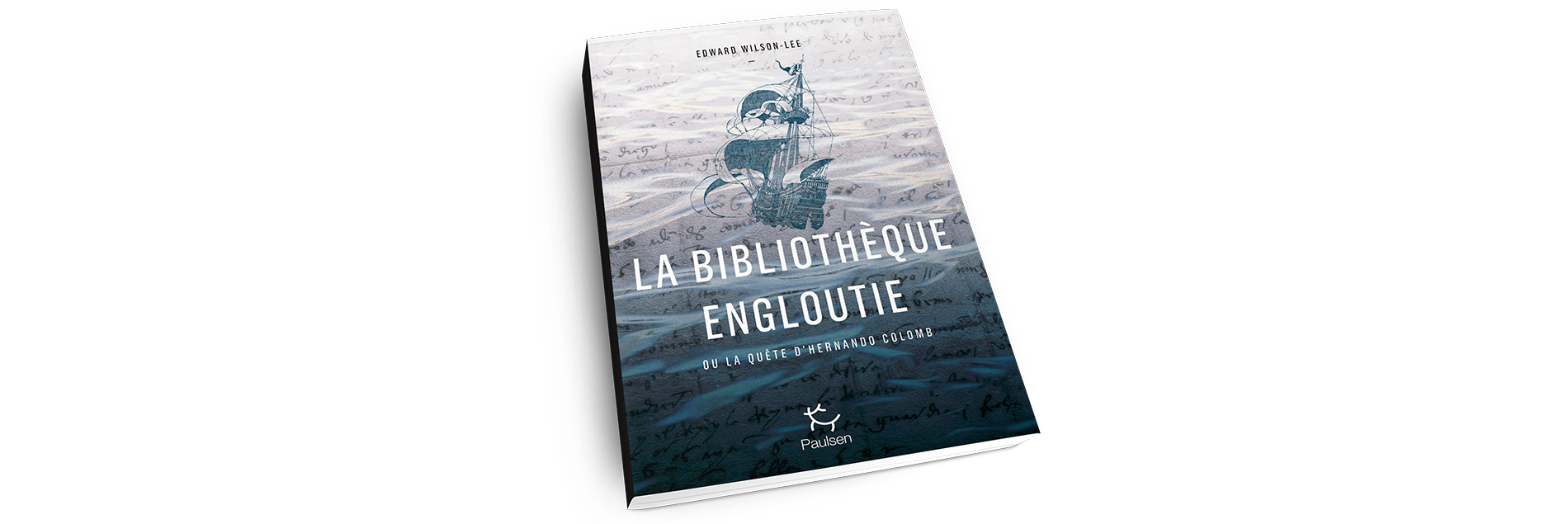En La anchura de la calle, su título anterior, de 1997, Alicia García Bergua abre su libro con un poema sobre los árboles, y lo mismo hace con éste, Una naranja en medio de la tarde, nueve años después. Es más, en este nuevo libro la presencia de los árboles se ha hecho más intensa. Toda la primera sección, de manera explícita o implícita, está dedicada a ellos. También llama la atención que en los poemas que abren los dos libros aparezca la misma oposición entre los árboles y las nubes. En La anchura de la calle se nos dice que los árboles, antes que las nubes, que el cielo y las estrellas, fueron los dioses del ser humano, y no sólo sus dioses sino sus maestros. Cito de aquel libro:
Fueron los árboles que nos
hicieron hombres,
nos dieron la confianza de
caminar erguidos
y levantar los brazos
Esta incitación a la verticalidad, tan decisiva para nuestra especie, regresa en el nuevo libro convertida en algo distinto. Ya no somos simples discípulos de los árboles, sino que en lo más hondo de nosotros somos como ellos:
Debo despreocuparme, disfrutar
de mi follaje,
la raíz que se engrosa, las ramas
que viajan extendiéndose,
las nervaduras y los pliegues del
tronco,
su largo titubeo frente a la
inmensidad…
Este cambio de perspectiva me parece que define la mayor diferencia entre los dos libros. La anchura de la calle es un libro de recuento y aprendizaje, de fatiga, fatiga expresada en el mismo título: la calle no sólo se recorre a lo largo, sino también a lo ancho. Este nuevo libro, en cambio, es un libro de aceptación. Los temas de un libro a otro no han cambiado: la memoria, la familia, la casa, la amistad, el exilio, el amor y, naturalmente, los árboles. Estaba olvidando otro, importantísimo: el caminar. Alicia García Bergua ha hecho su poesía caminando. La cadencia de sus poemas, su aparente modestia rítmica, sustentada principalmente en versos de siete y once sílabas, con alguno que otro alejandrino y periódicas rupturas a través de versos de ocho sílabas, que cumplen una discreta función de endurecimiento del tejido prosódico; ese ritmo como de roturación agrícola, de arado, que desdeña tanto el encabalgamiento como los juegos sonoros, o apenas los aprovecha, es antes que nada el ritmo de alguien que ha comprendido la vida caminando, doblando esquinas, deteniéndose, reanudando la marcha y cruzando las calles. No es de extrañar que alguien así haya asignado a los árboles, y no a las nubes o al cielo, un papel de magisterio en nuestras vidas. Si los árboles caminan, y de seguro caminan, no desplazándose sino ensanchándose, caminan así, a través de titubeos y de dudas, a menudo retorciéndose.
Pero a la presencia del esfuerzo y de la reflexión detenida, tan propios de toda la poesía de García Bergua, se suma en este último libro un elemento nuevo, el de la sensualidad, apenas presente en sus libros anteriores. Se trata de una sensualidad que, de acuerdo con el temperamento tan frugal de esta poesía, no se separa de los gestos cotidianos más comunes y se expresa, más que como apetito sexual, como molicie y abandono, como hartazgo de los límites y vuelta a una estado elemental, a un rebaño primigenio. Una atmósfera detenida de siesta, de estupor, aniquila momentáneamente el tiempo:
El agua, los zumbidos, los olores
se convierten en un lento goteo.
Es tan sólo una pausa repetida
de la pieza que ejecuta el jardín.
Con tacto me uno a ella,
para no interrumpir,
ni parecer ajena si me tiendo.
Al mediodía, cuando impera alrededor “el loco zumbar de los insectos”, el tiempo mismo cesa su carrera, toma un momento de respiro y
se adhiere a nuestras frentes
sudorosas
y a la boca que se abandona abierta
a soltar un hilillo de saliva.
Está en la limonada que se asienta,
en la mano que cae sobre la enagua
y en la respiración que va más
lenta
La experiencia de los sentidos, el puro estar con uno mismo (“Ahora todo es concreto y limitado, / nada es más de lo que es”), se desquitan por una vez de la memoria, de la reflexión y de la indagación dolorosa. Hay un verso estupendo que resume esto, un verso que, si me apuran, merecía el honor de dar el título al libro: “no quiero visitar barcos hundidos”. Creo que es uno de esos raros versos capaces de coagular un libro. Como nieta e hija de exiliados, la autora de Una naranja en medio de la tarde ha tenido que sumergirse en su pasado en mayor proporción que los demás. Dividida entre dos culturas, ha tenido que mirar hacia atrás una y otra vez, hasta establecer con el origen un pacto ambiguo que puede resumirse así: déjame vivir y nunca te daré la espalda. Es un pacto agotador que obliga a un continuo movimiento de rectificación y de equilibrio, y al que amenaza una doble tentación: volverse definitivamente hacia el pasado, recogiéndose en su madriguera o, al contrario, suprimirlo de tajo con un salto hacia adelante, que es un salto en el vacío. Aquí, de nuevo, aparece el callado magisterio de los árboles. A la madera hundida de los barcos, ellos responden con su madera fatigada y nudosa, pero cambiante y flexible. A la oscuridad del abismo, oponen la claridad de su trabajo:
Su sangre es agua oscura
que ellos van aclarando
para hacerla emerger en el follaje
Pero a este trabajo arbóreo de aclaración, de succión de materia oscura para convertirla en hojas, por más resplandeciente que parezca, le falta algo para que sea una enseñanza y un modelo, no una ciega tarea de reproducción. Para decirlo en los términos de esta poesía, a los árboles, para que los amemos, les falta el abrigo de las nubes. Carentes de nubes, de la elevación y perspectiva de las nubes, los árboles son menos árboles; les viene de allá arriba su mejor oficio, que es dar sombra, o sea profundidad. Los árboles son nuestras nubes más a la mano, los transmisores más próximos de esa alternancia entre la luz y la oscuridad, entre la evidencia y lo no dicho, que hace que su magisterio sea inagotable. Bajo su sombra aprendemos a aceptarnos. A la fatiga del crecimiento sucede la molicie del descanso, que lleva a la muerte, pero también a eros. Así, justo cuando empieza a vislumbrarse la muerte, se obtiene la salud tan ansiada. Porque Una naranja en medio de la tarde es, entre otras cosas, un libro que señala el final de una larga convalecencia. Lo recorre el tranquilo estupor de sentirse curados. “Cuánto camino andado junto al miedo”, reza el comienzo de uno de los poemas. Ahora que la muerte es más próxima, el cuerpo, por fin, logra hacerse escuchar. Y aquí damos con uno de los momentos memorables del libro. Aparece un extraño fantasma en las últimas páginas, una presencia que viene a despedirse, una curiosa hermana interior de la que nada se sabía y que siempre estuvo allí, testigo silencioso de los desvíos, las falsas ilusiones y las torpezas de la autora. Viene a perdonar y a pedir perdón, es en cierto modo la mujer que la autora nunca pudo ser, y al quitarse del camino para dejar el trecho más despejado, deja un remedio que no se sabía que podía existir:
Se despide una mujer que he sido,
y que sin saberlo quería tener hijos.
Ella es ahora como la lluvia que cae
mientras escribo ahora que
atardece,
un sonido inquietante,
un regocijo cerca y lejos de mí
que amaina poco a poco.
Le digo adiós desde esta página,
donde me han sorprendido sus
fatigas,
y le pido perdón, y me perdono,
de no haber entendido cabalmente
ese deseo escrito
con la tinta invisible de mi cuerpo.
Sólo ahora que atardece logramos descifrar esa tinta invisible que nuestro cuerpo segrega, que siempre ha segregado, él, el inquilino más viejo de nuestro ser, que sólo desea tenderse bajo un árbol y tener un hijo, perpetuarse y no visitar ningún barco hundido. Su situación es simple, su aspiración también:
vive inmerso en la fe de la materia
que en el suelo lo puso a resistir,
no quiere ser arena todavía. ~