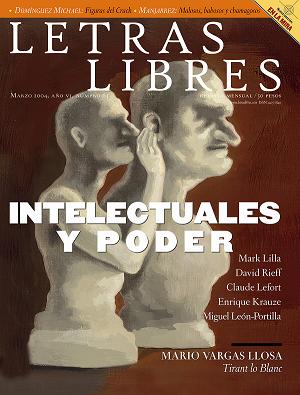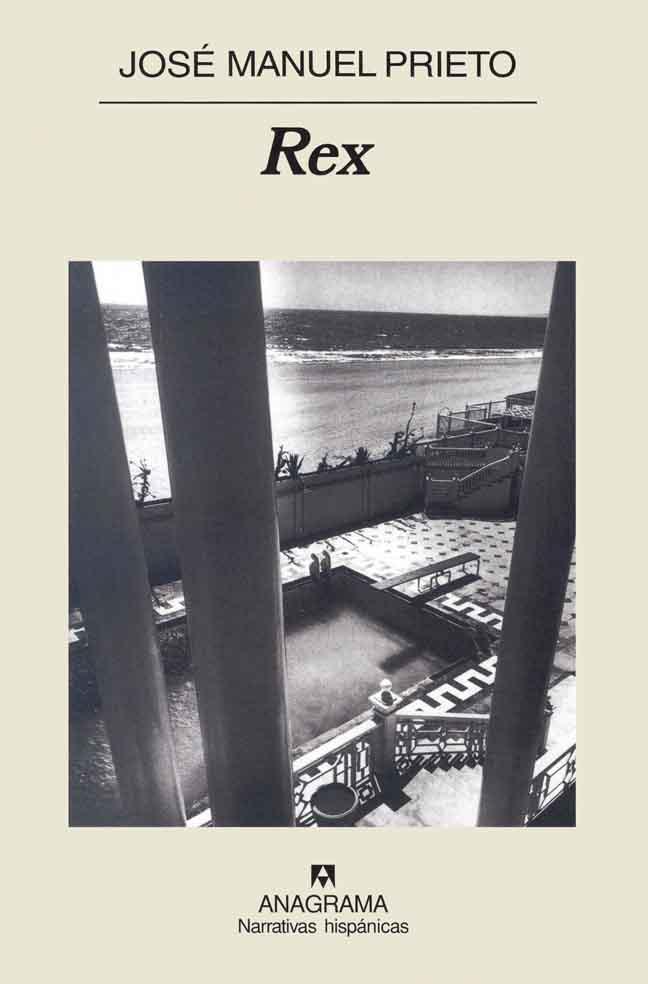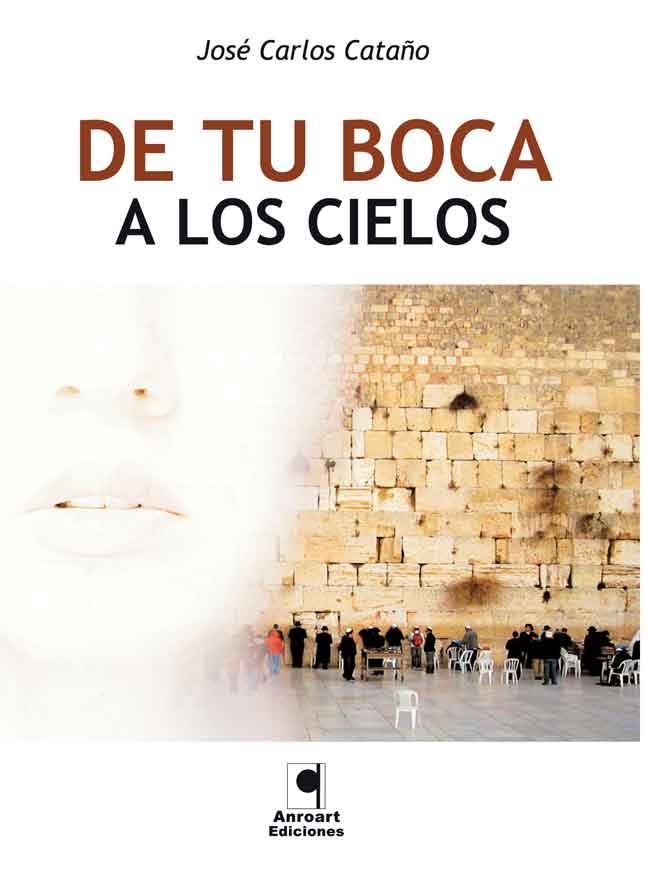La historia de Cuba, como la de cualquier país latinoamericano, ha sido una sucesión de descalabros que interrumpen y trastornan el devenir nacional. Eso que, a riesgo de una abstracción monstruosa, podríamos llamar “tiempo cubano” tradicionalmente se divide en tres edades: la colonial, que va desde la conquista española, en 1492, hasta el fin de la Capitanía General en 1898; la republicana, que se inicia con el cese de la primera intervención de Estados Unidos, en 1902, y culmina con la huida del dictador Fulgencio Batista en diciembre de 1958 y, por último, la revolucionaria, que arranca el 10 de enero de 1959 y que, a fuerza de reproducir simbólicamente su persistencia, llega, exhausta y soberbia, hasta nuestros días.
Esas tres edades se superponen de un modo violento, sin apenas dejar rastros de una época en otra, bajo el constante zarandeo de guerras civiles e invasiones extranjeras, dictaduras y revueltas, inmigraciones y exilios. Pero aunque nunca haya habido paz en la historia de Cuba, esa alteración del tiempo se ha intensificado con el paso de los siglos. La relativa estabilidad de las dos primeras centurias coloniales fue interrumpida, a mediados del siglo XVIII, por la racha de conflictos que se abrió con las guerras atlánticas y se cerró con las independencias latinoamericanas. Entre 1868 y 1898, Cuba experimentó tres guerras anticoloniales y la última de ellas, organizada por José Martí desde Nueva York, finalizó con una ocupación norteamericana. Si la Colonia duró cuatro siglos, la República, con sus dos dictaduras —la de Machado y la de Batista— y sus dos revoluciones —la de los treinta y la de los cincuenta— duró apenas 56 años. En la que parece ser una regla del encogimiento gradual de los lapsos históricos, la Revolución, esa tercera edad del tiempo cubano, acaba de celebrar patéticamente su 45 aniversario.
¿Cómo narrar un tiempo nacional tan accidentado y quebradizo? La dificultad tal vez haya condicionado el déficit de narrativa histórica que, hasta hace poco, distinguía a la literatura cubana frente a otras literaturas del continente, como la mexicana, la colombiana, la argentina o la brasileña, tan proclives al diálogo entre historia y ficción. La novela histórica cubana contemporánea, género muy practicado en los últimos años dentro y fuera de la isla, aborda, por lo general, breves momentos del pasado de Cuba, como los años veinte y treinta del siglo XIX en Mujer en traje de batalla de Antonio Benítez Rojo, la visita del tenor italiano Enrico Caruso a La Habana de la primera postguerra en Como un mensajero tuyo de Mayra Montero, o bien explora ciertas zonas del pasado de otros países, más históricamente narrables, como las peripecias centroamericanas del aventurero William Walter en El hombre providencial de Jaime Sarusky o la picaresca española del Siglo de Oro en Al cielo sometidos de Reynaldo González.
Sin embargo, antes de la última ola de novela histórica, en la que se inscriben autores tan disímiles como Leonardo Padura, Zoé Valdés, María Elena Cruz Varela o Luis Manuel García, la literatura cubana conoció algunos proyectos de narración integradora del tiempo cubano, no siempre exitosos, como Vista del amanecer en el trópico de Guillermo Cabrera Infante, La consagración de la primavera de Alejo Carpentier o Los niños se despiden de Pablo Armando Fernández. A esta última tradición clásica pertenece, por su largo aliento y su densidad histórica, el libro La forza del destino de Julieta Campos: un recuento de los anales de la isla a través de catorce generaciones de una familia criolla. Con esta novela, la autora cubanomexicana de aquellos textos evanescentes y abstractos que forman Reunión de familia, desplaza su poética hacia una escritura que, al decir de Arcadio Díaz Quiñones, aspira a la memoria integradora de la nación cubana.
En una réplica inconclusa del devenir de la isla, la novela también está dividida en tres tiempos, sólo que el segundo corresponde al siglo XIX, la época de formación cultural y política de la nacionalidad cubana, mientras que el tercero únicamente abarca la primera mitad del siglo xx, esto es, el periodo republicano postcolonial. La narración histórica de Julieta Campos culmina, pues, en la Habana de los años cincuenta, vísperas de la Revolución y el Exilio, acaso como protesta sutil contra el mesianismo de una nueva era que hizo tabla rasa del pasado y se atribuyó el renacimiento del estado nacional. Por medio de un juego discursivo, que habría sorprendido a Paul Ricoeur, la autora logra que la extensión de los tres tiempos de la novela equivalga a la extensión de los tres tiempos de la historia de Cuba. Misteriosamente, el tiempo de la historia y el tiempo de la ficción eluden aquí sus determinaciones rígidas y excluyentes y alcanzan una duplicidad que nos atrae y nos inquieta.
La clave del misterio de esa duplicación de los tiempos se halla en el sujeto de la narración histórica emprendida por Julieta Campos: la familia De la Torre, un linaje que se forma en la España de los Reyes Católicos, con hidalgos que intervienen en la expulsión de los moros de Andalucía, y que en el siglo XVI se traslada a Cuba, dando lugar a una perdurable descendencia criolla que habitará Puerto Príncipe (Camagüey) en los siglos XVII y XVIII, Santiago de Cuba y Matanzas en el siglo XIX y, finalmente, La Habana, en la primera mitad del siglo xx. La saga familiar desemboca en la narradora, Julieta Campos, sobrina nieta del eminente naturalista cubano Carlos de la Torre, justo cuando la historia de Cuba está a punto de experimentar su mayor trastorno, la Revolución de Fidel Castro, que bruscamente cortará los hilos que ataban la Colonia y la República, al siglo XIX con el siglo xx.
Dos figuras marcan el principio y el fin de este linaje, María de la Torre, generatriz del clan criollo a fines del siglo XVI, y Carlos de la Torre, el célebre biólogo, geólogo, paleontólogo y político cubano, discípulo de Felipe Poey, a quien se deben algunos de los principales hallazgos de la ciencia insular y quien fuera fundador y presidente de la Sociedad Cubana de Historia Natural y rector de la Universidad de La Habana en los años veinte del pasado siglo. En buena medida, Julieta Campos concibe su novela como un diálogo con María de la Torre, la fundadora del linaje, en el cual la identidad de la escritora se afirma por medio de la misión de transcribir la leyenda familiar. Una leyenda que son muchas leyendas, una historia de historias o, más bien, fragmentos de alguna historia dispersa, inconclusa, que la autora escribe a retazos, como si siguiera el dictado secular que le trasmite María de la Torre desde el Camagüey de Felipe II. En ese relato familiar, que bordea el gran relato de una historia nacional, el sabio Carlos de la Torre aparece como el último eslabón del linaje, como la última rama de una genealogía que, en las primeras décadas republicanas, se ha confundido ya con la propia genealogía de la nación cubana.
A través del memorial de una familia criolla, la novela de Julieta Campos persigue múltiples líneas de parentesco o de vínculos afectivos que van a parar, como afluentes de un mismo río, a personalidades y sucesos emblemáticos de la historia de Cuba. Así, en esta suma de parentescos aparecen, como miembros de una gran familia nacional, Silvestre de Balboa y su Espejo de paciencia, la primera obra de la literatura cubana, la toma de La Habana por los ingleses en 1761 y los más importantes intelectuales y políticos del siglo XIX: el sacerdote republicano Félix Varela, el conspirador anexionista Gaspar Betancourt Cisneros, el pedagogo y filósofo José de la Luz y Caballero, el pensador positivista Enrique José Varona o los caudillos separatistas Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Por medio de una prima del siglo XIX, Carmen Zayas Bazán, Julieta Campos retrata al esposo, el joven poeta y revolucionario José Martí, quien escribe poemas y cartas de amor desde Progreso, Yucatán, y años más tarde, en Nueva York, abandona a su familia de sangre por otra familia mayor, la de la república cubana.
Entre parentescos y noticias, la novela repasa las guerras de independencia, la emigración cubana en Estados Unidos, las intervenciones norteamericanas de 1898 y 1906, las pugnas postcoloniales entre caudillos y caciques, la corrupción de la política republicana, el conflicto racial de 1912, los gobiernos de Estrada Palma, Gómez, García Menocal y Zayas, la dictadura de Gerardo Machado, la revolución de 1933, la Asamblea Constituyente de 1940, los gobiernos auténticos de Grau y Prío y, finalmente, la dictadura de Fulgencio Batista. De manera que el cauce primordial de la historia colonial y republicana de Cuba se recorre a través de las múltiples tramas afectivas que propone esta novela. Pero la narración de los grandes hechos y la semblanza de los grandes personajes son ladeadas, oblicuas, tangenciales, como si el relato familiar convirtiera en rumores o resonancias domésticas la feroz epopeya que se libraba más allá de las paredes de una casa. Algo hay aquí de microhistoria, sólo que el pequeño lugar, la gota océano desde donde se narra no es una aldea, como el Montaillou de Emmanuel Le Roy Ladurie o el San José de Gracia de Pueblo en vilo de Luis González, sino el linaje De la Torre, atravesando cinco siglos de la historia de Cuba.
Como la ópera de Verdi, que le regala el título, esta novela comienza con una obertura de voces que no logran componer un coro, sino, más bien, una superposición de cantos personales. Esas voces, entre las que encontramos lo mismo a políticos como José Martí y Fidel Castro que escritores como José Lezama Lima y Virgilio Piñera, articulan el lenguaje caótico e incoherente de la tribu cubana. Sin embargo, ese coro disonante, compuesto de múltiples voces afirmativas, siempre en primera persona, tiene un motivo recurrente: el naufragio de la utopía, el desencanto de una comunidad llamada, desde el siglo XIX, a cumplir una misión trascendental en el equilibrio del mundo. La reflexión sobre el fracaso del destino revelado de la nación cubana, esa misión providencial encomendada a la isla, desde las páginas del Diario de Colón hasta las de José Martí en tantas cartas y discursos, es uno de los subtextos más apasionantes de esta novela.
La eterna tensión entre utopía y desencanto, tan bien captada por Claudio Magris, se insinúa en esta novela por medio del personaje de Carlos de la Torre, el último heredero del linaje criollo, que ha trocado el patrimonio familiar en sabiduría nacional. A través del hallazgo de los restos de un mamífero del pleistoceno, el gigante perezoso de la prehistoria insular, De la Torre confirma la tesis de que, en sus orígenes, la isla estuvo adherida a la masa de tierra del continente americano. Esta ausencia de una insularidad originaria, según uno de los personajes de la novela, es un dato que presagia el desencanto de la utopía, ya que alude a la imposibilidad de encontrar una comunidad radicalmente distinta en el mundo occidental. Siempre hay algo “angustioso”, dice, “asfixiante en esa insularidad paradigmática, en ese querer fijarnos como sino el encierro entre muros de agua”. A la manera de Virgilio Piñera, en La isla en peso, Julieta Campos vuelve a plantearnos el dilema del límite en la cultura cubana, aquella “maldita circunstancia del agua por todas partes”.
Los De la Torre, a diferencia de otros célebres linajes de la literatura moderna, como los Karamazov o los Buendía, carecen de maldición, de tara o de legado mítico. De hecho, la historia filial que nos cuenta Julieta Campos es tan discontinua y zigzagueante como la propia historia de la isla. Lo único permanente y continuo entre tanta fuga y desvío es esa tenue línea de sangre que se extiende desde María de la Torre, en el siglo XVI, hasta Carlos de la Torre, en el siglo xx. El lento avance de esa línea de sangre se confunde con el tiempo mismo de la familia y de la isla y se erige en el único tópico inteligible de tantas evocaciones, personajes y escenas. El tiempo que transcurre con la lentitud de un espeso río y la memoria que testifica un acervo filial son los dos grandes temas de esta novela. Ambos, el tiempo y la memoria, levantan el puente intelectual que comunica aquellos relatos ensimismados y contemplativos de Reunión de familia con la prosa serena y elocuente de La forza del destino. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.