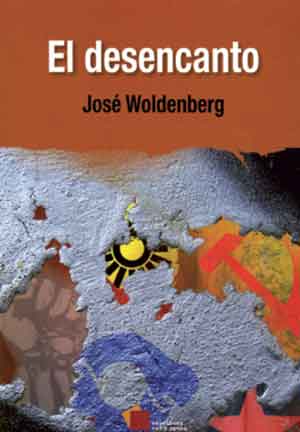Ray Loriga (Madrid, 1967) no es un escritor hiperrealista al estilo de Coetzee o de Houellebecq, que conciben la escritura como un quirófano donde a la realidad se la abre en canal sin recurrir a la anestesia. Loriga ha sido en todos estos años más un estilista que un cirujano. Más un trenzador de imágenes que un sociólogo con tino para las metáforas. Determinadas novelas suyas –Tokio ya no nos quiere, su mejor obra– funcionan como acertadas exploraciones de un tipo de frivolidad moderna porque están pobladas de esa estética urbana que conforma nuestra mitología contemporánea, a medio camino entre el pop y la angustia consumista. En sus ficciones, el imaginario neoyorkino, las drogas o el rock han predominado siempre sobre esa descripción al desnudo de la condición humana que todo gran escritor termina ensayando tarde o temprano. En este campo, Loriga se ha movido siempre como pez en el agua, muñendo artefactos solventes, hermosos, pertinentes, novedosos por estos lares y sumamente logrados en su musicalidad. Sin embargo, en algunas ocasiones a los que le profesamos estima literaria nos han quedado ganas de exigirle más. De demandarle que, de acuerdo, siguiera sirviéndose de este imaginario que a veces condiciona el tono de su escritura hasta extremos cuestionables, que lo siguiera rentabilizando, pero que, cercana ya su madurez, lo hiciera explosionar con un buen descenso a los infiernos de este planeta posmoderno.
De hecho, parecía que la cita de Pavese que abre Ya sólo habla de amor –“El sentimentalismo no se corrige volviéndose cínico sino volviéndose serio”– prometía algo en esta dirección. Daba la impresión de que Loriga se había propuesto un salto cualitativo con el que cuestionar sus escenarios cinematográficos –esos que a los lectores de este lado del Atlántico les suscita más ensoñación que dramatismo–, y nos iba a servir un auténtico desgarrón emocional. Algo con unos gramos de carne cruda y la dosis necesaria de gravedad. Pero no. Ya sólo habla de amor se deshace de parte de su mitomanía a cambio de olvidar ciertos principios no escritos del oficio de componer ficciones. ¿Qué es lo que ha hecho el escritor madrileño? Pues poner en funcionamiento a un personaje apocado y anodino, ni frívolo ni atormentado por una pasión que verdaderamente merezca la pena compartir. Ha creado un figurante cuyo regodeo en la autocompasión, por más páginas que emplee en hacernos creer digno de lástima, suscita indiferencia. Además, Loriga –y aquí radica su principal olvido– ha compuesto tal personaje de una manera torpe: empleando muchas páginas de prosa explícita diciéndonos qué sentimientos ahogan su yo más íntimo en vez de hacer lo que se suele en estos casos: inventar movimientos o contextos que los representen. Se trata probablemente de un error de concepción. Y salvo que nos hallemos ante una vía experimental aquí abierta, su principal consecuencia es que la novela hace aguas desde el principio.
Dos son las manifestaciones de esta torpeza: la ausencia de una acción solvente y un lenguaje que parece gastado y trivial. Despojado de su clásico deje norteamericano a lo Carver, parece que Ray Loriga no ha hallado algo valioso con que sustituirlo, dejándonos a cambio restos de tiempos pasados –esa recurrencia en emplear la lluvia como metáfora de la melancolía, por ejemplo– así como un tono plano, redundante, incapaz de aludir significaciones profundas. Por este cauce desfilan varios lugares comunes del lenguaje –las reiteradas alusiones a la guerra cuando se habla de amor–, se evidencia la desgana con que la prosa trata en ocasiones de corregir sus propias contradicciones y hasta aparece un ritmo de castellano clásico –¿renacentista?– que tan raro le sienta a la acción. Respecto a ésta, digamos que resulta insuficiente. Se centra en la parálisis del protagonista en mitad de una fiesta, donde una bella mujer le espera para bailar. Aislado del contexto literario, este argumento no parece bastar para sostener toda una novela de pérdidas y deudas, de replanteamientos vitales y de derrotas. Pero es que, además, a su desarrollo le falta fuerza para dibujar la angustia que debiera serle traspasada al lector.
Los escritores desaprenden. Ocurre porque la necesidad de reinventarse nunca configura un camino señalizado, o porque el talento, sencillamente, se agota. Aunque no parece que el depósito de Loriga se haya vaciado, se entiende mal que un autor con su oficio haya concebido una novela de tan escasa eficacia narrativa. Tal y como ha sido planificado, este texto responde a una estrategia poco acertada si lo que se buscaba era servir de revulsivo a una prosa, la suya, a la que acababa de llegarle la hora de la reinvención. Quizás no sea una buena idea preguntarse por qué ha desaprendido Ray Loriga. A pesar de los equívocos que su figura suscita, estamos ante un escritor de talento. Sutil, poseedor de buen oído para el lenguaje y con un universo valioso. Deseamos que este desliz conforme un paréntesis necesario en su crecimiento. Ahora que Alfaguara se ha lanzado a reeditar la casi totalidad de su obra –con ediciones de Tokio y Lo peor de todo–, quizás el accidente tenga menos importancia de lo que parece, y pronto reanude la tarea de seguir creando una obra coherente y a la altura de sus capacidades. ~