Algo tiene de justicia sobrehumana el rescate de una obra literaria incrédula de sí, secreta y pudorosa. Algo tiene, también, de traición a los pactos que dicha obra contrajo con la reticencia y el olvido, que no conocen, por candidez o fe, el recurso desesperado de la psicología inversa para salvarse de las llamas (como Kafka) o la confianza en los lectores futuros para al fin deshacerse de su condición malogradamente édita y, en consecuencia, triunfalmente manuscrita (como Lautréamont). Una obra que germina al calor –antes bien, a la tibieza– de la penumbra, que nunca pretendió nacer a la luz de una estudiada inspiración, cuya escritura hubiera sido inconcebible sin lentitud ni retraimiento, sin la destilación a cuentagotas de un oficio que se considera ajeno o secundario, sin una conciencia estoica del fracaso.
De pronto, aquella obra reúne a un público reducido pero fiel, atento a las modulaciones de su medio tono; se inmortaliza en ediciones apócrifas, en estudios, semblanzas, retratos y perfiles casi siempre desbordados; contra su voluntad, arrastra, al fin, su cuerpo fragmentario, delgado y contrahecho hacia las prensas, donde tomará la forma de un libro elegante y ordenado. “¡Y este pobre libro nuestro que fue tan nuestro –como se lamentaba Rafael Cansinos Assens en El divino fracaso–, tan nuestro y tan íntimo en el manuscrito único, ahora ya multiplicado en profusión gloriosa y triste (…) Y sin embargo, la suerte azarosa de ese pobre libro, que es como nuestro ensueño ataviado, como nuestro pobre hijito vestido de domingo, es su vuelo necesario y fatal hacia la gloria…”
Nacido en Gran Canaria, Domingo Rivero (1852-1929) fue relator y secretario de gobierno de la Audiencia Territorial. Vivió en París y Londres por espacio de tres años hasta volver para fijar residencia en su isla de origen y estudió Derecho en Sevilla y Madrid. Hasta aquí la escueta biografía exterior que ocupó nada menos que la vida entera de un personaje discreto y entrañable, según los testimonios. Otra fue, sin embargo, la biografía intelectual de Rivero. Módica y tardía, su poesía comenzó a escribirse a finales del siglo xix, y aun siendo hermana de la concentración y claridad verbales de Unamuno, es hija de una confluencia de tiempos y corrientes literarias: contemporánea de la Generación del 98, guarda un estrecho vínculo con la exaltada ensoñación de Bécquer y la sencillez epigramática de Campoamor, aunque se adelanta al desazolve retórico del modernismo para oír, en lugar de “los claros clarines” de Darío, “el alma de las cosas” y “la voz del paisaje” de González Martínez. De ahí el rigor confesional, la observación serena de la corrupción del cuerpo y de las cosas, el aura melancólica que, por temor al exceso, prescinde de cualquier patetismo. Con la severidad espiritual que lo caracteriza, no exenta de sorpresa, ternura y conmoción, Rivero juzga así sus versos:
No fue para vuestras fuentes
el fulgor de la hermosura,
pálidos versos dolientes,
dulces como mi amargura.
Por siempre nuestra memoria
morirá en un mismo ocaso.
A quien no soñó en la gloria
no le entristece el fracaso.
En la tierra incompasiva,
pobres hijos del dolor,
viviréis lo que yo viva:
no pidáis vida mayor.
Guiada por la esencialidad, la poesía de Rivero jamás pretendió ser un museo léxico, sino la habitación de unas pocas palabras personales, apenas amueblada con objetos gastados por el uso popular: una silla, un traje, una lámpara, un sillón, una piedra. En el despojamiento de su estancia lírica, en lo rústico de su dicción, se confirma el juicio de Gamoneda sobre la voz y el voto de pobreza –“la cultura de la pobreza”, según sus términos– que tomaron la literatura y la poesía españolas desde un principio. Así Rivero y Unamuno, lejos de ser dos excepciones, son dos eslabones de una larga cadena estética y moral: ahí están Cervantes, manco y preso a la hora de escribir Don Quijote de la Mancha; Góngora, bajo el rico manto bordado de sus Soledades; Jorge Manrique, San Juan de la Cruz y, a lo largo del siglo xx, los últimos Miguel Hernández y José Ángel Valente, Luis Cernuda, Claudio Rodríguez, María Victoria Atencia, Gamoneda mismo y Luis Feria, ese otro excepcional poeta canario, también injustamente relegado.
“Nunca aspiré a la gloria –reconoce nuestro autor con eco machadiano–, ni me atrajo/ de la fama el estruendo, ni soñé que mi nombre/ pueda en su libro recoger el tiempo./ De esa ambición mi corazón no sabe…” Estos 36 poemas de Rivero, sabiamente introducidos por Francisco Brines, han emprendido el vuelo necesario a la gloria, cuya etimología no entraña la notoriedad, sino la bienaventuranza. Vuelo necesario y no fatal porque Rivero planea a ras de tierra, cuidadoso de no ambicionar la luz del sol que cegaría sus ojos y fundiría sus humildes alas de cera, hilo y plumas, Ícaro contradictorio. ~
(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).










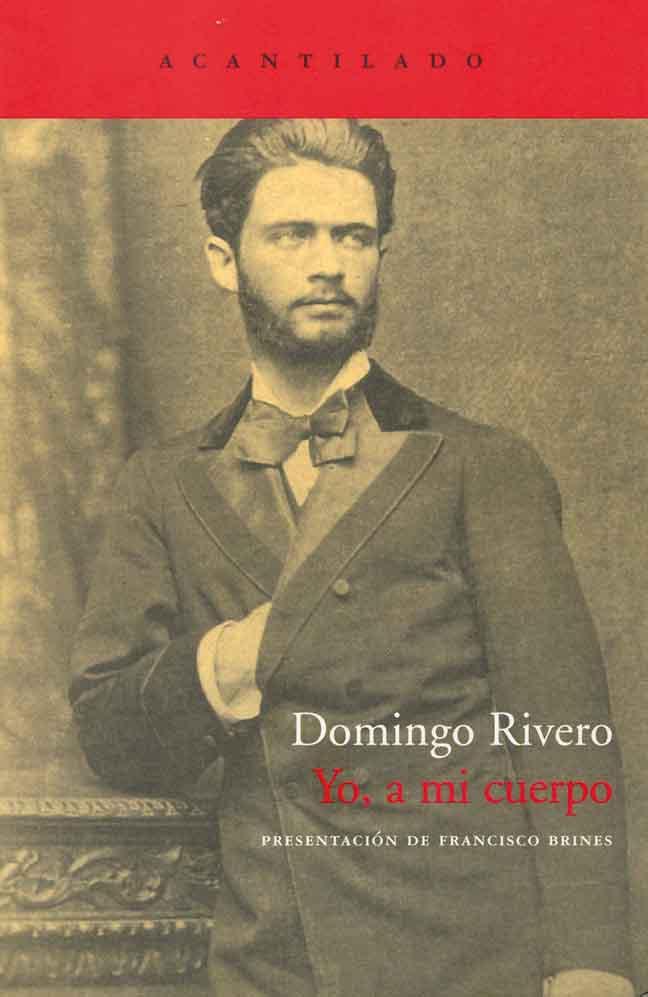




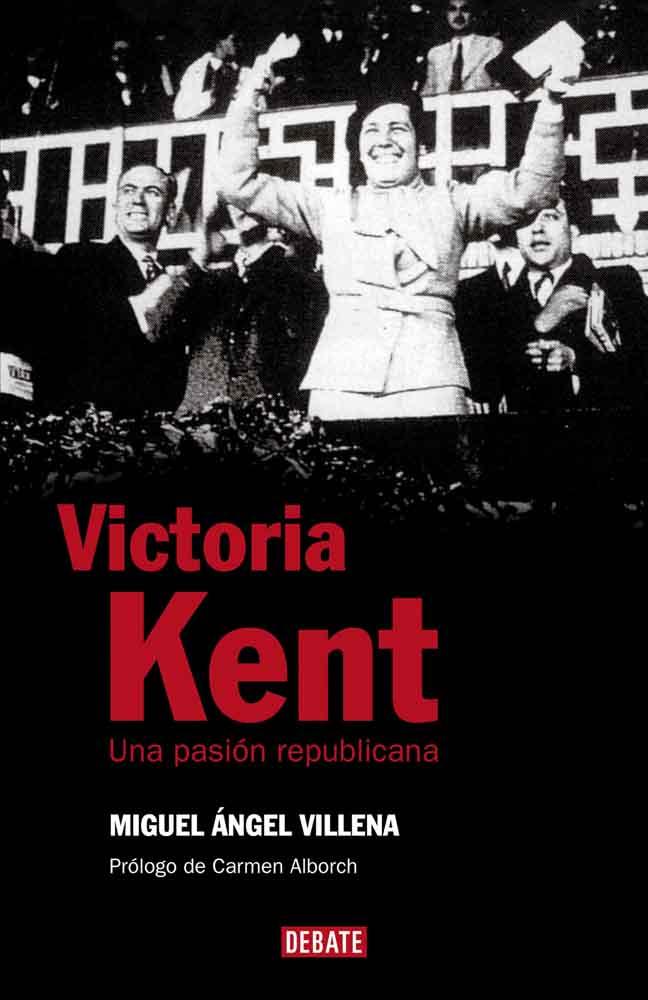
 12.34.05.jpg)
