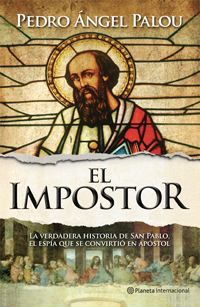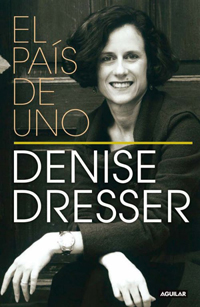Jean Meyer, Yo, el francés. Biografías y crónicas. La Intervención en primera persona, Tusquets, México, 2002, 466 pp.
Las guerras del yo
Fue un general prusiano, Karl von Clausewitz, testigo y víctima de las campañas napoleónicas, quien formuló la conocida máxima de que una guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Pero aquel sobreviviente de Jena, admirador de Federico el Grande y Napoleón Bonaparte, murió en 1831, cuando apenas nacía el Zollverein bajo el reinado de Federico Guillermo III. No conoció, por tanto, la más aterradora realización de su doctrina de la guerra total, escenificada por Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia un siglo después, ni el desastre de Verdún, ni la máquina arrolladora de Hitler, ni la batalla de Stalingrado. Frente a la herencia de exterminio del siglo XX, Clausewitz habría suspirado en paz, agradecido de ser un hombre del siglo XIX, cuando una guerra como la de Crimea era descrita por Marx como una escaramuza romántica.
Un filósofo francés, Michel Foucault, que de joven llegó a sentir el terror nazi en un Liceo de Poitiers, propuso una inversión de aquella fórmula de Clausewitz. El siglo XX, a su juicio, había domesticado el conflicto militar y fundado una era de belicosidad perpetua. El principio de la fuerza creaba un nuevo orden natural e histórico en el que la cultura y la política eran, ahora, continuaciones de la guerra por otros medios. Con más razón, agregaba Foucault, si se trata de culturas y políticas imperiales, ya que éstas siempre se movilizan en nombre de la superioridad de una civilización. "Guerra y civilización —había escrito el anarquista español Anselmo Lorenzo a mediados del siglo XIX— no son términos contradictorios, son nociones recíprocas."
Jean Meyer dedica su libro más reciente a la historia de una guerra imperial en América: la Intervención Francesa que, iniciada en 1862, colocó dos años después en el trono de México al archiduque Maximiliano de Habsburgo, y custodió su soberanía hasta el otoño de 1866. Guerra imperial por antonomasia: concebida por un imperio europeo para crear un imperio americano. Pero ésta no es una historia más de aquella guerra, sino la reconstrucción de una empresa militar desde la mirada de unos seiscientos, entre los más de mil, oficiales franceses que sirvieron en México durante esos años. Las miradas de esos tenientes y generales, coroneles y brigadieres, capitanes y divisionarios, planeando sobre el paisaje y la población de México, el vestuario y las costumbres, el destino y la política, la cocina y el baile, el amor y la muerte, forman un atisbo tangible de la vida mexicana a mediados del siglo XIX.
Las breves biografías de estos militares juntan un gran relato sobre la oficialidad francesa en tiempos de Napoleón III. Se trata, en su mayoría, de hombres nacidos entre el Primer Imperio y la Restauración, formados en las academias de Saint Cyr y Metz, enrolados en las campañas militares de Luis Felipe de Orleans y el Segundo Imperio: la conquista de Túnez y Argelia, entre 1830 y 1845, la Revolución del 48, la guerra contra Rusia en Crimea, de 1854 a 1856, y la ofensiva contra Austria de 1859, en favor de la unificación italiana. Después de México, los sobrevivientes compartirán el mismo itinerario: la humillación ante Prusia en Sedán, la represión de la Comuna de París y, finalmente, la caída del Imperio y el nacimiento de la Tercera República.
Son, pues, semblanzas de guerreros románticos. Posibles lectores de Hugo y Chateaubriand, de Alfred de Musset y George Sand, de La Cartuja de Parma y El coronel Chabert. En sus epistolarios y memorias, estos oficiales seguirán las pautas morales del romanticismo francés: fervor patriótico, creencia en los espíritus nacionales, celebración del paisaje tropical, búsqueda del venero exótico, lo mismo en la flora y la fauna que en la "barbarie" de las costumbres: la criminalidad, el bandolerismo, la anarquía, el ocio o la familiaridad con la muerte. Pero el arquetipo del romántico aflorará, sobre todo, en dos actitudes complementarias: el indigenismo y la galantería. Hijos de la Ilustración francesa, estos oficiales habrían heredado el desprecio al criollo americano, como casta degenerada y rival erótico, y la fascinación por las etnias impolutas de Mesoamérica. La galantería, en cambio, les facilitaba el reparto de los afectos a lo largo y ancho de la población femenina, sin escrúpulos raciales o clasistas.
En carta a Joseph Vanson, letrado militar y buen jinete, el edecán Tordeux escribe, desde una región que se le revela como "el final del mundo civilizado", "en plena apachería", es decir, en Chihuahua, este párrafo admirable, donde se palpa la estetización romántica de la barbarie:
En este país es imposible pasar contrato sin que sea sin valor, es imposible mandar correo que no sea abierto y leído; sin embargo, eso no es tan antipático como podría parecer o como lo sería en Francia. Será porque apaches y comanches quedan cerca, pero hay algún perfume novelesco que compensa todos esos inconvenientes; alguna mezcla de olor a chocolate, la bebida del último emperador azteca, y de olor a sangre. El otro día pasamos al lado de unas pirámides en ruinas que parecen cerros naturales y me quedé pensando en tantos pueblos desaparecidos para siempre, de los cuales la Biblia nos da sólo el nombre. Has de pensar que desvarío en este desierto, pero es que nos pudrimos de inacción.
Los oficiales que Jean Meyer retrata en Yo, el francés son auténticos donjuanes. No a la manera picaresca del Siglo de Oro, de un Juan de la Cueva o un Tirso de Molina, sino en el más cursi estilo romántico de Espronceda y Zorrilla. Este último, por cierto, José Zorrilla, quien fuera dramaturgo oficial del Imperio de Maximiliano, aunque luego se retractara con el argumento de que "su simpatía no era más que compasión por el noble príncipe", pudo haber prestado al dandi Tordeux, al teórico Vanson, al temible Du Pin, al mismísimo general Bazaine o a cualquier galán de la Intervención Francesa aquellos versos insufribles: "Aquí está don Juan Tenorio / y no hay hombre para él. / Desde la princesa altiva / a la que pesca en ruin barca / no hay hembra a quien no suscriba; / y a cualquier empresa abarca / si en oro o en valor estriba." La mejor protección contra la cursilería que encontraron aquellos oficiales fue entender la seducción como una tarea civilizatoria, en la que no se descartaba, por cierto, la trata de indias. Véase, si no, esta despedida de Tordeux a Vanson: "Presentemente, intento civilizar a una joven apache, y si en su familia encuentro un bálsamo para los ojos, será todo tuyo."
Pero debajo del estereotipo, bulle la diversidad. Jean Meyer nos recuerda, a cada paso, que aquellos oficiales no eran simplemente "franceses": también eran flamencos, borgoñones, alsacianos, loreneses y alguno que otro rumano, como el melancólico príncipe George Bibesco, o prusiano, como Charles Jaeger, alias Mohammed Ouled Caïd Osmán, veterano de las campañas africanas, que cayó en la batalla de Puebla, y hasta un catalán, como el coronel Thomas Roig, quien se enfrentara a Ramón Corona en las tierras calientes de Sinaloa. En esta Babel de lenguas y naciones, articulada sólo por la misión providencial de un imperio latino en América, el caso del suicida Jean-Philippe Fistié resulta conmovedor. Natural de Lorena y de ascendencia germánica, el apellido original de este teniente coronel era Pfister, pero por lealtad a Napoléon III se lo afrancesó. En el verano de 1866, Fistié se suicidó en Hermosillo, luego de recibir la orden final de evacuación de las tropas francesas. ¡Cuánto no habría sufrido Fistié, dice Jean Meyer, si tras sobrevivir a México hubiera tenido que soportar la derrota frente a Prusia, la pérdida de su querida Lorena y la humillación de asumir su apellido germánico!
Los grandes temas de este libro no son, por tanto, la guerra y el imperio, sino la memoria y la identidad. O, en todo caso, las guerras del yo, el imperio de la identidad, la memoria del otro. Jean ha escrito un libro en primera persona, que oscila entre el singular y el plural, y que, por momentos, recurre al tú y al ustedes para escenificar una conversación entre un Meyer y otro, entre el autor y su personaje. Este espejismo no sólo proviene de una identificación entre este francés que hoy escribe decenas de libros sobre historia de México y aquellos franceses que nos invadieron a mediados del siglo XIX, sino de una curiosa y arriesgada infiltración del autor, como un personaje ficticio, dentro de una trama historiográfica. Me pregunto qué diría Paul Ricoeur de semejante violación de las rígidas fronteras que separan el discurso de la historia con respecto a la narrativa de ficción.
Pero el espejismo del yo, en este libro, cumple todavía otra función: la de escenificar una guerra entre dos tipos de escritura que entrañan, a la vez, dos concepciones del saber histórico. Una personal, permeable, abierta a vislumbres e intuiciones, abastecida por la memoria y el sentimiento. Otra impersonal, académica, impermeable, alimentada por hechos y datos, por estadísticas y teorías. Yo el francés es dos libros en uno: las "Vidas breves", en el que predomina una noción de la historia como arte literario, y los "Comentarios, bifurcaciones, brocados e incisos", en que Jean Meyer abandona la primera persona, recupera su autoría intelectual y, con ello, disipa el espejismo, descorre el velo de la ilusión. Pero aun ahí, donde la ciencia parece vencer al arte, la ironía del último título nos depara un final a tablas. "Dicen que la historia es una ciencia", pues ahora verán cuántas gráficas y cuadros soy capaz de hacer con mis fuentes de archivo.
Para los lectores de una u otra historia, para los amantes de la literatura o la ciencia, Yo, el francés ofrece un valioso testimonio del pasado de México. Ese testimonio podría resumirse con un dato: aquellos oficiales franceses hicieron la guerra, cumplieron con su deber de súbditos de Napoleón III, pero, desde un inicio, desconfiaron de la legitimidad del imperio de Maximiliano y dudaron de la pertinencia de la campaña mexicana justo cuando la rivalidad con Prusia anunciaba un nuevo conflicto en el corazón de Europa. Como casi todos eran liberales del Segundo Imperio, forjados al calor del 48, palparon la ingravidez de la causa conservadora, y algunos, como el teniente coronel Bressonnet, dejaron constancia de su admiración por Benito Juárez. Ni siquiera la profecía de un imperio católico en Mesoamérica, que, al tocarse con el del Brasil en el Sur, salvaría a la civilización latina de la barbarie anglosajona, logró persuadirlos del triunfo.
El general Brincourt llamó "cacofonía" la aventura mexicana. El lúcido Vanson prefirió palabras más fuertes: "triste comedia", lo que equivale a decir "tragedia". Con otras pirámides al fondo, la campaña del tío en Egipto resultaba toda una hazaña civilizatoria, una verdadera guerra imperial, junto al malogrado imperio tropical del sobrino, custodiado por aquellos soldados escépticos, por aquellos dandis armados que simpatizaban con el enemigo. Difícil no detectar, en el medio siglo que separa a un Napoleón de otro, la huella de ese nihilismo moderno que propiciaría estas guerras sin fe. Difícil no darle la razón, otra vez, al Marx de El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Es cierto: la historia se repite, pero siempre como tragedia. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.