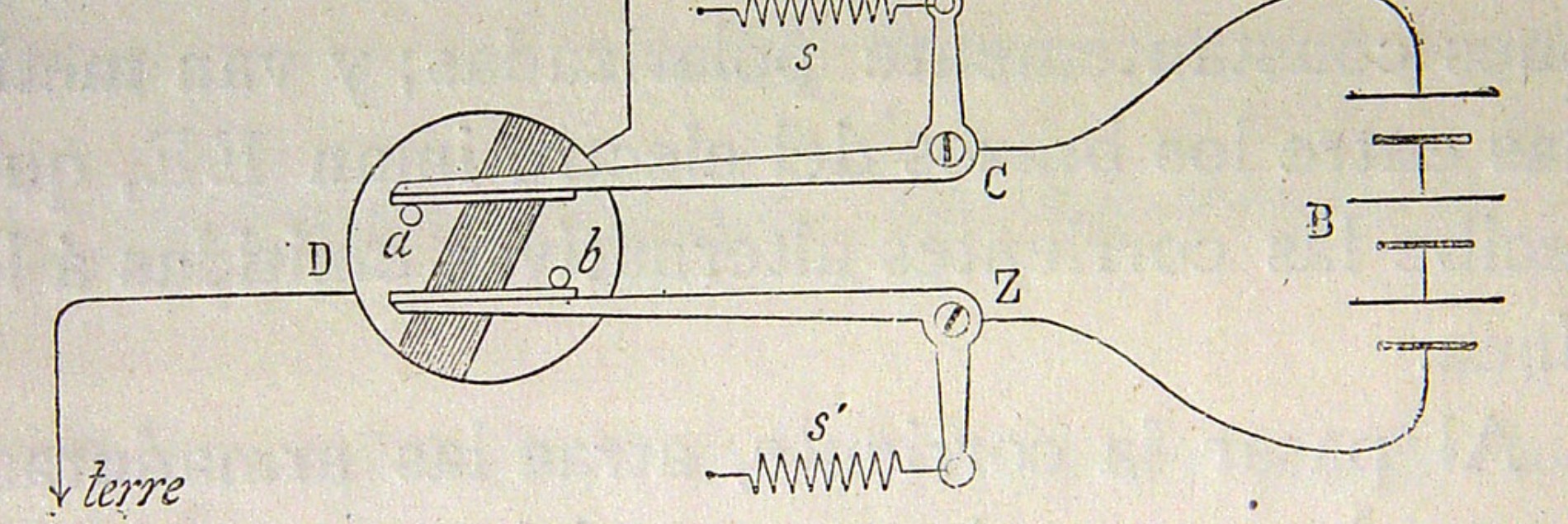A las siete iban a ser las ocho y había que usar bien la última oportunidad de madrugar con luz. El día civil iba a durar veintitrés horas, pero lo importante era fijarse, a primera hora desde la cama, en el momento en que la luz azulada pasa a ser decididamente solar, porque a la mañana siguiente nos encontraríamos en la misma oscuridad que un mes atrás, y otra vez habría que esperar. Fijarse en ese tránsito era la oportunidad fugaz del día. Desde hacía un mes también, un disciplinado tordo piaba hacia las cinco de la mañana, avisando de que se avecinaba la luz, y su piar era más un soliloquio que un canto. El pájaro está acostumbrado a piar solo, como si estuviese perfeccionando el canto, y no sabemos cómo reaccionaría a una respuesta. Amaneció con una niebla casi piamontesa y no fue posible ver nada.
España va dos horas y media adelantada con respecto a la hora solar que le corresponde, y ese descuadre se menciona a veces para añadir a continuación “y eso explica muchas cosas”. El altísimo volumen de las conversaciones y el nivel de ruido en la calle, la irritabilidad al volante, el carácter pendenciero o volátil, la respuesta desabrida, el trabajo abandonado a medias, todo lo que a uno le moleste puede justificarse por la alteración de los ciclos de sueño. Cada vez que se propone ajustar el horario se esgrime a cambio la imbatible imagen de un sol radiante a las diez y media de la noche. Todo sacrificado por la excitación de volver de la playa a las diez y media de la noche (la hora a la que en Suiza si tiras de la cadena el vecino te denuncia). Es la nostalgia de un desorden transitorio, como un genuino carnaval.
“Cuando era joven me iba a la cama tarde”, canta Franco Battiato −como si respondiese a Proust cuando en la primera frase de En busca del tiempo perdido escribe “Mucho tiempo he estado acostándome temprano”−, y sigue “siempre veía el alba, dormía de día y despertaba a media tarde”. Las noches cuando dejan de alargarse parecen señalar el fin de la juventud. Ya no nos interesan sus secretos. Me contó A que a una amiga suya, que estaba en una discoteca bailando desatada, igual que todo el mundo a su alrededor, se le acercó una chica a decirle el supuesto piropo “me encanta tu rollo”, lo que por supuesto fue un enorme corte de rollo y una prueba más de que la revelación nos alcanza en cualquier lugar, en el momento más insospechado. Quizá de haber estado en la cama no se habría enterado del secreto de que había envejecido.
J me contó otra cosa: que el dueño de su gimnasio le había dicho que se había cruzado por la mañana con unos jovencillos borrachines que volvían de juerga y que al verlos habría deseado “arrojarlos a un contenedor de basura”. Lo que, por supuesto, a J se le antojaba exagerado. Puede que haya una guerra entre generaciones que está tomando la forma de un duelo al sol. Aparentemente todo el mundo quería aprovechar las horas de luz del día antes de que se postergase el atardecer, porque a pesar del amanecer neblinoso el día se había despejado y paulatinamente se había vuelto brillante, y estaban llenas todas las terrazas como árboles entre los que salta una ardilla cruzando la península, y cuando se iba a poner el sol una ladera habitualmente vacía se había cubierto de gente apostada para ver la puesta, lo que tenía todos los visos de ir a transformarse en una nueva falsa tradición. Me suena ahora que el verano pasado en Formentera se puso de moda ir todas las tardes a aplaudir cuando se ponía el sol. Supongo que después todo el mundo se pone a soplar, y me digo que eso de buscarse un pretexto para beber sí que es como el viagra de una sociedad envejecida.
Que mientras los bancos colapsan de nuevo y las ciudades arden y se llenan de ratas los restaurantes estén abarrotados de gente que se queja de que no le llega para hacer la compra parecería lo contrario de la búsqueda de un pretexto, y como no se distingue bien si es una danza macabra o las convulsiones del aturdimiento o la sensata convicción de que el mundo siempre ha pendido de un hilo, es imposible anticipar el siguiente paso; solo se confirma que el violinista del Titanic sigue teniendo vigencia como arquetipo.
Las calles sostienen toda esta agitación, y al pasear entre el ruido, en la superposición de estilos arquitectónicos de sus edificios es posible ver la sucesión de las épocas. El edificio evocador fue una novedad en su momento, y fue un representante y un receptáculo de su época, y se ha quedado impregnado de ella. El pasado es visible en las fachadas, que sugieren formas antiguas de vivir mientras amparan las maneras actuales. ¿Cómo es posible que se desvaneciese aquella época, que a juzgar por lo congruente de su estilo en retrospectiva nos parece tan compacta? Y el hecho de que ahora todo se esté desmoronando sin que parezca haber dado de sí todo lo que llevaba dentro, como una oportunidad perdida que solo pudiese resolverse volviendo a empezar, nos revela que justo cuando está a punto de cumplirse la potencia es el momento del cambio. Es de noche, y luego es de día, y lo que hay entre medias se escapa.
Es escritora. Su libro más reciente es 'Lloro porque no tengo sentimientos' (La Navaja Suiza, 2024).