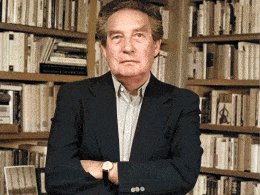El Gran Capitán, el tren procedente de Misiones, llegó con una puntualidad inusitada. Esperé tras la baranda de la explanada principal a que todos los pasajeros bajaran sus equipajes y emprendieran hacia la salida, antes de comenzar a buscar a mi hermana.
El frío era intenso y la mañana joven. Con las manos abroqueladas en los bolsillos del sobretodo, paseaba mi mirada por los andenes en busca de una realidad que se acercara a mi recuerdo. Allí estaba, con el agobio de los años acumulados en su talle y en sus ojos. Ella me reconoció, pero el saludo fue seco. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Diez, quizá quince años… Mi hermana se terminó de calzar su abrigo y yo observé la distancia que imponían nuestros rostros en aquel gran espejo ubicado junto a una de las puertas de la terminal. Aunque me llevara solo dos años de diferencia, ahora parecía aventajarme al menos en diez.
—Estás más gorda —le dije en el colectivo que nos llevaba a casa; ella miraba por la ventanilla—. Celina: si usaras cremas no tendrías la piel tan arrugada.
Me volvió a ofrecer su silencio. De chicas me hacía exactamente lo mismo.
Llegamos a Villa Devoto sin que me hubiera dirigido la palabra; al parecer estaba enojada. Quizá la comida que le había preparado el día anterior le haría cambiar el humor: fettuccine con crema de atún y budín de tamaras de postre, igual al que hacía mamá (bien recordaba yo cuáles eran sus platillos preferidos).
Estuvo toda la mañana dando vueltas por la casa, mirando fotos, abriendo cajones, toqueteando todo. Yo la seguía de un lado a otro; obviamente no para controlarla, sino porque temía que se quebrara en un mar de lágrimas. Tanto tiempo hacía que no entraba a la casa -pensaba yo- que el impacto iba a impresionarla, y cuando aquello sucediera yo quería estar allí, ser como se dice “su pañuelo”. Pero no hubo caso, su actitud fue la del acero y cuando llegó el momento de sentarnos a la mesa aún no me hablaba.
—Viste que está todo igual… —dije mientras probábamos los primeros bocados—. No cambié nada de lugar, todo está donde a mamá le gustaba que esté.
No me contestó. Sentada frente a mí, en la mesa oval del comedor que solo se usaba en ocasiones muy importantes (es decir: nunca) me miró a los ojos con una serenidad extrema.
—Leonor —me llamó—. Leonor —volvió a repetir—. Deberías buscar ayuda. La ayuda de alguien especializado…
¿Por qué me llamaba así? La ira comenzaba a levantarme.
—Estuve limpiando todo el día de ayer, el de anteayer, y el de anteanteayer… Limpiando y cocinando; y vos ni siquiera te das cuenta. —Ahora tenía la vista perdida en su plato. Pude observar la rigidez de sus mandíbulas—. Desde que Juanita se fue yo me encargo sola de toda la casa. ¿Comprendés lo que significa eso para mí?
—Leonor: dame su teléfono que voy a hablarle.
—¿Para qué? —le pregunté—. ¿Trajiste la plata? Solo hay que darle la plata, ¿la trajiste? —Me desesperaba que me llamara así—. Si no la conseguiste, no te preocupes que puedo darte más tiempo antes de hablar, no te preocupes que puedo esperarte, todavía no voy a hablar…
Era mi hermana, por supuesto que iba a darle más tiempo, todo el que ella me pidiera.
—Leonor: mamá ya murió.
Mi hermana se empecinaba en llamarme así y eso me sacaba de quicio. Claro que sabía que mamá había muerto. Claro que lo sabía; hacía exactamente dos años y veintitrés días que había muerto. Yo era quien la había alimentado, bañado y vestido hasta el último día de su vida e, incluso, el primero de su muerte. Fui yo quien la lavó y la vistió para su velorio, quien le rezó y la metió en el nicho justo abajo del de papá. Yo era quien le llevaba flores a Chacarita el último domingo de cada mes. Algo de esto quise decirle, pero me enredé en mis palabras y las lágrimas se atolondraron en mi garganta.
—Leonor —me dijo ella muy dueña de sí—: te recuerdo que me fui de esta casa hace más de treinta años gracias a tu chantaje. Te recuerdo también que solo me permitiste verla una vez, hace de esto casi quince años.
¿Cuánto odio había en ella? ¿Cuánto odio había en su frialdad? ¿Por qué me acusaba a mí de su ausencia, de su conducta, de sus aberraciones?
Me levanté de la mesa y me encerré en mi cuarto no sin antes gritarle: “Si mamá lo hubiese sabido, se habría muerto. Yo solo quise protegerlas a ambas.” No estaba dispuesta a soportar sus insultos. Demasiado tenía yo con mis obligaciones, con mi trabajo y con la casa para tener que cargar ahora con su odio. Su odio y sus celos. Siempre se había interpuesto entre mi madre y yo; y como no se lo había permitido los últimos treinta años de nuestras vidas, ella estaba furiosa. Muy furiosa, aunque quisiera disimularlo.
Cerré mi puerta con llave y me dispuse a corregir unos exámenes de mis alumnos. Al principio, de tan ofuscada que estaba, me costó horrores concentrarme; pero luego, a la media hora, ya estaba en el asunto y mi cabeza avanzaba de oración en oración distinguiendo con claridad cada estructura: un circunstancial por aquí, un objeto indirecto por allá o una aposición que de pronto sorprendía a un sujeto. ¡Cuánta armonía, cuánto orden encontraba en la lengua! Al anochecer ya había terminado y comenzaba a leer aquellas composiciones que le había asignado de tarea a los más pequeños la semana pasada. El tema era: “Mis mejores vacaciones”. Luego de leer las primeras mi humor ya había cambiado totalmente. ¡Eran una delicia! Tan entusiasmada estaba que olvidé mi enojo y salí de mi cuarto. Quería leerle a mi hermana un textito realmente encantador, así como solía hacerlo con mamá cuando ella, ya postrada y enferma en la cama, disfrutaba tanto de mi compañía.
La encontré en la cocina, hablando por teléfono:
—Sí, yo también te extraño y te quiero —advirtió entonces mi presencia—. Bueno, mañana te llamo. Adiós.
—Tu conducta es inmoral —dije.
—¿Y quién sos vos par juzgarme? —fue su respuesta.
—Sabes… —comencé a decir—. Estuve pensando que podrías volver a vivir acá, conmigo. Mi sueldo es suficiente para ambas, y si a vos no te molesta aquello… Lo del nombre, creo que no habría ningún problemita.
—Leonor, eso no es posible. —Incluso parecía hablarme con ternura.
—A mamá le hubiera encantado que volviéramos a estar juntas. No es necesario que vuelvas a Oberá… Y acá nadie tiene que saber de tu pasado. Juro que jamás diré nada.
—Leonor: yo no me avergüenzo de mi vida… Podés decir lo que quieras.
Quise hacerla recapacitar, su actitud era un disparate. Mamá se hubiera levantado de su tumba; y las tías, ¿qué dirían las tías si se enteraban? A papá…, a él apenas lo conocimos, pero ambas sabíamos que la hubiera maldecido con todo el furor de su sangre italiana. ¿Y los vecinos? ¿Qué dirían los vecinos de nosotras? Lo mejor era que volviera a casa, yo podría decir que se había cansado de vivir viajando de un lugar a otro y que había decidido volver.
—¿El comedor? ¿Quién se va a ocupar de los chicos y del comedor si yo me voy, eh? —Parecía cansada, cansada y vieja. Tenía el rostro curtido por el sol tropical y, ahora por fin lo veía, demasiadas canas.
—Celina: mañana te tiño el pelo, no te favorece para nada ese gris ceniza —me miró consternada—. Esperame un poquito que ya vuelvo…
Y fui corriendo a mi cuarto. Dejé la composición que aún tenía en mi mano junto a las otras restantes y me dispuse a buscar unas prendas en el ropero. Al momento volví a la cocina. Ella preparaba una sopa.
—Mirá: te van a quedar de maravilla —y le mostré las dos blusas y la pollera que llevaba en mis manos—. A mí me quedan holgadas pero como vos estás más gordita… te van a ir de lo más regio.
—Gracias —dijo simplemente. Luego me preguntó si iba a tomar sopa y yo le dije que sí. Preparó todo solita sin requerir mi ayuda; yo la miraba hacer.
—¡Es tan lindo que te cuiden! ¿No? —dije al cabo, cuando ya estábamos sentadas en la mesa de la cocina, cada una sorbiendo de su cuchara.
—Leonor: tendrías que haber buscado un compañero, un buen hombre… Aún podés hacerlo: Leonor puede hacerlo, Celina no.
¿Qué quería decir con sus palabras? ¿Y por qué se empeñaba en llamarme así ahora que estábamos tan bien?
—No pude. Sabés que no pude… Era mi obligación cuidar a mamá. Yo tenía que hacer todo bien, como a ella le hubiera gustado que vos lo hicieras…
—Leonor: eso no es cierto.
—¡No me llames así! —mi hermana ya me había hartado—. Para ella siempre fuiste la perfecta, entonces yo también tenía que serlo. Y eso fue para mí una exigencia terrible… ¡Terrible!
Mi hermana me miraba ahora en silencio y con recaudos, como si me temiera.
—Tenés que darme el teléfono de Juanita —dijo entonces.
—¿Trajiste la plata? —pregunté yo.
—No. Quiero hablar con ella. —Me tomó de la mano y acercó su rostro al hablarme—. ¿Vos comprendés realmente que si ella hace la denuncia podés ir presa?
Luego habló, habló mucho. Me contó lo difícil que había sido todo cuando llegaron a Oberá sin nada más que una valija de ropa y un título de maestra, cuando comenzaron a colaborar en la escuelita de la cual tendría luego a su cargo el comedor, cuando construyeron la casa que hoy habitaban, ladrillo a ladrillo, con mucho tiempo, mucha paciencia y poca plata. Me dijo que en todo este tiempo ella nunca me había pedido nada, ni a mí, ni a mamá. Que había aceptado el castigo que yo le había impuesto, que por mí había renunciado a nuestra madre, pero que ahora que por fin estaba vacía de culpa no entendía cómo yo había podido ser tan cruel. “Cruel y despiadada”, dijo. Y respecto al dinero, dijo que no solo no lo había podido ni querido conseguir, sino que además Juanita estaba en todo derecho de reclamarlo: había trabajado más de quince años en la casa y le correspondía una indemnización si se la echaba.
—¡La eché porque con mi sueldo de docente ya no podía pagarle! —Ya se lo había explicado por teléfono hacía unos días, pero ella al parecer no me había escuchado—. ¡La plata de las propiedades se esfumó durante los últimos años de la enfermedad de mamá!
Otra vez ese odio en sus ojos. Era mi hermana: ¿cómo podía estar tan lejos de mí? El silencio de la casa era ahora una piedra demasiado dura.
—¿Esto significa que no te vas a quedar? —pregunté, pero no me respondió. Entendí que pronto volvería a Oberá, donde aquella mujer la esperaba.
Creo haberle dado el teléfono de Juanita antes de encerrarme otra vez en mi cuarto. Soñé con mamá, antes de que perdiera la movilidad de las piernas. Paseábamos por el jardín tomadas del brazo. Luego íbamos a su habitación, ella se sentaba frente al gran tocador y yo la peinaba; no sé qué cosas me decía, pero no le prestaba atención. Yo disfrutaba del hecho de estar allí con ella, solo peinándola, sintiendo en mis manos sus cabellos tan finos y muy a lo lejos su voz como en una cajita de música.
Pese a la víspera, me levanté algo más tarde de lo habitual pero de un humor inmejorable. Busqué a mi hermana para contarle mi sueño. Escuché voces en la cocina y me acerqué con pasos sigilosos. Ella y Juanita estaban sentadas frente a la misma mesa y en las mismas sillas que la noche anterior habíamos ocupado.
—Es un delito, señora —decía Juanita con ese acento suyo tan impregnado de guaraní—. Yo no puedo saber de un delito y no denunciarlo. ¡Imagínese usted!
—Pero, Juanita, dígame: ¿a quién puede molestarle que mi hermana haga usufructo de mi identidad? A ver, dígame… —Por el tono amistoso en que le hablaba, Celina estaba definitivamente dispuesta a llevarse bien con ella—. Si a mí, que soy la supuesta damnificada, no me molesta, ¿por qué habrá de molestarle a alguien más?
—Pero, señora, ella agarró su documento, ese que usted se dejó olvidado aquella vez que vino, ¿se acuerda?, y le sacó la foto suya y le pegó la de ella. Yo lo ví todo con estos ojos. Después, al final, la vieja de tan loca que estaba la llamaba también Celina, pero yo sé, señora, yo sé…
—Juanita: mi hermana está enferma. —¿Cómo se atrevía a hablar así de mí? Iba a entrar en la cocina, pero luego comprendí que era una estratagema de mi hermana—. Le pido que tenga piedad. Yo me comprometo a pagarle su indemnización en cuotas, si le parece bien.
Ya había escuchado suficiente. Volví a mi cuarto. Celina estaba en casa y todo estaba en orden. Era mi hermana mayor. Ella hacía las cosas bien. Yo la admiraba por eso.
Este relato forma parte de Las cuatro patas del amor, galardonado con el Premio Casa de las Américas 2018, y que publica la editorial Comba el 2 de octubre.
es autora, entre otros libros, de la novela Episodios de cacería (Santiago Arcos, 2015) y se encargó
de la edición de El pentágono, de Di Benedetto, en Adriana Hidalgo Editora (2005).