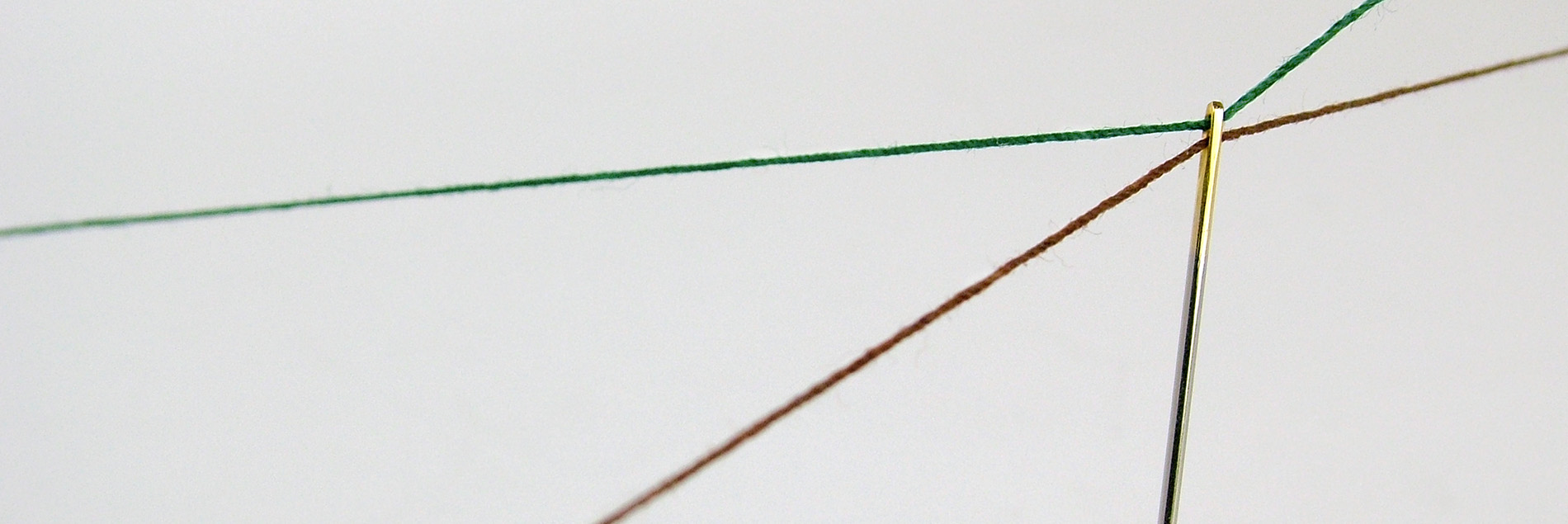En la mañana me clavé una astilla.
Para sacarla tomé una aguja
y empecé a descoserme la piel
poco a poco hasta llegar
a la superficie
debajo
de mi superficie.
No sé nada de leer la mano
pero la astilla atravesaba
la línea de la vida.
Tampoco sé de premoniciones,
pero todavía me arde y punza.
A mi epidermis pertenecen
limbos con traspatios
donde la sangre no logra
llenar mis líneas largas
que prometen años, amor
y otras cosas menos esenciales.
Aún con tantos intentos
la astilla no quiere salir
por completo. Se asoma
y se esconde
como si quisiera pertenecer
a otra cacerola.
Pero no soy tan tibia
como se piensa,
y sobre todo
soy ajena
a los hervores y quemaduras.
Sucede que las cosas
me atraviesan
o al menos intentan
aferrarse a mis lugares
más sensibles.
Yo también poseo
algunas astillas sueltas.
Es la fascinación
de mis heridas
y su cicatrización
lo que hoy descubro
cotidiana, sin extrañeza.
Un muchacho me explica cómo manducar guayas.
Yo lo dejo hablar porque el sur brilla en nuestro vocabulario
y nunca será tarde para volver a casa
si nombramos lo que nos hace agua la boca.
Olvido cómo se llama por prestarle atención
a la cáscara verde y delgada
que se riega por la comisura de sus labios.
Él no pregunta cómo me llamo.
La guaya es una fruta a la que quisiera
pedirle prestado un nombre.
Guarda la cáscara y la siembras, dice
a ver si entendiste cómo pelar la guaya
hasta sacarle jugo.
Y me da tres frutitas.
No recuerda que llevarse los objetos a la boca
es una forma de reconocer el mundo.
No encuentro el silencio para decirle
que yo desde niña reconozco
el sabor vinoso y agridulce
de la guaya y otras cosas.
Saco dos semillas de mi boca.
Las observo en mi mano
y observo al muchacho.
Imagino un árbol de guaya
alzándose en el centro de la casa,
quebrando el piso.
Me pregunto si tendré la suficiente buena mano
para hacer que todo crezca
en medio de la nostalgia,
si la cuchilla para recolectar los frutos
no será usada para tajar el árbol
con el pretexto de una plaga.
Él no sabe que yo sé
que el árbol de guaya es hospedero
de la mosca negra de los cítricos.
Me pregunto si a todo lo que se puede llevar a la boca
le corresponde un precio.
Estoy cansada de masticar mis propias palabras.
La carencia es tan peligrosa
como la saliva de la mosca negra
que anestesia y muerde en los días más calurosos.
Engullo la última fruta.
Prefiero al árbol de guaya dentro de mí.
(Orizaba, 1994). Es autora de Errata (Sangre Ediciones, 2017) y Melamina (IMAC, 2015). Fue acreedora de los premios Dolores Castro de Poesía 2015 y Carlos Fuentes de Ensayo 2017. Sus textos aparecen en revistas nacionales impresas y digitales. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía.