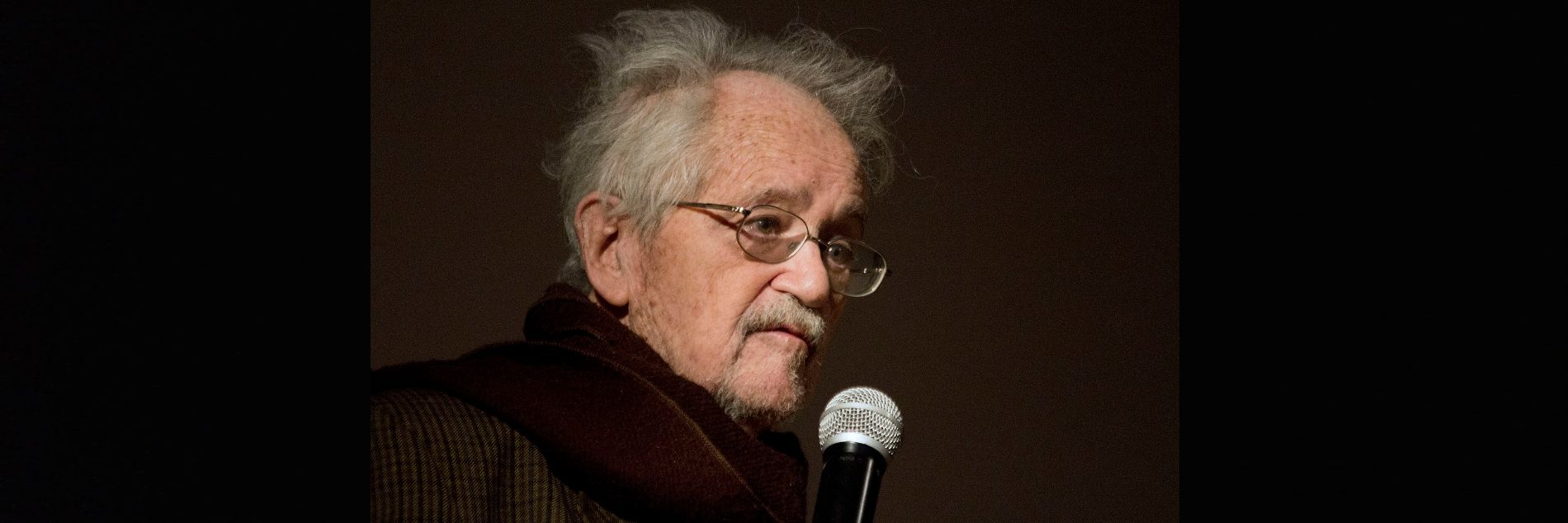Esta es la undécima entrega de Palabras latinoamericanas, una serie que busca entender el presente de la región a través de la literatura, y viceversa, a partir de palabras clave.
Por pesimista o cínica que sea, toda literatura, incluso a su pesar, se muestra fascinada con la existencia del ser humano, con esos conflictos y pequeñas miserias que ella se encarga de complejizar, engrandecer y, justamente, de convertir en materia literaria. En este sentido, la escritura sobre la naturaleza muestra una de las mayores limitaciones de la literatura, pero también una de sus ambiciones más desmedidas: la de intentar escapar de la experiencia humana para entender o, mejor aún, experimentar otras formas de ser; concretamente, la de los otros seres vivos que habitan el planeta. Por supuesto, en ello fracasa, pues resulta mucho más sencillo exterminar otras formas de vida que comprenderlas. No obstante, el consuelo que brinda este fracaso no es poca cosa: mostrar cómo nos relacionamos con toda vida que no es la nuestra.
El resultado, como podrá comprobar quien lea los libros incluidos en este texto o se asome a la realidad, resulta catastrófico. Si hoy en día la conciencia ecológica está cada vez más extendida, se debe a que la aniquilación del mundo natural amenaza la existencia del humano, y no a la súbita creación de una cultura del respeto que conciba a la naturaleza como algo más que un bonito e interesante conjunto de recursos a nuestro servicio, listo para ser explotado. De hecho, en las fantasías tecnoutópicas tomadas con seriedad en los círculos de poder, se considera más factible colonizar otros planetas para expandir el progreso destructivo del ser humano –aunque este impulso, a la que hoy se considera consustancial a la especie, apenas tenga unos cuantos siglos de ser creada– que implantar un modelo sostenible que privilegie la supervivencia sobre el crecimiento. Tolstói sentenció que “cuando los hombres miran un bosque solo ven leña”, y todo parece indicar que seguimos atrapados en esa mirada utilitarista y suicida.
La cita anterior la tomé de Guerras del interior (2019), del peruano Joseph Zárate, una crónica que, con rigor cuantitativo, curiosidad viajera y estilo literario, muestra tres diferentes rostros del ecocidio en Perú, resumidos en los sucintos títulos de sus tres capítulos: madera, oro y petróleo. Zárate viaja a los “espacios vacíos” de los mapas, esas zonas en las que no se destaca ninguna población, con lo que se brinda la impresión de que allí no hay nada, salvo un vacío que necesita llenarse con civilización. El peruano se entrevista con defensores del territorio y con representantes de poblaciones autóctonas para brindar una idea del asedio que padecen por la industria explotadora de recursos, pero también para mostrar que otras formas de convivencia –tanto entre los seres humanos como entre estos y la naturaleza– han existido siempre y se siguen creando, aunque ellas también buscan ser exterminadas: como él mismo recuerda, cada semana al menos dos ambientalistas son asesinados.
La crónica invita al pesimismo más documentado por medio de datos que confirman que la destrucción de la naturaleza va de la mano con la de la sociedad, como que el ochenta por ciento de la madera comercializada en Perú fue talada ilegalmente o que siete de cada diez conflictos sociales en ese mismo país son causados por la explotación de recursos naturales. Pero Zárate también, en un panorama tan sombrío, tiene la virtud de conservar la capacidad de asombro y brinda información fascinante, como que el oro contenido de las entrañas de la Tierra llegó del espacio en una lluvia de meteoritos hace tres mil novecientos millones de años o que si se fundiera la totalidad del oro explotado a lo largo de la historia apenas alcanzaría para llenar cuatro albercas olímpicas. De esta forma, el lector se indigna y se hunde en el desasosiego ecológico, del cual es difícil salir en los tiempos que corren, pero también se maravilla por la forma en que Guerras del interior muestra varios de los mundos contenidos en este mundo, y de la posibilidad que se vislumbra de construir otro, basado en la sensatez básica de la conservación.
También desde la crónica, pero en su caso de la más autobiográfica, el mexicano Andrés Cota Hiriart narra, en Fieras familiares (2022), su relación con distintas especies en peligro de extinción, sobre todo con los adorables –para él– reptiles. El libro se divide en dos partes, una dedicada a la infancia y otra a la adultez, que comparten –sin que importe la diferencia de edad– la ambición de saber y el amor por la naturaleza. Leídas en conjunto, ambas resultan conmovedoras a su manera; la primera por conocer a un Cota Hiriart niño que colecciona, clasifica y estudia como un diminuto naturalista, y la segunda por revelar al autor ya adulto que recorre el mundo con la curiosidad del niño. Lo que unifica, además, a ambas partes es un sentido del humor esplendoroso que contrasta con las aseveraciones difíciles de rebatir sobre la escala de las extinciones animales provocadas por el ser humano y sobre el curso muy probablemente irreversible que ha tomado la destrucción del planeta. Siempre se puede asistir al apocalipsis con una sonrisa sardónica.
De niño, con la obsesión y la minuciosidad de los coleccionistas, Cota Hiriart empieza a adquirir insectos y reptiles hasta que, dentro de sus respectivas peceras, se acaban adueñando de su casa, ante la resignada permisividad de su madre. Hay varios episodios que, más que en un gabinete de curiosidades, merecerían figurar en una antología del humor, pero la anécdota de cómo su querida boa intentó comerse al niño Cota Hiriart y cómo este fue salvado por su madre y su pareja es, en una literatura saturada de yos solemnes, una de las más hilarantes que se han escrito en un continente atosigado con sus diferentes violencias como para encontrar un espacio para reírse de sí mismo. Los viajes de la segunda parte –a Borneo, a las Galápagos, a Komodo o a la desconocida e inaccesible Isla Guadalupe de México, siempre en busca de una especie legendaria– conservan este humor abierto al conocimiento y, más que como un explorador anticuado a la National Geographic, el viajero se asume como un turista torpe más. Quizás Cota Hiriart podría haber explorado más a fondo la dolorosa paradoja de su formación como naturalista –el haber aprendido a amar a los animales comprando y traficando algunas veces especies prohibidas– y de su identidad como viajero –cooperar con la destrucción de los entornos que visita al formar parte de la industria turística–, aunque tampoco intenta engañar a nadie, y si escribo esta observación es con base en los elementos que él mismo brinda para hacerla.
Ya desde la ficción, con un espíritu de denuncia que puede derivar en algo más, existen varias novelas centradas en los crímenes cometidos por las empresas en su perpetua búsqueda de territorios por arrasar. Quizá sea la forma más evidente y en cierta forma más necesaria –creyendo en un cada vez más ilusorio poder de intervención de la literatura– de tratar el tema de la naturaleza. También es un conflicto que –con sus empresarios inescrupulosos, sus héroes ecologistas y sus escenarios pintorescos– se presta a la novela casi policiaca, que por motivos obvios siempre gira en torno de un crimen y no de la reinserción social del delincuente. Un ejemplo sería la ágil El país de Toó (2018), del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, que imagina una comunidad maya autogestiva que, como una pequeña utopía, concibe formas más sostenibles y equitativas de convivencia. Sin embargo, la comunidad pasa a un segundo plano en la misma novela frente a las conspiraciones de los políticos que se reparten el país, lo que refleja narrativamente, a saber si de forma intencional, lo que sucede en la realidad.
Más interesante resulta El diablo de las provincias (2017), del colombiano Juan Cárdenas, novela que cuenta el retorno de un biólogo a su capital de provincia tras haber estudiado en el extranjero. Pronto el biólogo, que tras los años de ausencia no entiende nada de lo que ocurre a su alrededor, se ve envuelto en tramas e intrigas que no alcanza a descifrar, con lo que se confirma que la paranoia siempre es justificada y lo único que varía es el momento en que se revela que todos lo perseguían. También hay empresarios delincuenciales –esta vez relacionados con el monocultivo de la palma, “una plaga dentro de una plaga dentro de una plaga”– y extraños experimentos científicos, pero más allá de la trama, lo apasionante de la novela radica en la atmósfera que la envuelve, como si el mundo fuera de pronto un experimento maligno que alguien está llevando a cabo con fines desconocidos y seguramente inconfesables, como de hecho lo es si se observa la teoría de la evolución con un poco de paranoia: “Digamos que la naturaleza no deja de inventar cosas, pero buena parte de lo que inventa es inútil durante milenios y no es raro que una adaptación se atrofie o, al revés, que cambie de utilidad”.
Uno de los intentos más radicales por sortear la inevitable antropomorfización de la naturaleza cuando se escribe sobre ella se debe al reciente Solo un poco aquí (2023), de la colombiana María Ospina Pizarro. Las narraciones están protagonizadas por animales –un par de perras, un escarabajo, un puercoespín– y las inesperadas andanzas a las que se ven sometidos por el ambivalente contacto con humanos: o son abandonados o son rescatados, pero su suerte ya es decidida por la especie que decidió que era superior a las otras. Al centrarse en la experiencia de estos protagonistas, Ospina Pizarro se ve obligada a eludir el tono característico de los géneros que lo han hecho durante siglos, como la fábula o el cuento infantil. Por suerte, no hay moralejas ni osos que hablan en sus relatos, que se mantienen imposiblemente realistas.
El resultado es más que interesante, pues sin contar grandes hazañas el texto logra crear un extraño suspenso, fundamentado en el intento de ver el mundo desde otro punto de vista, el de los seres con los que no compartimos la cultura, pero sí el instinto, la experiencia de la vida y la certeza de la muerte. Además de una prosa meditada e incluso diría que hospitalaria, lo que ya resulta una reivindicación por sí misma, Solo un poco aquí recupera la vieja noción de que la literatura permite ver la realidad desde otra mirada, en este caso la animal, lo que la convierte en un experimento atrevido y logrado.
Si escribir desde el punto de vista animal resulta todo un reto, hacerlo desde el vegetal es casi inconcebible. A reserva de que surja alguna novela vegetal, el también colombiano Efrén Giraldo ha publicado el Sumario de plantas oficiosas (2024), conjunto de ensayos centrado sobre diferentes aspectos de las plantas y –parece ser que no hay otra forma de hacerlo– y su relación con el ser humano. Desde la forma en que las plantas han viajado junto con los hombres para invadir y colonizar ellas también nuevos territorios hasta el herbario de Emily Dickinson y su relación con la poesía, Giraldo, como una planta que se extiende sin dirección definida pero sugerente al ocupar un espacio y crear una nueva geometría, toma un tema como excusa para abandonarlo lo antes posible en nombre de la digresión erudita o autobiográfica. Escrito durante la pandemia de covid-19, el Sumario se convirtió en el exterior que el escritor necesitó para sobrevivir en el encierro, y se mantiene todavía como un agradable jardín en el que pasear y perderse, pues su falta de un sendero claro es su mayor atractivo y también algunas veces su mayor defecto, pues las divagaciones constantes hacen que los textos pierdan una fuerza que claramente nunca aspiraron a tener, pero que a veces se echa en falta.
Pocos elementos de la realidad se prestan tan bien para la imaginación apocalíptica como el cambio climático, gracias al cual las distopías han abandonado el terreno de los fantástico para acercarse no a la literatura realista, sino al reportaje, que presenta el fin del mundo tal y como lo conocemos como un hecho casi noticioso, inevitable, que el escritor ya no tiene que imaginar sino que proyectar a partir de los hechos presentes. Las distopías climáticas cada vez son más abundantes y, mejores o peores, la mayoría tienen algo en común: la naturaleza se muestra como una fuerza reactiva que, si resulta destructiva, es por la intervención del ser humano. Estrictamente es verdad: el calentamiento global se debe a las emisiones de carbono, casi el aliento, el soplo de vida y muerte de la civilización contemporánea. De allí que resulte tan sugerente El cielo de la selva (2024) de la cubana Elaine Vilar Madruga, donde la naturaleza es protagonista, y no cualquiera, sino una especialmente cruel y salvaje, con pretensiones divinas como los viejos dioses, aquellos que pedían sacrificios sangrientos a cambio de dejar vivir un poco más a su criaturas, aterradas y agradecidas a partes iguales.
Todo ocurre en las ruinas de una hacienda, el escenario preferido de la novela romántica y criollista latinoamericana, cuando el continente, lejos de derrumbarse, presumía su frustrada entrada en la modernidad. Pero aquí los hechos ya no ocurren en la bonanza de las plantaciones de María o de Doña Bárbara, sino en una casona ya sin ínfulas productivas que más bien parece un templo dedicado a un dios terrible: la selva. Es la selva la que exige a los pobladores de la hacienda que le entreguen periódicamente niños en sacrificio, lo que obedecen con una docilidad rutinaria y brutal. Con una sintaxis que presenta el lenguaje alterado, también él deforme y hermoso como el nuevo orden natural que describe, El cielo de la selva voltea nuestra representación de la naturaleza para hacernos ver que estábamos equivocados y que si nos concebimos el centro del mundo fue guiados por nuestra desmesurada soberbia. Quizás, contra lo que habíamos creído, toda la destrucción que hemos llevado a cabo y a la que seguimos abocados es simplemente una forma de huir de nosotros mismos, de adorar a una divinidad a la que no nos atrevemos a mirar de frente porque no existe o es solo una excusa para continuar el exterminio, nuestra verdadera identidad. Quizá la naturaleza, con un costo altísimo también para ella, acabe por extinguirnos como la ofrenda última que le ofrecemos, y la historia de nuestra especie simplemente haya sido una prolongada ceremonia sangrienta cuyo fin se encuentra cada vez más próximo.
La novela de Elaine Vilar Madruga restituye a la naturaleza su dimensión sagrada, pero no en la forma de un templo al que hay que respetar, sino como “un dios hambriento como todos los dioses del mundo”. Se trata de las pocas novelas fantásticas que tocan el tema de la naturaleza y, probablemente, sea la que mejor ha revelado su verdadero rostro: aquel cuyas facciones nunca alcanzamos a entender verdaderamente, pero que será el que presenciará nuestra desaparición. ~