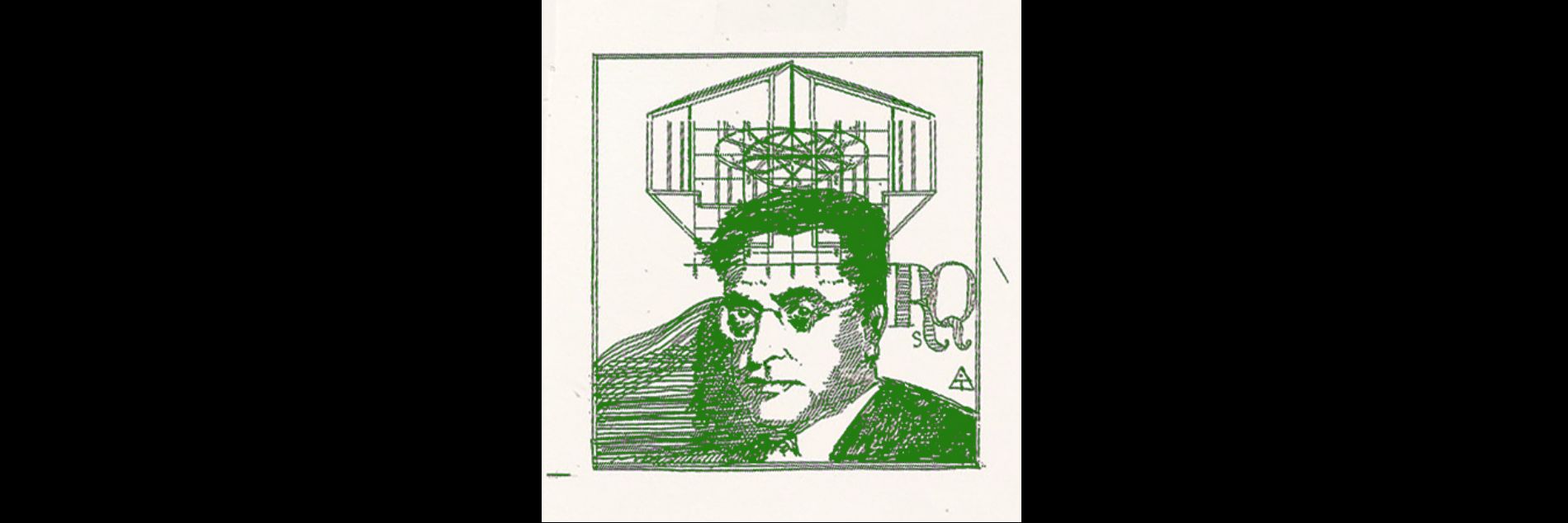Toda la semana tarareando el “Forever Young” de Alphaville. Para esto no hacía falta venir a París.
Cada vez que busco dónde concretar la mirada doy con la torre, que para mí es retrofuturismo y compás. Maupassant decía desayunar todas las mañanas en el restaurante de la torre Eiffel porque era el único lugar de la ciudad desde el que no verla. Tiempo después, en el verano de hace cien años, René Clair filmaría una de las primeras manifestaciones de la ciencia ficción en el cine francés, Paris qui dort (o Le rayon diabolique, mucho mejor título), una oda a la ciudad donde el guarda de la torre se encontraba con que la vida abajo se había detenido.
Escribir la torre Eiffel es alzarla, plantarla en el texto y hacerla presente en los pensamientos radiales de quien pueda estar leyendo esto al raso. Otra cosa es el subsuelo, los túneles y las galerías. El metro me gusta en todas partes. Aquí, no sé en qué línea, corre un tipo de vagón concreto con una luz como el oro caliente. Una iluminación que trae elogio de invierno e infunde a la realidad una atmósfera novelada. El invierno en París, ya me acuerdo. Precioso. Qué dolor. Aunque la ciencia se compone en su mayor parte de incertidumbres, esta luz, que es la luz opuesta, más que a la oscuridad, al esclarecimiento de una descarga eléctrica, tiene la velocidad de la miel misma y hasta se puede medir: 2300 grados kelvin. Ahí lo tienes. El calibre exacto de gratitud al que aspira esto que escribo. Justo la luz aproximada de mi erotomanía, siendo la erotomanía no más que un delirio sostenido y particular que opera en los individuos autónomos como en este caso yo aquí insignificante en este preciso momento. Para la erotomanía solo es necesario el uno. Estar vivo, callejear, atender las cosas que pasan y de pronto ir a dar en la flor de la melancolía. ¡El erotismo es eso!

He vuelto a ver Rocco y sus hermanos. Aquí cuando muere un actor puedes ir a verlo al cine. De chaval, siendo yo incluso un poco guapo todavía, no tanto, me ponía una y otra vez en casa esa película más vieja que yo, de alguna manera intuyendo que en ella estaba el cine entero y cumplido. Más tarde comprendí que a Delon lo había hermoseado Visconti poniéndole en la ceja aquella tirita como una tilde, un acento de divinidad, pero que guapo lo que se dice guapo, a Delon lo iba a hacer Belmondo.
Los UGD Odeon me expulsan a la realidad por la trasera y salgo a la rue du Jardinet, una calleja condenada que desemboca en el 3 de la cour de Rohan. Durante el invierno de 1943-44, Pierre Klossowski ofreció a Georges Bataille alojarse aquí, en un desván lleno de trastos que era el taller de su hermano Balthasar, el pintor más conocido como Balthus. Ahora el patio es privado y no puede cruzarse el pasaje, y aquel desván es un apartamento de ocho millones de euros reformado por un hortera que vive en Nueva York.
Según alcanzo a recordar de la lectura de sus memorias, tan mediocres como aseadas, Balthus no sentía especial simpatía por Bataille, pero sí le gustó al pájaro la hija adolescente del escritor y de Sylvia Maklès (la actriz de Renoir, por entonces ya pareja de Lacan), Laurence Bataille. Ella es la figura femenina que aparece en “El gato del Mediterráneo”, una pintura metafísica (que siempre me remite a la obra de mi buen amigo Josep Mª Beà, hombre de gatos como Balthus) en origen encargada para decorar La Méditerranée, el restaurante de pescado que todavía sigue en pie frente a los cines.
En el Pompidou voy a buscar ese otro cuadro, abstracción de un desnudo, que Balthus pintó desde la ventana de la cour de Rohan. Marta y Julia me acompañan al museo, que alberga una de las exposiciones más populares de la temporada, más de mil páginas originales de cómic de todas las épocas. La selección proviene en su mayor parte de la colección particular de Michel-Édouard Leclerc, dueño de los supermercados que llevan su nombre. Cuesta imaginar al señor Mercadona o al otro delincuente, el del Zara, apreciando el acto maravilloso y vacío de sentido que es el dibujo.
Moebius, Tatsumi, Herriman, Sfar, Eisner, Miller, Hino, Tardi, Forest, Blain, Reiser, Hergé, Uderzo… Sé que tengo que escribir sobre todo esto, así que trato de extraer impresiones. Camino alerta a lo suprasensible. Paseo. Me voy. Paseando soy solo un hombre dejando atrás otro. Escribo esto porque me lo han pedido, yo no escribiría nada.
En la librería impropia y solitaria del centro comercial tienen algunos restos de almacén. Me había propuesto no comprar más libros, pero no hay manera humana. Ojeo uno sobre Jacques Sternberg, escritor pánico, memorialista, antólogo, guionista, anarquista y etcétera, hombre de ciencia ficción, uno de los nuestros, cuando un anciano negro muy alto a mi vera que revuelve la sección de arquitectura y urbanismo alarga el cuello y me cuchichea que está buscando libros escritos por el diablo. Je ne connais pas, balbuceo por desentenderme, y antes de salir compro un puzle que casi no llega al puzle, ocho piezas de madera que en su asociación figuran una rana verde, tranquila y descansada sobre su nenúfar.