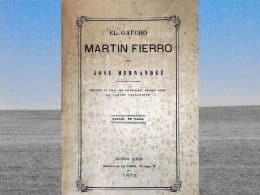Narradora, dramaturga y profesora, Luisa Josefina Hernández (1928-2023) es un caso excepcional en las letras mexicanas: si bien su legado teatral es indiscutible, su prosa tiene que sortear aún la prueba del tiempo y los designios de la posteridad. Hay que decirlo: no es Luisa Josefina Hernández una escritora de fácil digestión. Su obra narrativa –oscura, compleja, llena de matices– eleva sus connotaciones literarias a lo mítico, lo simbólico y lo alegórico, se vale de técnicas y atmósferas teatrales, experimenta con el tiempo y el espacio, tensa la caracterización de los personajes, y aborda temas que, pese a ser universales, son planteados desde una visión muy particular. Esto parece ser, a la vez, su mayor virtud y su mayor flaqueza, y quizás el principal obstáculo que deberá enfrentar el lector que se aproxime a sus cuentos y novelas.
Amiga de Juan Rulfo, Emilio Carballido o Rosario Castellanos, por mencionar algunos, y miembro de la llamada “Generación de los cincuenta”, Luisa Josefina consagró su vida a la docencia y encontró en el teatro su mejor expresión: ocupó, como es sabido, la cátedra de Teoría Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando su maestro, Rodolfo Usigli, tuvo que abandonarla para dedicarse a asuntos diplomáticos. Prolífica, apasionada y decidida, escribió más de sesenta obras teatrales, diecisiete novelas y un puñado de cuentos, y formó a varias generaciones de actores y dramaturgos.
A este respecto, cabe aclarar: no se acercó a la narrativa por mero afán de polígrafa. Tampoco lo hizo por simple divertimento. Si se aventuró en este género fue porque le permitió explorar, valiéndose de otros recursos, los tópicos que le atañen a título personal, que eran muchos y muy variados –los alcances y límites del lenguaje, la búsqueda de la verdad, la naturaleza de la familia o la configuración de la identidad–, pero que confluían primordialmente en uno solo: la condición de la mujer.
Ya en el teatro, ya en la novela, “Luisa Josefina planteó temas que siempre giraron en torno a la problemática y el desarrollo de la mujer; sus personajes, frente a situaciones críticas, buscaban su camino, aunque a veces tenían un final trágico”, apunta Estela Leñero. Es verdad, pero cabe matizar: sus personajes femeninos, harto más crípticos que los masculinos, presentan la posibilidad de apropiarse de su destino, ponerlo en tela de juicio, destruirlo, e incluso dejarlo ir. Así, nos encontramos con la protagonista de El lugar donde crece la hierba, o bien con la Peregrina en Apocalipsis cum figuris, quienes se rebelan, no solo contra la realidad que les es impuesta, sino sobre todo contra sí mismas.
El lugar donde crece la hierba (1956, reeditada en 2019 en la Colección Vindictas de la UNAM) es una novela inquietante, tensa, casi diría tortuosa. Acusada de robo, la protagonista se ve obligada a refugiarse en el hogar de Eutifrón, amigo de su marido, cuya misión, como su nombre indica, será delatarla ante la justicia, tenerla a su merced y decidir si ejercitar o no su piedad. En un inicio, la acción transcurre en la habitación de los hijos de Eutifrón: infantilizada, víctima de un delito aparente, incapaz de escapar, la narradora explica que “me parecía que alguien me había convertido en niña para obligarme a vivir de nuevo todos los malos detalles de mi vida” y, más adelante, “después, al medio día, apareció mi dueño, no tan solo de la casa, sino mío”.
No obstante, entender este libro solo en clave de víctima-victimario equivale, cuando menos, a ofrecer una lectura limitada de la obra: poco a poco, la protagonista se va adueñando de los espacios en el interior –la sala, el comedor– y el exterior de la casa –atraviesa más de una vez la explanada a sabiendas de que la policía la busca–; se adueña también del nombre de su guardián –“creo que eso no lo sabe nadie, ni siquiera su esposa, quien lo llama siempre «querido»”– y de sus secretos; se desnuda metafóricamente ante él, para que la vea como es, hecha a sí misma, una mujer de carne y hueso entregada a su primer amante, Enrique, a quien le dedica buena parte de su cuaderno.
Pero hay un problema: si Eutifrón observa a la narradora, ¿quién lo observa a él? Él no es el único que vigila, que recela, que está atento a las sutilezas, las equivocaciones y los deslices, que analiza los detalles, las horas de entrada y de salida. Parte de la naturaleza –esquiva, contradictoria, culpable– de la protagonista, y lo que hace de ella un personaje verdaderamente logrado, es su capacidad para pasar de un registro a otro: de la desolación a la venganza, de la pena al castigo, de la súplica a la amenaza. Ya lo explicaba ella misma en una carta (“yo soy ser de traición”) y el lector lo advierte también en los distintos vínculos que va revelando a lo largo del libro: con Enrique, con Patrick, con el propio Eutifrón. Su tendencia a coquetear con el abismo, a ir en contra de sus propios deseos, a ejercer su voluntad, a jugar con los límites impuestos por la sociedad y por sí misma, son solo algunos rasgos del personaje (“Era un construirse de muros encontrados, era orgullo, alegría y un desconsuelo tan profundo como total; al fin había hecho algo irreparable”), quien, durante su encierro, reflexiona sobre el amor, la libertad, la maternidad o la escritura. Por eso mismo, parte del mérito de El lugar donde crece la hierba estriba en problematizar lo femenino en una época que no cesa de poner sobre la mesa de debate esta cuestión.
Por su lado, Apocalipsis cum figuris (Premio Xavier Villaurrutia, 1982) narra una historia radicalmente distinta: el peregrinaje, el fin de los tiempos, el punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino. En el fondo, las obsesiones recurrentes de Luisa Josefina Hernández están ahí –la familia, el amor, la prohibición, la trascendencia, el encuentro con el otro–, revestidas bajo el simbolismo cristiano y la tradición islámica. En un tiempo sin tiempo, en un espacio ignoto, poblado de “castas” y seres fantásticos, la Peregrina deambula hacia el encuentro con Dios. Lo hace acompañada de un fraile, una payasa y un Pierrot, la providencial familia que ha ido conformando a lo largo el camino. Ocasionalmente sale a su encuentro el Peregrino, a modo de un Virgilio que la aconseja e instruye. Así, mientras este último cumple con la función de ser mentor de la Peregrina, a esta se le encomienda una misión más especial: ser guía de los otros.
Más allá de la trama y del estilo –arduos, densos–, y pese a que hay pasajes de extraordinario lirismo (“No cabían mis pensamientos en la celda y mi furia se azotaba por los pasillos”), Apocalipsis cum figuris es una novela reservada a unos cuantos, quizá a unos happy few, pero con un tópico que, me temo, dista mucho de los que interesan a la literatura mexicana contemporánea. Dicho de otro modo: no es una obra menor y, sin embargo, carece de la llaneza y la cercanía de El lugar donde crece la hierba e, incluso, Nostalgia de Troya.
Fiel a sí misma, a sus obsesiones, a la literatura, Luisa Josefina Hernández fue, a su modo, una suerte de Peregrina: libró muchas batallas, pero, generosa, se concentró en enseñar y trazar el sendero de los demás. Tal vez evocó, hacia el final de sus días, las líneas de su personaje: “todo es la eternidad puesto que nada en el mundo se da realmente por perdido”. ~