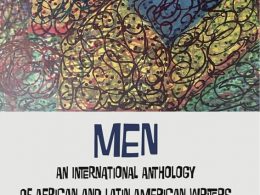A Verónica Murguía.
No fue Cuaderno de noviembre o Incurable lo primero que leí de David Huerta. En una hoja, hoy amarillenta, un compañero de la facultad transcribió “Oración del 24 de diciembre” y me dio aquel papel. Era un mensaje: una forma de decirme que estaba enamorado de mí. Fue una forma peculiar pues entonces –un tiempo que hoy me parece tan lejano y que, de algún modo incomprensible, es también hoy– los muchachos regalaban poemas de Lizalde o de Sabines, pero a mí me tocó Huerta, David.
El poema había aparecido, si mal no recuerdo, en un número de Casa del Tiempo. Después formó parte de Historia, que compré en una hermosa edición que algún amigo se robó o, digamos, nunca me devolvió. Yo no escribía poesía. Quería ser novelista. No fue por eso que Historia me deslumbró, sino porque entendí el poder de una musicalidad y un ritmo que, pese a mis múltiples intentos, jamás he podido repetir. Había ahí un brillo de metales preciosos y a la vez desconocidos; una entonación que se quedaba sonando en mis oídos e imágenes que encandilaban mis ojos: un destello y, como tal, irrepetible.
Incurable llegó a mis manos con la prodigiosa leyenda que lo precedía. Pero olvidé la leyenda porque, nuevamente, la luminosa persuasión de aquellos versos oscuros, tal vez impenetrables, eran a un tiempo llamado y repulsa; voluntad de encantamiento y ese terror que ocurre cuando estás frente algo que no puedes describir con las palabras.
Alguna vez lo intenté y dije muchas tonterías. Me interesaba, entonces, hablar de la forma como Huerta escribía, esa conjunción entre el aliento versicular y la aglutinación de los versos que nos daban la impresión de estar presenciando un descenso hacia el magma del lenguaje. Recuerdo que hablé del movimiento de sístole y diástole que Huerta construía a través de un mecanismo de aglutinación – análisis – nueva aglutinación, que es cierto, pero no dice nada de lo que verdaderamente es Incurable.
Como todos, repetí que el mundo era una mancha en el espejo y que el sentido profundo de David –manifestado poéticamente como una urgencia– era encontrar una respuesta en el mundo de la apariencia. Y vi la mancha, me enseñó a reconocer el simulacro, ése que nuestro poeta denunciaba entonces y ahora. Pero lo que más vi –aquella vez y hoy– fue el esplendor de su lenguaje sin mancha que me hablaba a mí, que me decía a mí y junto a mí a todos los lectores, porque David Huerta siempre supo hacernos sus cómplices, sus interlocutores. Vimos entonces formas de la realidad examinadas a la luz, incluso, de “la basura del día”, como nos dijo en Versión:
esta basura ha brillado largamente, toda la tarde ha brillado
[junto a tus manos, apagadas
en el filo de esta opacidad,
mientras esperabas la decisión para tocarla,
el día pasó como una mano más grande sobre tu frente
[oscurecida y te estableciste en
la noche sobre un terreno seguro, muriendo en
cada gesto,
y ahora debes acercarte a ver el corazón de estas materias,
debes rozar con un abrazo estas equívocas pertenencias,
meter la cara en estas desatadas colocaciones
y debes hacerlo con una articulada prudencia, con una
[sonrisa de
animal joven, con un desdén meticuloso.
Poeta de la materia, de su pulsión, de su olor y de su brillo. Todo en él es presencia. Y seguí sus pasos cuando decidió adoptar formas más “verticales” del poema, y cuando regresó a “la prosa horizontal del piso”, según nos dijo en El ovillo y la brisa, donde un pobre poeta hermético camina otra vez entre la mezquindad y la basura.
Leí El viento en el andén, su último libro, postrada por una enfermedad idiota, pero gracias a la música que allí sonaba, un ritmo y un sonido que me devolvían al tiempo en que leí los versos de la “Oración del 24 de diciembre”, tuve el deseo de seguir escuchando aquella música, la música de la poesía.
Alguna vez le conté que aquel poema suyo había decidido mi vida. El 26 de septiembre de este año, según dicen los mensajes de mi teléfono, David Huerta me escribió, siempre atento y cuidadoso. Me preguntó si podía hablarme. Hablamos. Al despedirse, hace apenas ocho días, me dijo: “saludos a mi tocayo”. Con él, leímos hoy tu “Oración”, querido David. Y con ella quiero decirte un hasta pronto:
Lávame. Quítame estas mugres metafísicas. Dame panes y relicarios, dormidas águilas y espadas, ropas dignas y una serenidad de porcelanas y de tés. Límpiame para que pueda verte sin vergüenza en medio de la noche resplandeciente.