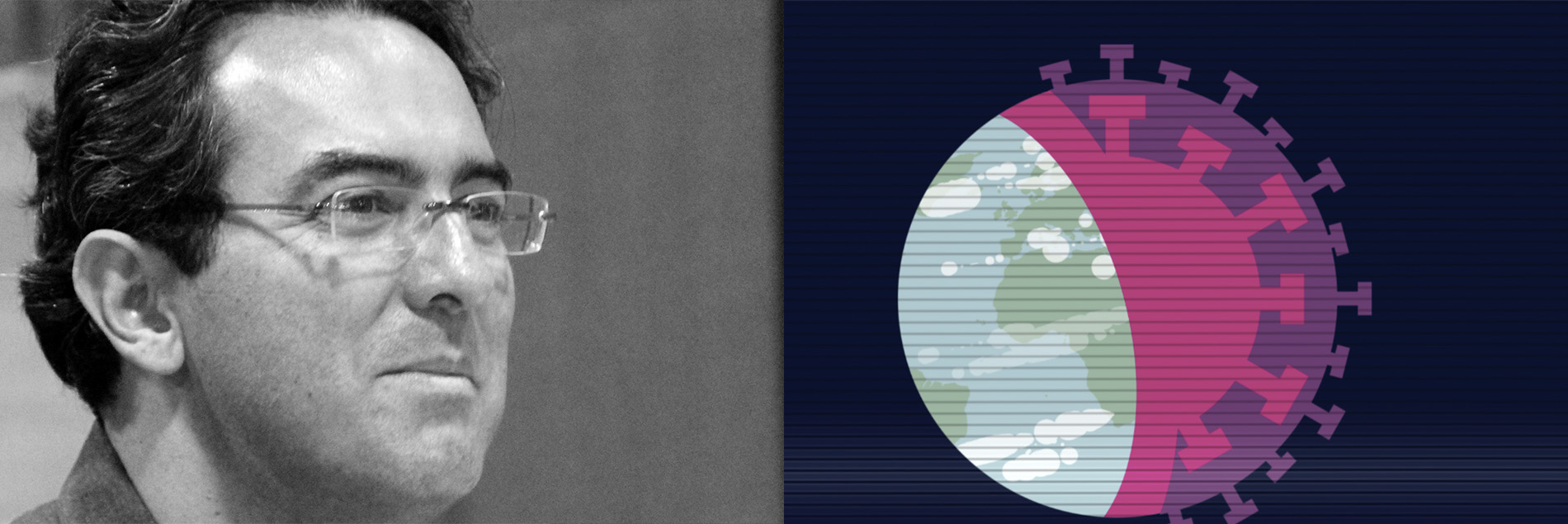Dostoievski nació un 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Ahora que se cumplen doscientos años de esa fecha, no está de más releer las páginas que le dedicó Nabokov en su Curso de literatura rusa. Más que un examen crítico parece una ejecución medieval, donde el verdugo se ensaña con el reo. He de admitir que esa crudeza me irrita, porque me parece injusta, pero no puedo negar que también me regocija. En la era de la corrección política, una nueva forma de idiotez o quizás una patología colectiva, el tono airado y desinhibido de un escritor embistiendo contra otro constituye un magnífico alegato a favor del derecho a opinar libremente y sin miedo. Para un crítico literario, no hay nada sagrado. Su oficio presupone cierto grado de brutalidad intelectual. Un crítico amable y generoso es un mal crítico. O quizás algo peor: un crítico deshonesto. Eso no significa que no pueda equivocarse. Y creo que Nabokov se equivoca con Dostoievski, quizás porque sus mundos no pueden ser más diferentes.
El autor de Crimen y castigo procedía de una familia de la baja nobleza rural. Su padre era un médico violento y aficionado al alcohol. Cuando sus siervos, hartos de sus malos tratos, lo mataron, Dostoievski se alegró, una reacción que le provocaría un agudo y recurrente sentimiento de culpabilidad. En su juventud, simpatizó con los círculos liberales, socialistas y reformistas. Tras graduarse en la Escuela Militar de Ingenieros de San Petersburgo, la necesidad de saldar deudas con un usurero le empujó a traducir Eugenia Grandet, de Balzac. La experiencia le resultó más grata que la milicia y pidió una excedencia para escribir su primera novela, Pobres gentes. Publicada en 1846, obtuvo un gran éxito. El inicio de su carrera literaria coincidió con la aparición de crisis epilépticas, que le acompañarían toda su vida. Su afición al juego también se prolongaría hasta sus últimos días, sumiéndole en una interminable telaraña de deudas. De todas formas, esos problemas no serían tan trágicos como su detención por frecuentar las reuniones del Círculo Petrashevski, un grupo de intelectuales simpatizantes del socialismo utópico de Fourier. Acusado de conspirar contra el zar Nicolás I, fue condenado a muerte, pero cuando se encontraba esperando la ejecución de la sentencia, con el pelotón de fusilamiento preparado para disparar contra los reos, llegó un indulto de última hora. En realidad, solo fue una pantomima, pues ya se había decidido de antemano que no se pasaría por las armas a los sediciosos, pero se estimó que un buen escarmiento les quitaría definitivamente las ganas de organizar revueltas. Dostoievski pasó cinco años en Siberia, una experiencia de humillación, hambre y frío que relataría en Recuerdos de la casa de los muertos (1862). El gesto de una niña huérfana, que le entregó las pocas monedas que llevaba encima, le conmovió profundamente. Su benefactora acompañó su donativo con unas palabras que quedaron grabadas en su memoria: “En nombre de Cristo”. Durante su período de confinamiento, Dostoievski repudió sus convicciones liberales y socialistas para abrazar la fe ortodoxa y la monarquía de los zares.
En 1854 fue liberado, pero su condena no se había extinguido. Se le obligó a volver al ejército. Destinado a la fortaleza de Semipalátinsk en Kazajistán, conoció a María Dmítrievna Isáyeva y se casó con ella, pero no fueron felices. Tres años más tarde, una amnistía del zar devolvió al escritor a la vida civil y pudo volver a publicar. Identificado con las tesis paneslavistas de Nikolái Danilevski, se opuso a la europeización de Rusia y acusó a la iglesia católica de haber pervertido el mensaje del Evangelio. Desde su punto de vista, solo la iglesia ortodoxa se mantenía fiel a las enseñanzas de Cristo y el pueblo ruso debía seguir sus directrices. También debía obedecer al zar, padre de la nación y cabeza del imperio. Hoy podríamos decir que Dostoievski se había convertido en un reaccionario, pero no sería justo, pues siempre abogó por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, se declaró pacifista, simpatizó con el feminismo y aplaudió la abolición de la servidumbre. Sería más acertado calificarlo de tradicionalista. Nunca ocultó su aversión al materialismo y el utilitarismo, y solía repetir que si le obligaran a elegir entre Cristo y la verdad, escogería a Cristo. Eso sí, se refería a la verdad objetiva de las ciencias, que le parecía endeble y ficticia frente al esplendor de la revelación.
Durante los años siguientes, aparecerán algunas de sus mejores obras: Humillados y ofendidos (1861), Memorias del subsuelo (1864), una pavorosa fábula que prefigura a Kafka, Crimen y castigo (1866). Entre 1862 y 1863, viaja por Europa: Berlín, París, Londres, Ginebra, Turín, Florencia y Viena. Mantiene un breve idilio con Polina Súslova, una joven estudiante de ideas progresistas, pero ella le abandona al poco tiempo. Al parecer, la relación fue tormentosa y turbia. La ludopatía se exacerba y pierde mucho dinero en la ruleta. Regresa a Moscú arruinado y abatido. La muerte de su mujer y su hermano Mijaíl le hunden en la desesperación, pero se casa otra vez y su ánimo mejora. Su segunda esposa es Anna Grigórievna Snítkina, una joven taquígrafa a la que dictó El jugador (1867) en veintiséis días. Su incansable actividad como escritor alumbra nuevas obras maestras: El idiota (1869), quizás la novela que mejor expresa su filosofía existencial, Los demonios (1872), que logra un enorme éxito, y Los hermanos Karamázov (1879), cuya segunda parte nunca llegará a escribirse. Diario de un escritor, un conjunto de artículos y notas que publicó en el semanario conservador Grazhdanin, propiedad del príncipe V. P. Meshcherski, atraerá poderosamente la atención de los jóvenes radicales rusos, pues en sus páginas Dostoievski exalta a Rusia como baluarte del cristianismo y vanguardia de la resistencia contra una modernidad que ha desterrado a Dios. El 9 de febrero de 1881 llega la muerte. Enterrado en el cementerio Tijvin, dentro del Monasterio de Alejandro Nevski, en San Petersburgo, el funeral atrajo a una multitud. En la lápida se grabó un versículo de San Juan: “En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere produce mucho fruto.”
Hay grandes contrastes y algunas afinidades entre las biografías de Dostoievski y Nabokov. Nabokov nació en 1899 en San Petersburgo. Era el hijo mayor de una familia aristocrática donde se hablaba ruso, inglés y francés. Aprendió a leer y escribir en inglés antes que en ruso. En 1919, su familia se exilió por miedo al bolchevismo y el futuro escritor ingresó en la Universidad de Cambridge. Al igual que Dostoievski, perdió a su padre de forma violenta. Vladímir Dmítrievich Nabokov, un hombre de ideas liberales y uno de los fundadores del Partido Constitucional Democrático, fue asesinado por un activista de extrema derecha. Su muerte fue heroica, pues perdió la vida intentando proteger al político liberal y editor Pável Miliukov, objetivo inicial del pistolero. En 1940, Nabokov se exilió en Estados Unidos. Esta vez huyendo de los nazis. Su hermano Serguéi murió en un campo de concentración por su condición de homosexual. En 1955, llegó la fama con Lolita. Con Pálido fuego (1962) y Ada o el ardor (1969), alcanzó el reconocimiento que le garantizó el paso a la posteridad con la categoría de clásico. Apasionado del ajedrez y la entomología, fue el responsable de la colección de mariposas de Harvard durante la década de los cuarenta. En su honor, se llamó Nabokovia a un género neotropical de mariposas. Murió en 1977 en Suiza.
Nabokov fue famoso por su ingenio y sus opiniones poco ortodoxas. Cuando le preguntaron por qué escribía, contestó: “Por el placer de hacerlo, por la dificultad. No tengo ningún propósito social, ningún mensaje moral; no tengo ideas generales para explotar, simplemente me gusta componer acertijos con soluciones elegantes.” En otro momento, confesó: “Francamente, nunca pensé en las letras como carrera. Escribir ha sido siempre para mí una mezcla de desaliento y alegría, una tortura y un pasatiempo… pero nunca esperé que fuera una fuente de ingresos. Por otra parte, a menudo he soñado con una larga y estimulante carrera de oscuro conservador de lepidópteros de un gran museo.” Nabokov nunca creyó que el arte tuviera una función moral o social: “Lo que libra a la obra novelesca de las larvas y el moho no es su importancia social, sino su arte, únicamente su arte.” Por el contrario, Dostoievski concibió su obra como un “diálogo con Dios” y nunca se preocupó de las cuestiones formales. Escribía para exaltar el cristianismo, el alma rusa y a las pobres gentes. El antagonismo con Nabokov, cínico, esteticista y refinado, no puede ser más acusado. Por eso, no deben sorprendernos las frases que le dedica el autor de Pálido fuego en su Curso de literatura rusa: “un escritor muy mediocre”, “edificó una idealización muy artificial y completamente patológica del pueblo llano de Rusia”, “parece haber sido escogido por el hado de las letras rusas para ser el mayor dramaturgo de Rusia, pero erró el camino y escribió novelas”, “sus personajes no se desarrollan como personalidades a lo largo de la obra”. Para Nabokov, Crimen y castigo es “una majadería; […] no una obra maestra de patetismo y compasión”; Memorias del subsuelo –que, según su opinión, debería haberse traducido como Memorias de una ratonera–, una oda a la “degradación” autocomplaciente, hinchada con “conversaciones prolijas y muy vacías”; El idiota, una obra saturada de aspectos religiosos “nauseabundos por su insipidez”; Los demonios, un baile de “peleles” animado por una “palabrería vulgar”; Los hermanos Karamázov, un paseo por “un mundo lóbrego de frío raciocinio, un mundo abandonado por el espíritu del arte”. Consideradas como novelas, las obras de Dostoievski se desmoronan. Parecen piezas de teatro demasiado “largas y difusas”. Están “mal equilibradas”. No hay en ellas armonía ni belleza. Sus personajes son “inaceptables e irritantes” y su estilo, una cadena de palabras y frases banales y obsesivas, mera “elocuencia de charlatán vulgar”.
Como dije al principio de esta nota, Nabokov no enjuicia a Dostoievski. Lo ejecuta. Creo que su juicio está provocado por la colisión entre dos formas radicalmente distintas de concebir la vida y la literatura. Dostoievski no es un estilista que pule el idioma, pero su pluma desprende fuerza e intensidad. Podemos o no compartir su visión del mundo, pero los problemas que plantea no han perdido vigencia. Su retrato anticipado de la ideología totalitaria en Los demonios nos ayuda a comprender el fenómeno del terrorismo, que no ha cesado de golpearnos bajo distintas banderas. Su estudio del nihilismo en Memorias del subsuelo –perdón, Memorias de una ratonera– nos lleva a un territorio parecido al de Kafka y el Bartleby de Melville, donde el desarraigo y la soledad paralizan la vida. Crimen y castigo, El idiota y Los hermanos Karamázov pueden resultar poco convincentes e insulsas para el escéptico, pero los que pensamos que George Steiner tenía razón al decir que la gran literatura se caracteriza por abordar el tema de Dios, celebramos transitar por unas páginas donde aún sopla el anhelo de trascendencia y se desmenuzan los temas de la culpa, el pecado y la expiación.
El segundo centenario del nacimiento de Dostoievski es una buena ocasión para releer sus grandes novelas. O para abordarlas por primera vez, si no se ha hecho aún. Eso sí, entre una y otra, no estaría de más leer una novela de Nabokov, pues la literatura es un mosaico de grandes contrastes y lo que caracteriza a los clásicos es poseer cada uno un timbre propio e inequívoco. Personalmente, me siento más cerca del visionario Dostoievski que del refinado Nabokov, pero celebro la libertad y la audacia del autor de Lolita, particularmente atractivas en una época oscurecida por el regreso de la intolerancia, la memez y el fanatismo. Afortunadamente, en la literatura no hay que escoger bandos y se puede saltar de un autor a otro, sin la impresión de cometer una infidelidad.
*Dibujo de Eric Amusik.
es crítico literario.