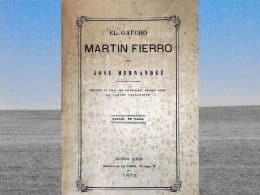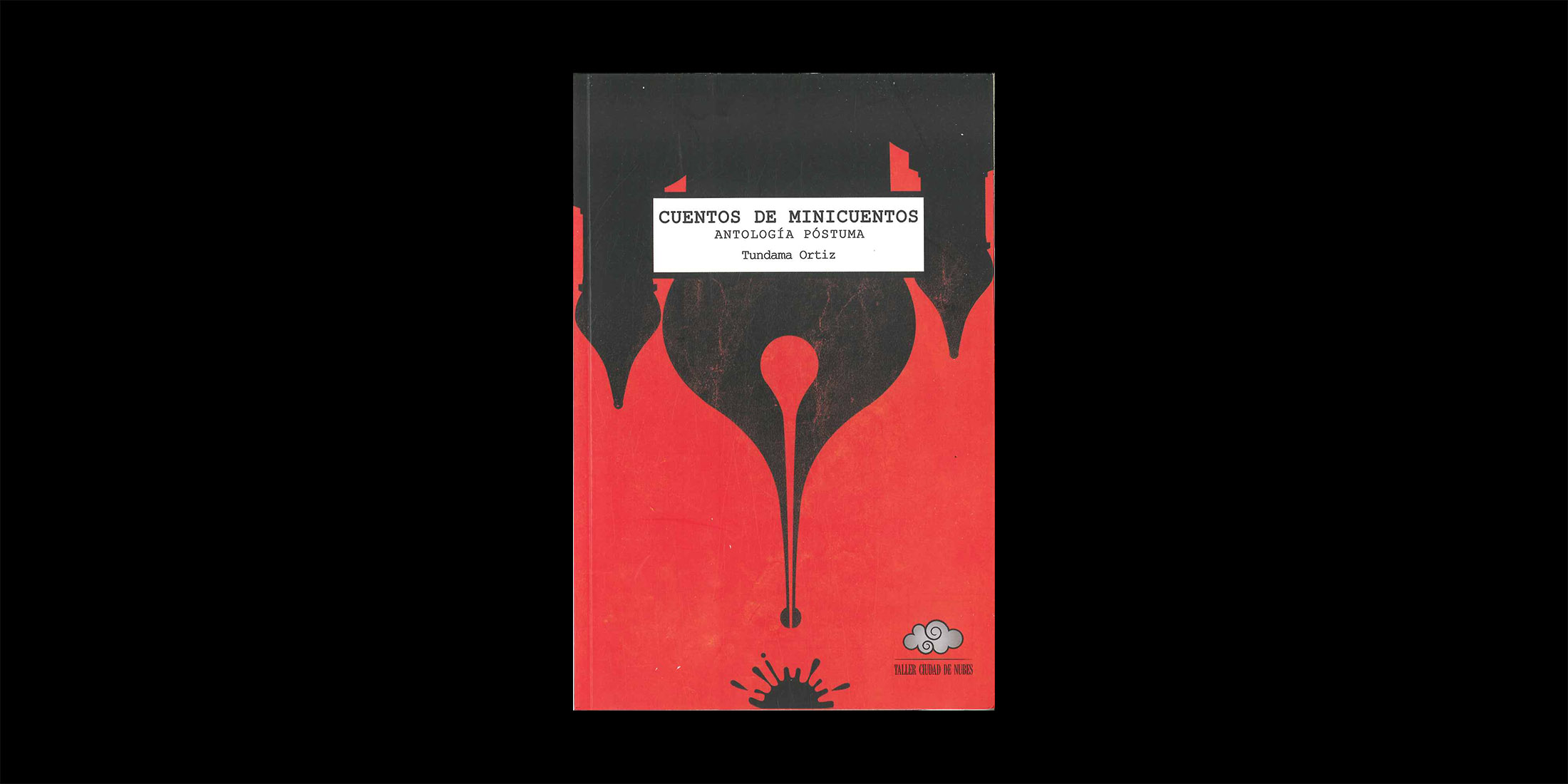“Era un pequeño dios: nací inmortal” escribió Francisco Brines (Oliva, 1932 – Gandía, 2021), el poeta del tiempo, de la memoria y de la fugacidad de la vida que acaba de irse tras recibir en su casa y en su biblioteca abundosa el premio Cervantes de manos de los Reyes de España. Desde su domicilio veía el mar Mediterráneo, al que tanto cantó y al que tanto recordó con la materia salobre de la marea y el deseo, y el monte Montgó, al que le dedicó bastantes versos. Se ha ido, tras el torrente de felicidad por el galardón y el aluvión de admiración y afecto, un escritor muy particular, volcado hacia sí mismo: el poeta de la sensualidad, del cuerpo, del amor, de los recuerdos fraguados de instantes caligrafiados con fuego, el poeta marino que esperaba la muerte en paz y sin prisa. Y se fue pocos días después de que lo hiciera otro gran poeta, y premio Cervantes también, José Manuel Caballero Bonald, que era su vecino cuando vivía en Madrid y también un poeta del lenguaje, del barroco y de la misteriosa luz que brota del paisaje y de la memoria.
Francisco Brines se descubrió poeta ya a los 14 años. E intentó dotarse de un lenguaje propio: clásico, y aún grecolatino en ocasiones, y moderno. Un lenguaje que se abría camino en distintas direcciones: la beldad del paisaje, el olor de los naranjos y su enigmática fronda, el temblor del mar, pero también la metafísica y el tránsito de las estaciones, hecho presente y dinamismo y vehículo del pasado, atmósfera del canto y de exaltación de la hermosura.
Paco Brines dijo una y otra vez que su lírica era una constante elegía. Se canta lo que se pierde, como decía su admirado Machado. Y él cantó lo que dejaba atrás: la adolescencia, las pasiones, que han sido una constante en su fabulación lírica. Paco Brines ha sido también el cantor del cuerpo, del homoerotismo, de la celebración carnal sin tapujo alguno, con la palabra expandida hacia la vitalidad y el gozoso desafuero de la lascivia. Y ahí había bebido de muchas fuentes: de su maestro Luis Cernuda, tan presente en sus versos y en su forma de mirar, aunque jamás tuvo sus resabios ni su amargura, de Vicente Aleixandre, que escribió textos impresionantes para ellos y para ellas, de Sandro Penna, sin duda, de García Lorca, especialmente de los Sonetos del amor oscuro, la obra de su paisano Juan Gil Albert y, cómo no, de Jaime Gil de Biedma, que fue su contemporáneo y un maestro de los placeres cotidianos y de las tabernas. Arropado por todos ellos, y por la profundidad de su sentir, y por la huella de Juan Ramón Jiménez, quizá el poeta más puro de la literatura española del siglo XX, Francisco Brines desplegó su sensibilidad, su plasticidad, el variado abanico de asuntos que le perturbaban y le estimulaban, que quizá puedan agruparse en uno solo: la búsqueda del goce, de la dicha, de la plenitud. El poema “La perversión” lo cierra con este verso: “Ningún hombre es feliz”, ni siquiera cuando los “cuerpos se han amado con furia y alegría”, porque (y es otro asunto de sus versos) el hombre y el poeta sufren una suerte de maldición: la soledad (“En la soledad has escrito estas palabras / y estás ardiendo: / húndelas en la oscuridad”), la incomunicación, el paso del tiempo que nos desarma y nos envejece. En “Noche de la desposesión” apunta: “Inhóspito es el mundo”.
Paco Brines también es un poeta metafísico. En muchos de sus versos y de sus acentos. En “¿Con quién haré el amor?” escribe: “… desnudaré mi cuerpo, y en las sombras / he de yacer con el estéril tiempo”. Fue un poeta parsimonioso, sin prisa, de los que consideraban, como José Hierro, que la poesía lo habita a uno y se escribe casi de forma inadvertida. Como un mandato de la sangre y del destino.
Arrancó con Las brasas (1960), que fue premio Adonais y toda una revelación y la verificación de que era un poeta de la generación de los 50, dueño de una poética y de un estremecimiento vital; luego publicó Materia narrativa inexacta (1965), que es su particular diálogo con los filósofos Platón y Sócrates. Palabras a la oscuridad es el libro del viajero, del hombre sentimental, la crónica diferida de sus años en Oxford, donde fue lector de español. “La mano del poeta (Cernuda)” es un poema concebido para el poeta sevillano, que dedica a dos grandes amigos: Claudio Rodríguez y su mujer Clara. Aunque parezcan estar en territorios distintos, Claudio Rodríguez y Paco Brines también comparten un cierto misticismo pagano, sutil, etéreo. Quizá su gran libro, el poemario de la totalidad o de la madurez, relativamente joven, sea El otoño de las rosas (1986), que dedicó a Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda; ya en el pórtico, dice: “Y puesto que nunca podrás dejar de ser el que eres, secreto y jubiloso, ama. No hay otro don en el engaño”. Es el libro del paraíso perdido, “la estación del tiempo rezagado”, y la odisea del poeta inspirado que glosa los días idos, los cuerpos que se alejan, la adolescencia con su esplendor, la naturaleza con sus olores de azahar, el imperio de la noche, que tanto le estimuló, con sus encuentros azarosos y bellos, el triunfo de la carne. Con todo, este libro que fue un hito en las letras españolas anhela la gran aventura de la lírica de Brines: la conquista de la eternidad. “Y todo pudo ser, pues fue vivido, / y ese rumor de tiempo que yo soy / recuerda, como un sueño, que fue eterno”. Aún publicó un poemario más, La última costa (1995), otra elegía general donde el poeta parecía sentarse a la espera de la muerte. Siguió escribiendo para un libro futuro, que seguramente no tardará en salir. Y en él, entre otras cosas, este poeta incomparable, poeta de la luz y del sol (“por qué, como si fuese un dios, el sol es mío”), anticipaba su propia muerte.
Aficionado al Valencia y a los toros, maestro y colega de poetas como César Simón, Carlos Marzal y Vicente Gallego, no es difícil hallar un epitafio en sus propios versos. “La luz se ha vuelto negra y se ha borrado el mar”, escribió en “Apunte de viaje”, y podría ser uno. Este último verso de “Despedida al pie de un rosal”, “Cuánto olor en el aire, y el aire se lo lleva”, podría ser otro.
es escritor y responsable del suplemento Artes & Letras de Heraldo de Aragón. Entre sus libros recientes están Golpes de mar (Ediciones del Viento, 2017) y Cariñena (Pregunta, 2018)