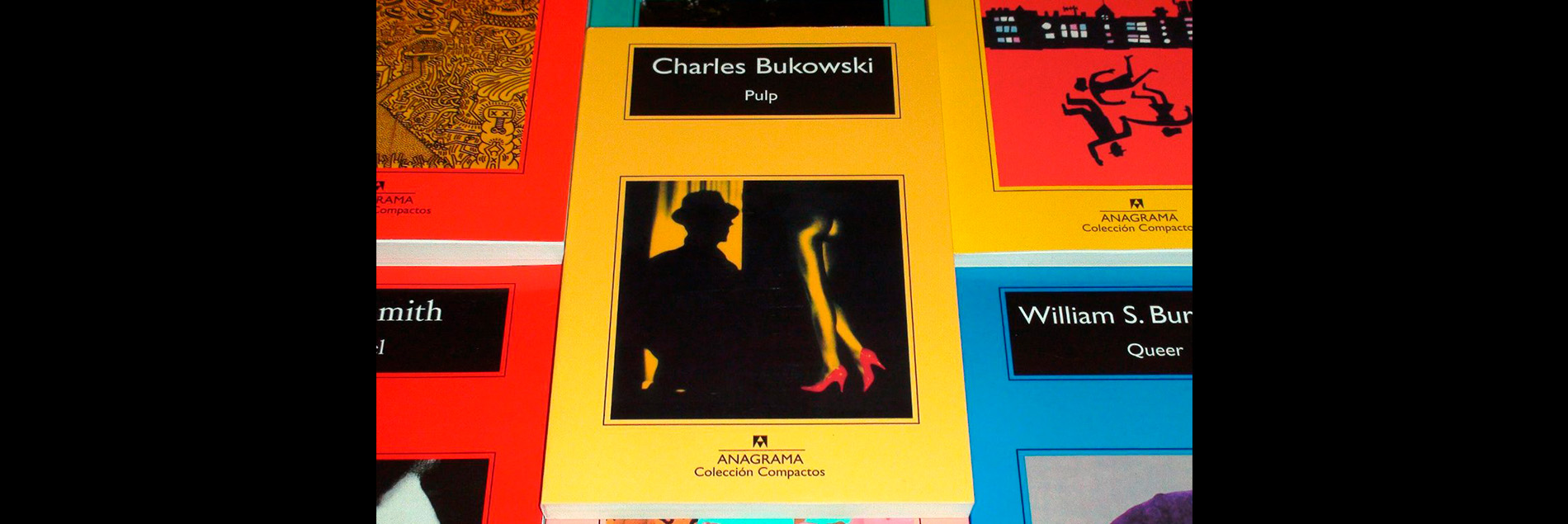Nosotros ya habíamos estado en Enciso, estuvimos cuando acudimos al Festival de cortos de Arnedo y la tarde de la ceremonia, con una tremenda resaca, después de haber vomitado varias veces, acudimos a ver las huellas. Estuvimos viendo las cuevas de Arnedo en verano, cuando me invitaron a otro festival, y acudimos sin nuestra hija mayor, que volvía de una noche de dormir fuera con las colonias. Entonces pasamos mucho calor y mi hijo mediano estuvo en modo boicot hasta que le dejé la cámara de fotos. De las otras dos familias con las que íbamos a pasar el puente en Enciso, una –nuestros amigos del Bierzo– no conocía la zona; la otra, una madre y dos hijos, era de allí y era la que nos invitaba a la casa. Además de interesarme por la organización logística, pregunté enseguida si habría baño en las pozas termales de Arnedillo: todos a favor. Los bañadores y las toallas iban en una bolsa de rafia de supermercado. Nos metimos en las pozas las madres con seis niños, mi hijo mediano no quiso, le dolía el oído y, creo, le daba miedo el frío. Con buen criterio. Ir con seis niños nos ayudó a hacernos hueco en las pozas llenas de piernas. Como el agua sale realmente caliente, en cuanto te quedas un rato quieto, empieza a bajarte la tensión. Eso explica el apollardamiento general de la gente. Otros habían optado por el magreo. Pensé que quizá nos quedáramos embarazadas ahí. Luego un grupo de adolescentes se quejó: los putos niños no paran de salpicar y sus madres gilipollas no dicen nada, dijo uno de los niños que habían dicho. Dije que era un buen nombre para un grupo y cuando salimos de la poza, antes de pasar el frío suficiente para subirnos la tensión, anuncié que los putos niños y sus madres gilipollas nos íbamos.
La dueña de la casa había dicho que era más fácil si llevábamos cada uno nuestras sábanas y toallas. Pedí que se ocuparan de la intendencia de las sábanas de los niños por el asunto del incendio: aún tenemos la casa inhabitable y todas nuestras cosas en cajas y bolsas de basura en el garaje que habíamos alquilado el mismo mes del incendio.
Ya nos contarás todo bien, dijo mi amiga del Bierzo. Será la conversación de la primera noche.
No me acuerdo de qué hablamos la primera noche porque me emborraché mucho, tanto que estuve a punto de vomitar al día siguiente. Me emborraché sin darme cuenta y sin que tuviera consecuencias más allá de un dolor de cabeza considerable a la mañana siguiente y una escena bastante cómica esa noche al quitarme los pantalones de la que nadie fue testigo, por desgracia, porque Barreiros dormía.
Como habíamos sido los primeros en llegar al pueblo, esperamos un rato en la plaza Mayor. A las seis en punto de la tarde, de la fachada del ayuntamiento salía un T-Rex por una de las puertecillas que se había abierto y se escondía por la otra. El mismo fenómeno se repetía a las 12 del mediodía y a las 14. La casa era grande, se podía entrar por dos alturas y tenía una especie de jardincillo. En la planta de abajo el suelo era de piedras, cantos rodados, me recordó a las casas solariegas de Cantavieja, que siempre me resultaban misteriosas, supongo que por oscuras. La planta de en medio, donde estaba la cocina que daba a ese jardín por el que entramos las maletas, tenía un salón-comedor-cuarto de estar increíble. Había un piano desafinadísimo, que por supuesto fue aporreado todos los días que estuvimos ahí, un escritorio –del que se apropió Barreiros–, y bastantes libros, además de unos cuantos números de Hermano Lobo. Mi esperanza de tener cierta intimidad con Barreiros en el puente quedó inmediatamente destrozada: mis hijos pequeños no querían dormir en la habitación de los niños, sino en esa camita al lado de la cama de matrimonio de la habitación que nos había tocado.
En cada paseo, me llevaba el libro de Mary Oliver, La escritura indómita, con la esperanza de leer aunque fuera unas líneas en algún momento: en un descanso de un paseo, mientras los niños estuvieran jugueteando, yo me sentaría en una piedra, un poco alejada y abriría el libro. Lo logré, creo, en Munilla, poco después de que los niños trazaran el plan de tumbarse en las huellas y hacerse los muertos para que los buitres que planeaban sobre nosotros se acercaran. Sí leí dos novelas que no terminaron de gustarme y cada noche, antes de acostarme, intenté ver la misma película sin lograrlo: me dormía de manera inevitable, no por la película, sino por mí.
Las primeras huellas que fuimos a ver fueron las de Enciso. Les conté a los niños que había trabajado en Dinópolis, que había hecho todos los espectáculos de animación y que en uno salía un T-Rex. Era un robot, les aclaré, pero lo tocaba y se le movía la cola y daba bastante impresión. Los niños me ignoraron diplomáticamente, pero a nuestra anfitriona le hizo mucha gracia. Habíamos ido en tres coches, el mío lo conducía yo, después de que Barreiros lo sacara del pueblo por la calle esa estrechísima por la que había que recoger los espejos retrovisores para pasar. Mi hija mayor se enfadó porque no le dejamos ir en el maletero de otro coche con otros niños. Dimos un paseo rápido mientras el sol se ocultaba por las huellas, tocamos los dinosaurios que hay dispersos por ahí, de fibra de vidrio pero con enormes cagadas de vaca en los pies. Por supuesto, les dije a los niños que tal vez esa caca no fuera de vaca, sino de los dinosaurios. Una de las niñas se pilló el dedo al cerrar el maletero; a otra le dio una especie de reacción alérgica después de que todos los niños se subieran en la cola de uno de los dinosaurios, el que era parecido a un tiranosaurio rex pero un poco más pequeño y con las manitas distintas. Uno de los niños sabía qué dinosaurio era y no paraba de repetir que en España nunca hubo T-Rex.
Nuestra anfitriona dijo que podíamos parar en Santa Bárbara a tomar algo mientras los niños jugaban en el tobogán. Nada más entrar en el bar, al acercarme a preguntarle a la niña que se había pillado el dedo cómo iba la cosa, el árbol de navidad que tenían en la barra explotó y se fue la luz del bar. Así debió de empezar el incendio de mi casa, dije. Pedimos cafés y vasos de leche y cerveza y algunos chupachups. Luego nos dividimos en grupos y las tres madres nos fuimos a dar un paseo por el río a oscuras hasta la presa.
Desde que está la presa, explicó nuestra anfitriona, ya no dejan bañar, porque el nivel del agua puede subir de golpe, claro. Luego la gente hace lo que quiere, claro.
Es que no está ni en google la presa.
Yo pensaba que llevaba mucho tiempo.
Qué va.
Para llegar hasta allí habíamos encendido las linternas de los teléfonos y así iluminábamos el camino. Mi gorro se quedó enganchado en la rama de un arbusto, ahí colgado, iluminado por la linterna del teléfono, tenía un aire a película de miedo. Un poco The Blair Witch Project, dijo la anfitriona. Luego una de las tres hizo pis allí mismo. Volvimos en el coche de nuestra anfitriona. Esa noche cenamos alitas de pollo y quesos. No volví a emborracharme en el resto del puente.