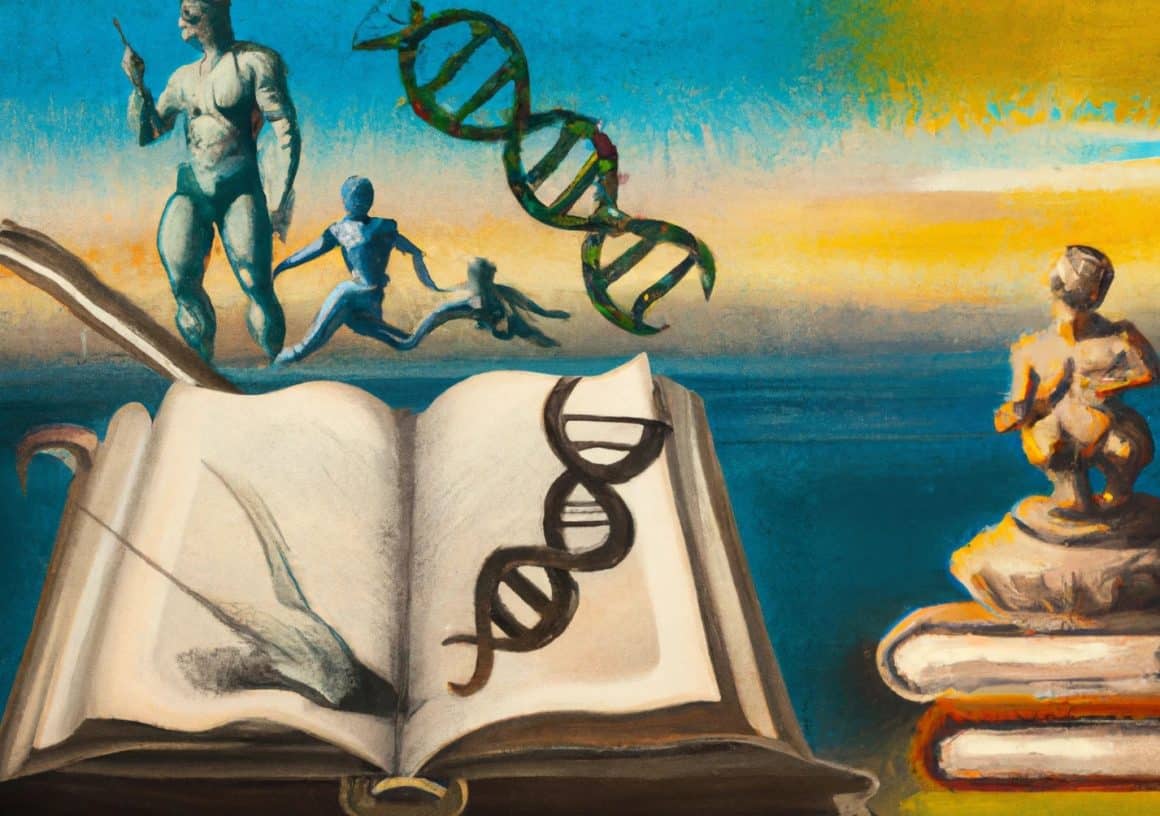“La divulgación de las ciencias, como género literario, comenzó en los siglos XVII y XVIII”, dice Vladimir de Semir en La divulgación científica (UOC, 2016) y luego agrega: “hay coincidencia en señalar que una obra indiscutiblemente precursora de la divulgación es el Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano (1632) de Galileo Galilei, escrita en lengua vulgar y en forma de diálogo”.
El libro de De Semir es, también, una obra de divulgación y me apareció en los primeros vínculos de Google al poner en el buscador las dos palabras mágicas: “literatura + divulgación”.
La accesibilidad es un rasgo discursivo de este tipo de literatura que ha impregnado no solo la manera en que se articulan los saberes especializados sino, a la vez, el modo en que circulan en la sociedad. En este sentido, internet constituye ese momento de la revolución científica en que el desarrollo tecnológico y la necesidad de difundirlo masivamente y al instante, son las dos etapas de un mismo proceso. El siglo XXI, con su vida 2.0, redes sociales y multiversos, sería entonces un siglo esencialmente divulgativo. Y no solo por la facilidad de acceso al conocimiento y a la información sino por la democratización casi absoluta de la posibilidad de producirlos. El ejemplo paradigmático es la Wikipedia, una enciclopedia de libre acceso alimentada no por una corte de eruditos, como en el proyecto original de d’Alembert y Diderot, sino por la multitudinaria, anónima y muchas veces amateur comunidad de usuarios.
No obstante, accesibilidad no puede identificarse con conocimiento. Igualmente, es un error ver en la Wikipedia un sustituto cabal de la Enciclopedia. Wikipedia no es una obra de referencia sino de consulta. Es esa búsqueda apresurada que hacemos en nuestros teléfonos cuando, en medio de una conversación ruidosa en un bar, no recordamos el título de una serie o el año en que Angelina Jolie ganó el Oscar a mejor actriz de reparto. Era esa herramienta de emergencia que yo usaba minutos antes de entrar a una de mis clases en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, cuando había olvidado un libro en casa o quería chequear un dato que podía ser interesante para mis alumnos. Un remiendo de sabiduría que ayuda a salir del paso, pero poco más.
El diccionario, hermano gemelo de la Enciclopedia, se ha adaptado mejor a la migración de la cultura impresa a la digital. De hecho, los buscadores de internet y las aplicaciones son el formato ideal para este tipo de obras. Sin embargo, el diccionario hoy es percibido por los sectores “progresistas” de la sociedad como una institución anquilosada destinada también a desaparecer (o que debería desaparecer). Pienso sobre todo en los debates actuales con respecto al llamado “lenguaje inclusivo”.
De esta vorágine, la literatura de divulgación me parece que es el invento ilustrado que ha sabido adaptarse de forma óptima a estos tiempos, quizá porque en su origen encierra ya una fuerza centrífuga, antiilustrada. Y lo ha hecho permaneciendo idéntica a sí misma: eruditos o personas muy competentes en campos específicos de las ciencias escriben libros “en lengua vulgar”, utilizando los recursos expresivos propios de la literatura, para abrir los cotos elitistas del saber a las grandes masas de lectores.
La diferencia de grado que percibo es que no solo esta literatura ha persistido o crecido en su popularidad, sino que sus autores se han convertido en los referentes intelectuales de hoy. El ejemplo más visible es, por supuesto, Yuval Noah Harari, autor del superventas Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad, cuya repercusión ha sido enorme. Cuando explotó la pandemia del coronavirus y los gobiernos comenzaron a tomar las medidas restrictivas correspondientes, fue la opinión de Harari la que se buscó para tratar de entender lo que estaba sucediendo y las consecuencias que esta situación tendría a futuro para la vida de las personas. No la de algún premio Nobel de Literatura, por ejemplo, como hubiera sido lo normal en una circunstancia parecida hace cincuenta años.
Las ideas de Harari lo han convertido en el intelectual favorito de Silicon Valley, quizá porque, con su visión de un mundo posthumano totalmente intervenido y controlado por la tecnología, valida las visiones y los negocios de estos magnates. Presidentes de los países más poderosos o de instituciones como el Fondo Monetario Internacional acuden a él como los discípulos ante un gurú. Así lo describe Darshana Narayanan en su artículo “La peligrosa ciencia populista de Yuval Noah Harari”, en el que la neurocientífica señala las no pocas inconsistencias y errores del historiador israelí en su afán de una comprensión totalizadora del ser humano. Dando por buenos los argumentos de Narayanan, es cierto que la fortaleza de Harari está más en su inmensa habilidad narrativa para sintetizar milenios de historia en un relato que parece no solo coherente, sino teleológico: la humanidad, amparada en su inteligencia y capacidad de cooperación, como un imperio que se ha elevado y que está destinado a desaparecer. Nada nuevo, se diría, salvo por un detalle: Harari pronostica que tal mutación o extinción tendrá lugar en unos cien años. De hecho, ya estaría en curso.
Frente a Harari tenemos a un intelectual como Jordan Peterson. Difícil encontrar dos personalidades más opuestas debatiéndose, aunque no necesariamente de manera directa, el campo de las ideas globales que actualmente se están discutiendo. Harari es un historiador israelí, homosexual, vegetariano y es recibido con alfombra roja por donde vaya. Peterson es un psicólogo clínico y crítico cultural canadiense, heterosexual, que se alimenta de una dieta hecha exclusivamente de carne y ha sido con frecuencia “cancelado” en diversas universidades y foros de discusión. En 2019, mientras Harari hacía su retiro anual para practicar la meditación Vidapassana, Peterson, en medio de una crisis familiar, se volvió adicto a los calmantes.
Peterson se hizo famoso con sus intervenciones virales e incendiarias contra todo el conglomerado de la cultura woke, la cuarta ola del feminismo, lo trans y lo políticamente correcto. Su libro 12 reglas para vivir, donde reivindica los valores de una masculinidad tradicional y voluntarista, fue también un fenómeno de ventas.
Cito estos ejemplos por su popularidad, su impacto mediático, su influencia cultural y porque tanto en Harari como en Peterson se manifiesta la tensión clásica de la literatura divulgativa entre el saber y el contar, donde la precisión conceptual se sacrifica en aras de la legibilidad. Sin embargo, en estos casos, como en otros que quiero mencionar, la divulgación no es neutra, objetiva o altruista. Los mejores libros de este género que he leído en los últimos años buscan abiertamente influir en la deriva de las discusiones de sus áreas de conocimiento y, sobre todo, en la dimensión práctica de sus efectos en la sociedad.
Pienso, por ejemplo, en obras como El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano, o Privacidad es poder, de Carissa Véliz. Allí, las autoras ponen al servicio de los lectores comunes una explicación detallada del modo en que los capos de Silicon Valley, a través de las redes sociales, los teléfonos inteligentes y el llamado capitalismo de la vigilancia, están convirtiéndonos en mercancía esclavizada de sus intereses. O Cloud money: efectivo, tarjetas, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras, del sudafricano Brett Scott, que revela la estrategia económica de las grandes potencias y multinacionales detrás de las políticas que apoyan la desaparición del dinero en efectivo.
Es el caso también de La sexta extinción, de Elizabeth Kolbert, donde el debate sobre el cambio climático, el Antropoceno y la crisis ecológica tiene un cable a tierra con las expediciones personales de la autora, en las que verifica de primera fuente la progresiva desaparición de múltiples especies. Este reporterismo ecológico de Kolbert encuentra en Otros mundos, de Thomas Halliday, un marco histórico de reflexión, pues es una obra que se articula como un “viaje por los ecosistemas extintos de la Tierra”. Son 16, en total, estos paisajes de extinción que Halliday reconstruye admirablemente.
En el campo de las ciencias puras, los libros de Michio Kaku, uno de los defensores de la teoría del sistema de cuerdas, o de Marcus du Sautoy, matemático de Oxford cuyos intereses van desde las simetrías de la Alhambra granadina hasta la inteligencia artificial, son referentes ineludibles para todos los lectores vulgares que, como yo, ven en las matemáticas, la física y el lenguaje de programación el latín de nuestros tiempos.
La filología también ha dado pie a verdaderos fenómenos de lectura, como el exitosísimo, erudito y ameno El infinito en un junco, de Irene Vallejo, o los libros de la italiana Andrea Marcolongo, que actualizan el acervo de la antigua Grecia y la etimología como herramientas para vivir mejor en el caótico y desnortado siglo XXI. Un ejercicio similar al que hace la historiadora Mary Beard con respecto al Imperio romano y el mundo grecolatino.
En este dominio, uno de mis descubrimientos más fascinantes ha sido el de la historiadora británica y sinóloga Julia Lovell. Sus libros sobre la construcción de la muralla china o del maoísmo como doctrina política y cultural son verdaderas joyas. Uno surge de su lectura más sabio, o menos ignorante, con respecto a ese eterno Otro de Occidente que es China y cuya mejor comprensión, como han demostrado los acontecimientos más importantes de los últimos años, se vuelve más urgente que nunca.
A Lovell tuve ocasión de contactarla. Esa es otra maravilla de esta época: a veces, los sabios te responden. Y Lovell no solo me respondió sino que además lo hizo en un perfecto español. Yo le escribí preguntándole por Herbert Allen Giles (1845-1935, según Wikipedia), un diplomático y sinólogo británico a quien Borges citaba frecuentemente como una autoridad en la materia. De hecho, lo transformó, creo, en el personaje Stephen Albert del cuento “El jardín de senderos que se bifurcan”. Lovell me informó que tanto Herbert Giles como Thomas Wade, los creadores del sistema Giles-Wade de romanización del chino, estaban un poco desactualizados. De hecho, me dijo, acababa de revisar un libro de Jonathan Spence, uno de sus historiadores favoritos, sobre escritores occidentales que escribieron sobre China, y Giles no era mencionado ni una sola vez. “Creo que es una cuestión bastante simple de haber pasado el tiempo, y Giles parece ahora obsoleto”, concluyó.
La obsolescencia del saber encuentra en la literatura un refugio atemporal. En la obra inmortal de Borges, el tándem Albert-Giles será por siempre una autoridad. Es probable que, por la misma razón, muchas de las obras de literatura de divulgación que hoy leemos por sus aportes científicos, con el paso de los años solo perduren por su valor literario. Por la habilidad de estos hombres y mujeres de ciencia que se atrevieron a soñar momentáneamente con ser narradores y poetas. Tal y como sucedió con los primeros cronistas de Indias, que, al querer dar cuenta fidedigna de los hallazgos de un Nuevo Mundo, estaban sembrando sin saberlo las semillas de una nueva literatura. ~