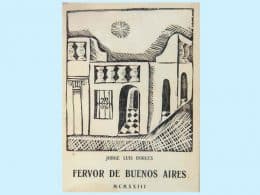Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936-Lima, 2025) ha sido una figura colosal en las letras de nuestra lengua. Premio Nobel en 2010 y Premio Cervantes en 1994, miembro de la Academia Francesa, ha sido ante todo un narrador extraordinario, pero también un intelectual público esencial y un importante crítico literario.
Era el más joven del boom y siempre tuvo algo de primero de la clase. Su novela La ciudad y los perros –antes había publicado el libro de relatos Los jefes–, inspirada en su traumática experiencia en el colegio militar Leoncio Prado, obtuvo premios, reconocimiento y escándalo. Esa y todavía más las siguientes novelas, La Casa Verde, con sus dos escenarios y su multitud de personajes, o la mítica Conversación en la Catedral, que trata de la corrupción de la dictadura de Odría en su país natal, son obras ambiciosas, herederas de las técnicas de la vanguardia, principalmente de Faulkner, y también están dotadas de un pulso narrativo y una capacidad de fascinación que hacen pensar en otra de las fuentes de Vargas Llosa: la novela del XIX. Ahí era importante la frase de Balzac que decía que la novela es la historia privada de las naciones –sirve de epígrafe a Conversación en La Catedral– pero también el romanticismo de Victor Hugo o los mecanismos del folletín de Alexandre Dumas. Todos los libros de Mario Vargas Llosa tienen algo de novela de aventuras: quizá esa fuera su forma de entender también la vida.
A los 33 años, había escrito tres novelas que ya le habrían dado un lugar en la historia de la literatura. Eso es asombroso, y también lo es que mantuviera después una carrera tan larga y de calidad sostenida. Se le asocia, con razón, a novelas ambiciosas, extensas, que se plantean como desafíos técnicos y argumentales; también con lo que él mismo denominaba “la novela total”, con su abundancia de materiales y tonos y su pretensión de abarcar toda la experiencia humana. Pero también dominaba la media distancia: se revela en la magistral novela corta Los cachorros, sobre una doble amputación, que se cuenta oscilando entre la primera persona del plural y la tercera persona, como en la escena inicial de una obra clave para el peruano, Madame Bovary. En los años setenta escribió también memorables novelas más ligeras: la divertidísima Pantaleón y las visitadoras o la autobiográfica y cervantina La tía Julia y el escribidor. Podría decirse que estableció dos líneas –no absolutamente separadas, comunicantes en varios aspectos– de su narrativa: obras “serias” sobre la violencia, el poder y la corrupción (y sobre los esfuerzos, a menudo frustrados, por luchar contra ellos), y otras más livianas, que a veces jugaban con la estética de un género supuestamente menor. A la primera categoría pertenecen grandes novelas publicadas en varias décadas: La guerra del fin del mundo, sobre un culto mesiánico en Brasil; El hablador, que oponía tradición y modernidad; La Fiesta del Chivo, una excelente novela de dictador (en este caso, el dominicano Rafael Trujillo); la más que sólida Tiempos recios, sobre el sabotaje estadounidense a la democracia liberal en Guatemala. En las otras podemos encontrar novelas eróticas como Los cuadernos de don Rigoberto, comedias sentimentales como Travesuras de la niña mala o los absorbentes relatos policiacos protagonizados por Lituma (que aparecía por primera vez en La Casa Verde), Lituma en Los Andes y ¿Quién mató a Palomino Molero?
Su biografía es a grandes rasgos conocida: parte la contó en sus memorias El pez en el agua; el perfil Vida y libertad de Enrique Krauze ofrece una excelente semblanza. Tuvo unos años felices, interrumpidos con el regreso de un padre brutal al que creía muerto y que vino a destruir una suerte de paraíso infantil. El colegio militar fue áspero, pero también le mostró la diversidad de Perú y lo acercó a la literatura. Empezó a escribir, a acumular trabajos. Vivió en Europa. A Madrid fue a estudiar la novela de caballerías. En París decía haber descubierto América Latina: una sensación de identidad, una literatura, un discurso cultural. Vivió en Barcelona, en Londres, formó parte de esa generación que revolucionó la literatura en nuestra lengua y obtuvo un alcance mundial. Se casó joven y escandalosamente con una tía suya; más tarde, con una prima, Patricia, que sería la madre de sus hijos. Su agente, como la de sus compañeros de movimiento, era Carmen Balcells. Asumió riesgos. Dio clase. Dirigió cine. Se presentó a la presidencia de su país. Hizo teatro. Fue una figura controvertida también en sus últimos años, con apariciones en las revistas de corazón y críticas a la sociedad del espectáculo. Siempre tuvo una relevancia pública, una vocación de intervención en el debate.
Fue un gran narrador, un técnico deslumbrante. Tiene grandes personajes y frases, pero quizá lo que mejor recuerdo de su obra son la invención de algunos ambientes, el ritmo, la creación de estructuras, el montaje cinematográfico, técnicas como los “diálogos telescópicos”. Esa conciencia del oficio hizo de él un gran crítico literario, que explicaba el manejo del tiempo en la obra de Flaubert y del punto de vista en la de Onetti, que enseñaba que el personaje más importante de todas las novelas es el narrador, que estudió a José María Arguedas y dedicó una tesis doctoral a Gabriel García Márquez (amigo y luego ya no). Sus textos sobre literatura son perspicaces y apasionados; revelan una estética y son una escuela de escritura.
Siempre fue respetuoso y atento con la obra de los demás, y fue generoso en la valoración y en la lectura de los otros, tanto en privado como en público. Elogió a Javier Cercas, a Leila Guerriero, a Andrés Trapiello y a muchos otros.
Fue también un gran intelectual público latinoamericano, y alguien que evolucionó desde esa confluencia entre extrema izquierda y nacionalismo de su juventud a una postura liberal. En medio estuvieron el entusiasmo con la Revolución cubana y la decepción por el totalitarismo castrista, la Guerra Fría y sus consecuencias, el descubrimiento de un pensamiento democrático y pluralista. Octavio Paz –que acaso la compartiera– dijo de él que tenía la pasión del converso, pero incluso al final era imprevisible y eso formaba parte de su encanto y enseñanza. En ocasiones esa actividad polémica ha estado a punto de eclipsar su formidable obra literaria. Era casi un lugar común afirmar “Vargas Llosa, de quien me siento tan alejado en sus posturas políticas, sin embargo”: esto ocurría cuando defendía a figuras discutibles pero democráticas, mientras que los escritores que callaban ante dictaduras o que las aplaudían no inspiraban esa salvedad. Algo interesante de Vargas Llosa, más allá de la coincidencia estricta con sus posiciones y de alguna declaración controvertida, es que pudimos ver una evolución, una discusión honesta con los demás pero también consigo mismo.
Era un demócrata que criticaba dictaduras de derecha y de izquierda y pensaba que ningún pueblo tenía un destino predeterminado. Los países de América Latina tenían el mismo derecho y capacidad de ser democracias liberales y Estados de derecho que los de otras latitudes. Culto y curioso, diría que su reflexión sobre los pensadores tenía muy en cuenta las controversias y los posicionamientos, la coherencia moral más que el sistema, la libertad e independencia de la mirada más que otras cosas.
Era célebre por su energía, su capacidad de trabajo, un talento asombroso. Como la mayoría de los grandes creadores, se alimentaba de una tensión entre opuestos. Señalaré algunos.
El joven Mario Vargas Llosa, cuando tenía un montón de trabajos, era apodado “el sartrecillo valiente” por su admiración hacia el autor de El ser y la nada. Ese es quizá su primer modelo. Más tarde, cuando evolucionó hacia el liberalismo, se sintió alejado de su dogmatismo, y reivindicaba sobre todo a Camus, a su integridad moral, su vocación humanista. Pero su impulso de intervención pública que mantuvo prácticamente hasta el final era heredero de Sartre y en los últimos tiempos escribió algún artículo reconociendo su magisterio.
También su relación con los lugares es interesante y contradictoria: ya he comentado que decía haber descubierto América Latina en París. Fue también un afrancesado; sus grandes modelos culturales eran franceses: los citados Hugo, Flaubert, Sartre, Camus; también André Malraux o Georges Bataille. Políticamente simpatizaba con el parlamentarismo británico. Isaiah Berlin y Karl Popper, que se refugiaron en el Reino Unido, fueron dos influencias decisivas en su paso hacia el liberalismo; también admiraría el magisterio de otro autor francés, Raymond Aron. Vivió mucho en España y conocía muy bien su literatura: escribió sobre el Quijote y Tirant lo Blanch, sobre Azorín y Galdós, participó en el debate público. Pero no escribió mucha ficción sobre este país, ni tanta sobre Europa en general (el gran repositorio, lleno de ambientes y clases y razas, es Perú, aunque aparecen muchos otros territorios americanos en sus novelas, y también escribió de África y Oceanía). Una excepción es el relato “Los vientos”, ambientado en un Madrid distópico, publicado originalmente en el número de agosto de 2021 de Letras Libres, por el veinte aniversario de la edición española.
Otra de esas tensiones, presente en su vida y en su obra, se establece entre el impulso romántico y el ideal ilustrado o racional. Vargas Llosa en muchas cosas tenía una sensibilidad romántica; los personajes que admiraba o retrataba positivamente mostraban la curiosidad, el entusiasmo, incluso la ceguera de los románticos. Un escritor no elegía los temas: estos eran obsesiones que lo perseguían. La literatura, decía en un célebre discurso, es fuego. Trabajaba los libros, se documentaba, disfrutaba con sus “papeles”, pero el arte es transgresión, locura. Al mismo tiempo creía que esos impulsos aplicados a la política podían producir monstruos: allí desconfiaba de las utopías, de grandes sueños dogmáticos que acababan requiriendo aplastar la libertad. La imaginación que disfrutamos en el arte y la literatura puede producir tragedias políticas, y el gusto por la magia narrativa no debe justificar la barbarie pública.
Ha sido una vida rica y fértil, y ha producido una obra formidable. Volver a ella hará que nos sintamos un poco menos huérfanos.