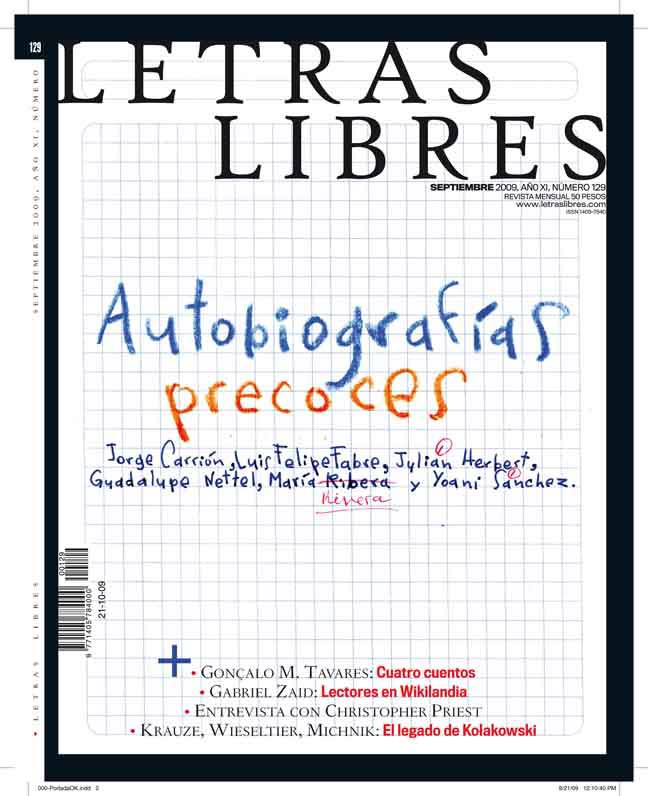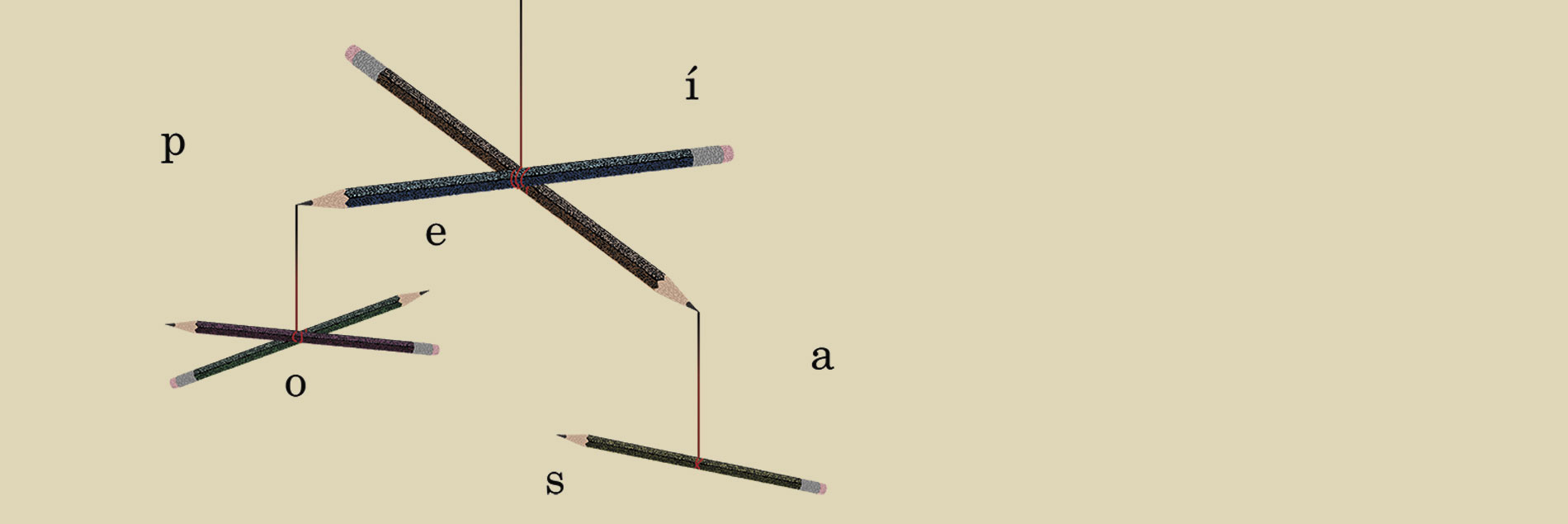Había una vez un niño gordo. Un día ese niño se descubre en medio de una cancha de futbol. Todos los demás niños corren de un lado al otro. El niño gordo no sabe qué hacer. El entrenador de la escuela le grita: “¡A ver, tú, güero mantecoso, ve por la pelota!” Y el güero mantecoso, muy amable, muy educado, muy obediente, va por la pelota y se la lleva al entrenador que le grita ya fuera de sus casillas: ¡Así no, imbécil! ¡Con el pie!”
Hubo después un joven solitario como un niño gordo. Ese joven está sentado en la banqueta: fuma, mira la calle desierta, deja que sus pensamientos vaguen como una bolsa de plástico al viento. El futuro no le pinta nada bien: es domingo: mañana tiene que ir a la escuela que tanto detesta. Qué ganas de llorar. Una lágrima. Otra. Y así un rato. Atardece. El alumbrado público ya se ha encendido. El joven mira las farolas y como tiene los ojos empapados puede observar ese fenómeno lumínico que sólo se le concede a quien ha llorado (o a quien sale de una alberca): el halo iridiscente en torno a una fuente de luz. Sí, el arcoíris circulando los focos de las farolas. En un rapto cinematográfico el joven, en plan Dorothy al comienzo de El Mago de Oz, se pone a cantar:
Somewhere over the rainbow
way up high,
there’s a land that I heard of
once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow
skies are blue,
and the dreams that you dare to dream
really do come true…
–¿Tú eres Luis Felipe?
El joven sufre un sobresalto: una mezcla de susto y vergüenza. La vergüenza por haber sido sorprendido canturreando una tonadilla tan comprometedora se disipa en cuanto mira el aspecto del hombre cuya voz (con marcado acento gringo) lo llama. Ya sólo le queda el susto: el hombre en cuestión es un tipo de edad mediana, rechoncho, medio calvo pero el poco cabello que le queda lo lleva largo, barbas igualmente largas, anteojos gruesos y pelo en pecho, enfundado en un disfraz de hada color rosa a todas luces de alquiler y que le queda demasiado ajustado (o quizá no, quizá sólo se trata de un oso metrosexual). El susto hace que el joven se ponga en guardia y se muestre un tanto agresivo, cosa contraria a su habitual dulzura.
–¿Y tú quién eres? ¿El hada buena de los cuentos?
–No, no. No soy el hada de los cuentos –dice el hombre–. Los narradores no necesitan hadas, para eso tienen agentes. No. Yo soy el Hada Queer de los Poemas, aunque soy mejor conocido bajo mi advocación humana: me llamo Allen Ginsberg y mi misión es ayudar a los jóvenes sensibles y de corazón rebelde como tú.
–¿Como yo?
El joven no entiende nada de nada y por demás está decir que nunca en su vida ha oído hablar de Allen Ginsberg.
–Sí, he venido a ayudarte –dice Allen Ginsberg–. Mi mensaje es el siguiente: tú debes adentrarte en el Camino de los Versos donde cada verso es un camino hacia quién sabe dónde.
–¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? No entiendo…
–Para ver adónde te lleva. Lo importante es que sigas el verso. El verso es un camino que puede no tener ningún sentido pero que puede darle sentido a una vida. ¿Captas? Tal vez no lleve a ninguna parte pero es un modo de estar en el mundo. Algunas veces hasta podrás agregar tus propias estrofas, otras veces no, pero lo importante es que sigas el verso. Yo he venido a ayudarte a entrar. Aunque el Camino de los Versos empieza, por decir algo, con La epopeya de Gilgamesh, en realidad no tiene comienzo ni fin. Así es que uno puede entrar por donde se le antoje. Tú, por ejemplo, puedes entrar a través de mí: ven, entra.
Tras una nube de hielo seco, Allen Ginsberg se transfigura en libro: Poemas reunidos de Allen Ginsberg. Ah, el viejo truco del poeta que desaparece en el poema. El hielo seco se disipa. El joven, temeroso, toma el libro y lo abre. Comienza a leer “Aullido”, luego “Kadish”, luego “Wichita Vortex Sutra”, y así, entusiasmado, poema tras poema, hasta llegar a unos donde francamente le parece que Ginsberg se repite con descaro y sólo se dedica a refritear los hallazgos de su juventud. Cierra el libro: descubre que ya está en el segundo semestre de la universidad. Como si se lo hubiera llevado un tornado, lejos, muy lejos quedó la horrible escuela con sus curas, sus balones y sus niños ricos. Tiene ganas de escribir un poema al respecto. Se siente salvado. Pero la aventura del verso apenas comienza. En El Mago de Oz este es el momento en que Dorothy dice: “Toto, me parece que ya no estamos en Kansas.”
●
Pues sí, amiguitos, ese joven era yo antes de tener fans. Miren adónde he venido a dar por seguir el Camino de los Versos: ahora me acosan los paparazzi y mi vida se ha convertido en poco menos que un infierno mediático. Todavía hace un par de años podía ir a los bares y ser un desconocido entre los desconocidos. Precisamente fue allí donde comprendí el sentido pleno de aquella frase que Tennessee Williams dice travestido de Blanche DuBois: “Siempre he confiado en la bondad de los extraños.” Pues bien, amiguitos, la bondad de los extraños es uno de los placeres que la fama te arrebata. La fama: esa “sirena atroz”, como la definió Sor Juana Inés de la Cruz, diva primerísima. De un tiempo a la fecha, cuando alguien se me acerca con intenciones de ligue ya no sé si lo hace por mí o por mis poemas. Lamentablemente suele ser por mis poemas. Pero en el breve lapso de la duda, mientras confirmo mis sospechas, me permito un poco de ilusión. Lo mismo le pasaba a Sor Juana con las virreinas. Una vez que uno se ha vuelto un poeta famoso ya nunca se puede saber con seguridad si lo que quieren los otros es sexo o es texto.
Al salir de un restaurante (¡flash!) un reportero me aborda con brusquedad.
–¡Luis Felipe, Luis Felipe! ¿Es verdad que estás escribiendo tu autobiografía?
–Sí, ando en ello –le respondo, evasivo, al tiempo que hago gestos desesperados intentando detener alguno de los muchos taxis que pasan, pero es tal mi desesperación que sólo consigo ahuyentarlos.
¡Flash!: ya puedo ver esa imagen publicada en el periódico de mañana: yo gesticulando como un demente.
¡Flash!: ya puedo leer el pie de foto: “El poeta Luis Felipe Fabre a una semana de haber dejado el Rivotril.”
–¿Y no te parece un tanto pedante, a tu edad? –insiste, venenoso, el reportero.
–Bueno, lo de la autobiografía no fue mi idea, ha sido un reclamo de mis fans. Probablemente la vaya a titular Delirios de grandeza…
–¿Podrías adelantarnos alguno de los secretos que piensas revelar?
–Ya no tengo secretos: ¡ustedes, los de la prensa, se han encargado de divulgarlos todos!
Finalmente un taxi se detiene.
¡Flash! ¡Flash! ¡Flash!
Si hubiera una foto que me gustaría que me tomaran, esa sería un retrato realizado por Pierre et Gilles, y no esta: yo abordando un taxi. Seguramente en esa otra imagen, mucho más artificiosa, se revelaría aquella verdad mía que en vano intenta captar el fotoperiodista. Sí, me gustaría que Pierre et Gilles me tomaran una foto y pasar a formar parte de su imaginario, junto con los marineros, los santos, las vírgenes, los bandidos orientales y las criaturas mitológicas. Me gustaría que me retrataran recreando alguna escena de El Mago de Oz, o, mejor aún, en un falsísimo decorado azteca-kitsch: yo atado en la piedra de los sacrificios aguardando al desconocido que habrá de abrirme en dos con su cuchillo de obsidiana para sacarme el corazón.
El taxista me mira con insistencia por el espejo retrovisor: ¿Me querrá sacar el corazón?
Se pone a hablar de poesía. ¡Oh, no! ¡Horror! ¡Me ha reconocido! Su larga perorata puede resumirse en la rabia que le provoca que los poetas contemporáneos no utilicen ni métrica ni rima. En algún momento particulariza: me dice que sinceramente no le parece que lo que yo escribo sea poesía. Le doy la razón, no por seguirle la corriente sino porque tampoco estoy seguro de que lo que yo escribo lo sea. Cuando finalmente llegamos a la estación de radio donde van a realizarme una (otra) entrevista, se rehúsa a cobrarme el viaje. A cambio me entrega un montón de papeles sueltos que saca quién sabe de dónde. Me dice que él también escribe versos y que le interesaría mucho saber mi opinión.
●
Es raro: de mi vida antes de la poesía tengo recuerdos como si no los tuviera. Es decir, recuerdo muchas cosas pero ninguna sola que me signifique. Es como si fueran los recuerdos de alguien más o como si mi memoria me narrara en tercera persona. Una vida anterior. Tal vez es verdad: un día llegó un tornado llamado Allen Ginsberg y me llevó a otra dimensión. Pero a diferencia de Dorothy yo no quiero regresar a ninguna parte. Aunque acosado por la prensa y torturado por la fama, vivo feliz e idiota entre los munchkins en un jardín de flores de plástico.
Claro que al principio fue difícil. Cuando comencé a escribir a muy pocos les interesaron mis poemas. Llegué a la poesía sin que nadie lo notara. Fue hasta después que se enteraron que había aplastado a la Malvada Bruja del Este. Aunque siempre es así: la única manera de llegar a la poesía es aplastando una bruja. Metafóricamente, por supuesto. Ahora bien, una bruja no es más que una Dorothy envejecida que lleva ya demasiado tiempo con el poder de la palabra y que en vano se ha sometido, como la Tigresa, la Maestra o Michael Jackson, a una larga serie de cirugías estéticas. La cosa funciona así: uno aplasta una bruja y luego debe apoderarse de sus zapatillas de rubí. Hay quienes han querido interpretar este rito como “la angustia de las influencias”, otros más lo entienden como una simple contribución individual al relevo generacional. A mí siempre me han gustado los zapatos extravagantes, por lo que no tuve ningún empacho a la hora de calzarme ingenuamente esas zapatillas que aunque se ostentan de rubí en realidad son de diamantina escarlata.
Las zapatillas de rubí, y esto lo descubrí muchos años después porque nadie me lo dijo en su momento, sirven para andar con gracia por las estrofas. Su poder es el poder de la voz cantante: apoderarse de las zapatillas de rubí es tanto como arrebatar el micrófono. Las zapatillas de rubí tienen la capacidad de convertir el Camino de los Versos en una pasarela. Tendencias van y tendencias vienen pero quien tiene las zapatillas de rubí tiene el glamour. Últimamente se me ha metido en la cabeza la idea de que la poesía sólo recuperará un lugar en el mundo cuando sea capaz de generar moda. Tal vez esto suene de lo más frívolo y sólo sea una lamentable consecuencia de haber estado expuesto al pop desde muy temprana edad, pero por más que le doy vueltas al asunto aún no encuentro otra solución. La idea de la poesía como utopía me resulta demodé: más propia de cantautores que de poetas. ¿Pero acaso Oz no es también una utopía? En fin, en fin… Sé que es posible que un día me caiga una casa encima y alguien más joven se apodere de mis zapatillas, pero mientras tanto hay algunos cambios que quiero hacer. Tampoco se trata de ponernos en plan tétrico. Ah, las zapatillas de rubí: miren cómo resplandecen.
Las zapatillas de rubí, de alguna manera, son la tradición, aunque no exactamente. Las zapatillas de rubí son muchas y toman variadas formas: el medallón de Sor Juana, la mortaja de John Donne, la corbata torcida de Rimbaud. Cuando un poeta menor pretende calzar las zapatillas de un poeta mayor es cuando se dice: “le quedaron grandes los zapatos”. Porque las zapatillas de rubí, por sí mismas, no garantizan nada, eso depende del talento de cada quien. El talento, a diferencia de las zapatillas, no se puede heredar ni robar. En poesía, como saben, siempre es mejor robar que heredar, es decir, tomar por asalto: de eso se trata precisamente todo el asunto de las zapatillas de rubí.
Ahora bien, uno no puede aplastar una bruja y robarle sus zapatillas sin ganarse por ello algunos enemigos. Las brujas aplastadas suelen tener hermanas, primas y protegidas que naturalmente se sienten agraviadas. Para comprobarlo tecleo mi nombre y me busco en Google: es sorprendente lo que uno puede descubrir de sí mismo navegando en la red. Páginas y páginas de fans (a los que cariñosamente he llamado munchkins), en las que no me detendré, y páginas y páginas de detractores que honesta y sinceramente me detestan. A mis detractores los he agrupado bajo el nombre y la figura de la Malvada Bruja del Oeste, es decir, la hermana de la Malvada Bruja del Este previamente aplastada.
En sus escritos, críticas, reseñas, posts, la Malvada Bruja del Oeste, que de un tiempo a esta fecha quiere hacerse pasar por buena, pura y profunda como el agua embotellada, me tacha de frívolo, me acusa de vampirizar a los clásicos y de prostituir el verso, argumenta que mis poemas son paradigmas de la nadería y la trivialidad, y me adjudica cierta complicidad con un oscuro proyecto que tiene como fin peruanizar la poesía mexicana. Según su punto de vista, como dice la canción, yo soy la mala. Es posible. Aunque aparentemente me haya adjudicado el papel del bueno, es decir, el de Dorothy, los malos de los cuentos siempre me han caído mejor. Digamos que, en ese sentido, pertenezco al linaje de las brujas de Macbeth: “Lo horrible es hermoso” es nuestro lema. Y dado que la Malvada Bruja del Este ha sido aplastada y la Malvada Bruja del Oeste se ha convertido al Bien, el puesto de villano está vacante: yo lo acepto encantado. Por otra parte, sería demasiado reduccionista adjudicar su encono tan sólo al duelo (en el fondo odiaba a su hermana) o a la envidia (totalmente comprensible). No, la Malvada Bruja del Oeste, como buena conversa, está llena de firmes convicciones y ejerce enérgicamente su derecho a defenderlas.
Sé que, además de ridícula, la poesía es inexplicable, salvaje, mágica. Pero ante ciertas ideas como aquella que sostiene que la poesía le debe dar un sentido más puro a las palabras de la tribu, prefiero poner mi disco de The Velvet Underground y bailar solo. O ante Paul Valéry, de quien la Malvada Bruja del Oeste es la más ferviente lectora. Defensora de la pureza, adoradora del silencio, esforzadamente profunda, la Malvada Bruja del Oeste ha querido convertir a la poesía en un arte para mojigatos al confundirla con “La Verdad”, y, peor aún, con “El Bien”. ¡Moralismos y puritanismos autocondescendientes! Frente a la falsificación de lo profundo prefiero la superficialidad descarada. No soporto cuando muy complacida sostiene que la poesía no vende porque no se vende (y pensar que yo mismo sostenía esas tonterías hace algunos años: ¿estaré envejeciendo?, ¿el éxito me habrá cambiado?). Que la poesía, a diferencia de otras artes que han sido validadas por el mercado, no haya podido convertirse en mercancía no es la prueba de una superioridad moral que, además, a mí tampoco me interesa. De todos modos no es mi caso: mis libros se venden de maravilla. Estoy pensando en comprarme un yate.
●
Siguiendo el Camino de los Versos un día llegué a Poetilandia: un lugar ridículo. Y cuando digo Poetilandia no me refiero únicamente a ese pequeño mundo paralelo donde los poetas van a las fiestas de otros poetas para luego írselo a contar a otros poetas, sino también a un lugar concreto: una cafetería-librería que no se llama así pero a la que en este texto he tenido que cambiarle el nombre por recomendación de mis abogados. Poetilandia, además, le viene mejor que su nombre original. Y yo llegué a ambos sitios al mismo tiempo: al mundo de los poetas y al café. Tenía diecinueve años y aún no sabía el poder poético que acarrea estar en posesión de las zapatillas de rubí.
Me había quedado de ver en Poetilandia con una compañera de la universidad. El menú era terrible, no sólo por la comida sino porque todos los platillos llevaban nombres de poetas. A mí ni siquiera a los diecinueve años me gustaba Jaime Sabines, pero como aquel día tenía antojo de una baguette de jamón serrano, me vi en la penosa situación de tener que pedir una “Jaime Sabines” sin jitomate. Y un capuchino. Mi amiga eligió las crepas “Mario Benedetti” con plátano y cajeta: empalagosísimas como era de esperarse. Al menos no vi en el menú ningún platillo que ostentara el nombre de alguno de mis poetas preferidos. Hubiera sido tristísimo encontrar un sándwich “San Juan de la Cruz”. Ya me lo puedo imaginar: pan de centeno relleno de Nada servido sobre un prado de verduras en un plato de flores esmaltado. A veces, para torturarme, me pregunto si no habrá ya una pizza con mi nombre. Me han llegado algunos rumores que hablan de alcachofas y carne molida. No me atrevo a ir y averiguarlo por mí mismo. Tendré que mandar a mis abogados a investigar.
Pero la cosa no paraba en el menú: los manteles, muy ad hoc, eran de papel revolución y llevaban impresos los peores poemas de los mejores poetas universales y los mejores poemas de los peores poetas locales. Estos últimos, sospecho, amigos y consejeros del dueño. Todo esto yo aún no lo sabía pues no estaba leyendo sino platicando muy tranquilamente con mi amiga. Entonces escuché dentro de mí una voz que decía o más bien tarareaba: “Sigue el Camino de los Versos, sigue el Camino de los Versos.” Así es que me puse a leer los poemas que estaban frente a mí. Me parecieron patéticos y me dio pereza seguir. Pero dentro de mí la voz insistía: “Sigue el Camino de los Versos, sigue el Camino de los Versos.” Así es que giré el mantel para leer los poemas que estaban del otro lado, pero con tal torpeza que (¡horror, horror!) mi capuchino cayó de la mesa y dio justo a los pies del hombre sentado en la mesa de junto, derramándose sobre sus botas de gamuza beige: ¿cómo olvidarlas?
Aunque se mojó un poco, el hombre no se derritió: una prueba contundente de que no se trataba de la Malvada Bruja del Oeste. Pero ciertamente esas botas de gamuza beige eran una sobria y fiera versión de las zapatillas de rubí. Lo descubrí pocos segundos después: mi vergüenza y mi nerviosismo se convirtieron en pánico irracional cuando vi el rostro del hombre de las botas que yo creí haber arruinado: ya había visto ese rostro en la solapa de un libro, Errar, que me traía vuelto loco. Sí, el rostro del hombre de las botas de gamuza beige era el rostro de un poeta al que admiraba y el de un crítico al que temía: era el rostro de Eduardo Milán, que me parecía ahora el representante de todos los poetas y su rostro el rostro de la furia. Pensé: Eduardo Milán va acabar conmigo: hasta aquí llegué: ¡mi carrera literaria quedará por siempre trunca! Comencé a hiperventilar (aún no conocía la táctica de respirar en una bolsa de papel que tan buenos resultados me ha dado en ocasiones posteriores). Quería pedir disculpas pero las palabras se me atoraban. Quería pedir ayuda. Lo único que pude hacer fue salir corriendo de Poetilandia: exiliado para siempre del mundo de los poetas y condenado a vagar sin rima ni metáfora en la literalidad más deprimente.
Me lamentaba: ¡la poesía me ha tendido una trampa: por seguir el Camino de los Versos he ido a dar al abismo de los anónimos inéditos del que no podré salir nunca! Pero, como casi siempre, estaba equivocado: el Camino de los Versos, a través de esos poemas horribles, me llevó justo adonde debía: Eduardo Milán ha sido una presencia importantísima en mi vida. ¿Cómo fue, entonces, que unos poemas horribles, un capuchino derramado y unas botas de gamuza beige dieron paso a una amistad que dura ya más de quince años? Es una larga historia, pero afortunadamente existe ese recurso literario llamado elipsis que pienso poner en práctica en este momento. Diré solamente que Eduardo Milán me introdujo al mundo de los poetas y me abrió puertas que finalmente me han conducido al éxito y la fama. Pero también me enseñó a utilizar críticamente el poder de las zapatillas de rubí y, sobre todo, supo ver en mí lo que yo no podía ver, y al verlo me dio lo que yo no sabía que siempre tuve: talento para hacer versitos. Algo así como lo que hace el Mago de Oz cuando les concede al Espantapájaros, al Hombre de Hojalata y al León lo que ellos buscaban sin saber que ya tenían. Llámese corazón, mente, valor o talento para hacer versitos, hay cosas de nosotros mismos que sólo podemos realmente poseer a través de otro: así de cursi, ni modo. O tal vez la poesía es algo que se transmite: tal vez no bastan ni el talento para hacer versitos ni las zapatillas de rubí sino que es necesario que un poeta te diga que eres un poeta para que puedas, en verdad, convertirte en uno. Quién sabe. El caso es que Eduardo Milán fue para mí un Mago de Oz. Claro que en este relato los papeles son inestables y quien en un momento dado personifica al León al párrafo siguiente puede devenir Dorothy. Fin de la moraleja.
●
Hay dos tipos de autobiografías: las que quieren confesar algo y las que quieren defender algo. A mí las confesiones nomás no me laten: tienen, en el fondo, un dejo católico que me resulta desagradable. Hay cosas de uno mismo que quedan mejor contadas por otros. Para revelar mis secretos ya están los paparazzi que me espían noche y día.
Las autobiografías que quieren defender algo me parecen más adecuadas para las personas que, como yo, aún no quieren situarse en el extremo final de su vida. Es decir, la autobiografía no como un recuento de algo por lo que todavía no se puede sentir nostalgia, sino como una arma para una batalla que todavía se está librando. La “Respuesta a Sor Filotea” sería uno de los más altos ejemplos de este tipo de artefacto autobiográfico. Supongo que dado lo reduccionista del miniabanico de posibilidades que tracé, sólo me queda esta opción. Pero he aquí otro problema: ¿defender qué?
–Ni se te ocurra decir nada que te comprometa –me advirtió Pablo Soler–. Uno nunca sabe… Mejor habla de las cosas, de los objetos, del jabón, como Francis Ponge.
A mí Francis Ponge me aburre una enormidad, pero le propuse a Pablo que fuera mi ghostwriter. Pablo aceptó divertido. A lo mejor pensó que se lo decía de broma. Pero no, durante unos instantes contemplé seriamente esa opción: me pareció de lo más glamouroso que un novelista de la talla de Pablo escribiera mi autobiografía. Una autobiografía travesti. Un gesto de estrella de cine o de rock o de la política. Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo haría una poetry star?
Además, la verdad es que odio escribir. Prefiero ver la tele. O más bien: amo escribir pero odio intentarlo. Cada vez que intento escribir es como si no lo hubiera hecho nunca: no sé cómo se hace. Vivo en un bloqueo permanente interrumpido muy de vez en cuando por algún poema. He pasado por larguísimos silencios. De los 23 a los 26 años, por ejemplo, no escribí nada. Y con todo ese mito de que la poesía es flor de juventud llegué a pensar que nunca más volvería escribir un verso. Pero siempre recaigo. Ya me angustio menos. En resumen: me la paso viendo la tele sintiéndome culpable por no estar escribiendo. Como verán, amiguitos, mi vida es lamentable. Y haría falta un talento narrativo como el de Pablo para dotarla de algún interés. Pero a las ocho de la noche empiezan Los Simpson.
Tener a Pablo Soler de ghostwriter me hubiera encantado. Y si las cosas salían mal y descubrían la impostura siempre podríamos justificarnos argumentando que se trataba de una gracejada tipo arte conceptual, que en el fondo toda autobiografía es una impostura y luego citar a Rimbaud con aquello de “yo es otro”. Un plan perfecto. ¿Por qué, entonces, opté finalmente por ponerme a escribir estas páginas y hacer el ridículo? Por vanidad. No hubiera resistido que alguien me dijera que mi autobiografía es lo mejor que he escrito.
–¿Y cómo te gustaría que fuera tu autobiografía? –me pregunta Pablo.
–No sé… Hay unas fotografías estupendas que Annie Leibovitz hizo para Vogue hace dos o tres años: son una suerte de relectura de El Mago de Oz. Algo así es lo que quisiera.
●
Hay una escena de El Mago de Oz que me gusta particularmente: la Malvada Bruja del Oeste ha hecho desaparecer el Camino Amarillo que conduce a la Ciudad Esmeralda haciendo brotar un prado instantáneo de amapolas rojas. Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León, cruzan el prado bajo un cielo de un azul imposible. El perfume hechizante de las Amapolas anestesia a Dorothy y al León que se echan a dormir. Entonces la Bruja hace nevar. La imagen es bellísima e inquietante pues encierra un peligro: que nunca sean capaces de llegar a la Ciudad Esmeralda.
Más allá de las alegorías narcóticas que claramente ostentan las amapolas y la nieve (que, en ese contexto y proviniendo de una bruja, resulta difícil no asociar con la “caspa del diablo”) es posible extraer de la escena algo que denominaré como el Síndrome del Prado de Amapolas: el peligro de quedarse dormido en la belleza. Y por esto entiéndase tanto una posición estética como una situación vital. Ni a mi amiga María ni a mí nos gusta sentarnos a escribir: somos un par de comodinos y fácilmente podríamos quedarnos a vivir en el prado de amapolas sin jamás volvernos a preocupar por llegar a la Ciudad Esmeralda. Por Ciudad Esmeralda entiéndase aquí el libro o el poema que nos gustaría escribir. Lo peor es que probablemente seríamos muy felices allí, bajo la hermosa nieve.
Me tardé en percatarme de que éramos el uno para el otro. Al principio me cayó mal. Nos conocimos hace muchos años, antes de que llegara la fama como una avalancha, en una lectura de poesía. Sólo éramos ella y yo y tres o cuatro personas de público (incluyendo a los organizadores). María me advirtió que ella siempre lee al último. Yo leí primero y perdí para siempre. Tuvieron que pasar muchos pleitos y muchas fiestas para que nos convirtiéramos en los amigos que somos. Contrario a lo que podría pensarse, la poesía no sólo no es un oficio solitario, sino que es una espléndida manera de conocer gente. A mis amores y a mis amigos los he encontrado en el Camino de los Versos.
Para María había pensado, en un principio, el papel de la Malvada Bruja del Oeste debido a su leyenda negra. Realmente es una maravilla pero tiene un carácter, digamos, belicoso. “Tú eres María Furia”, le dijo una vez un joven poeta. “Y las cuentas de tu collar son las uvas de la ira”, completó otro. Como trabajaba en un centro cultural de la avenida Álvaro Obregón otro más le dijo: “Tú eres María Medusa: las estatuas del camellón son las personas que han venido a verte a tu oficina.” En fin, como se ve, era perfecta para el papel. Pero lo rechazó amenazante. No he querido correr riesgos innecesarios, así es que finalmente decidí poner a mis enemigos, como ya todos saben, en el papel de la Malvada Bruja del Oeste. Y a María como el Hombre de Hojalata. Esta decisión tiene como coartada unos versos que funcionan como estribillo en un hermoso poema suyo: “No tengo corazón para las cosas/ felices de este mundo…” El Hombre de Hojalata perfectamente podría ir tarareando esos versos por el Camino Amarillo. Pero bueno, en el fondo, todos por acá somos brujas.
A manera de antídoto contra el Síndrome del Prado de Amapolas, María y yo comenzamos a leernos por teléfono los peores poemas que encontrábamos en la red, que es una mina inagotable de malos versos. Pero con el paso del tiempo el antídoto perdió su efecto y se convirtió en un nuevo prado. Nos llamamos de madrugada, antes de dormir. Y nos ponemos a leer. No nos interesan los poemas buenos: nunca nos llamaríamos para decirnos “mira qué gran poema he encontrado”. No. Y los poemas mediocres nos ponen melancólicos. Sólo nos complacemos con los peores. Con los tan estruendosamente malos que nos hacen reír a carcajadas. A veces me pregunto si volveré a ser capaz algún día de leer a los poetas que solían gustarme. Si algún día volveré a leer a Arnault Daniel, a Villon, a San Juan de la Cruz, a Lee Masters, a Eliot, a Donne. ¿O será que la poesía cada día me parece más imposible y sólo puedo adorarla a través de lo que “no es” en una suerte de vía negativa? Noche a noche María Furia y yo repetimos nuestra telefónica misa negra. Sí, “lo horrible es hermoso”: somos de la estirpe de las brujas de Macbeth. Y de madrugada nos carcajeamos leyendo poemas espantosos hasta que agotados de tanto reírnos nos despedimos. Colgamos. Y nos quedamos dormidos. Como en un prado de amapolas sobre el que comienza a nevar.
●
En algún sitio Juan Carlos escribió: “Un cuerpo con un nombre: amor. Un cuerpo con nombre y apellido: poder. Un cuerpo sin nombre: instinto.” Por eso me refiero a él así, sin apellido: Juan Carlos. Estuve loco por él. Ahora, muchas lágrimas después, existe entre nosotros, como diría Marguerite Yourcenar (intenté consolarme leyendo Fuegos luego de que cortamos), algo mejor que un amor: una complicidad. Somos como viejos amantes que se siguen reuniendo para cenar una vez por semana. Flashback: 1994: es la primera vez que leo un poema suyo. Aparece publicado en Viceversa. Me deslumbra. Lo quiero conocer. Nueve años después María Furia me lo presenta. ¡Ah, qué largo y sinuoso pude ser a veces el Camino de los Versos! Una vez una amiga me dijo: “Tu problema es que tú te puedes enamorar de alguien por culpa de una estrofa.” Más o menos. La poesía es para mí un afecto. Y Juan Carlos me parece uno de los mejores poetas de Oz. Claro que además tiene otras cositas que hacen que uno lo quiera. Lo cierto es que confío en él y cuando tengo dudas graves sobre algo que estoy escribiendo es a él a quien pido consejo.
Hemos quedado de vernos para comer en un restaurante de la colonia Roma. Elegimos una mesa al aire libre frente a la Plaza Luis Cabrera. Es un día espléndido. Algunos comensales nos reconocen (a mí más que a él) y se acercan a pedirnos autógrafos. Como no traen nuestros libros (“No sabíamos que nos los íbamos a encontrar”, se justifican) estampamos nuestras firmas en servilletas de papel. Le cuento que estoy escribiendo mi autobiografía. La idea le divierte hasta que le advierto que él aparecerá en algún momento. Juan Carlos se ruboriza y entre risas de horror me pide que no lo haga. Espero que no haya estado hablando en serio. “Bueno, no sé…”, le digo para calmarlo: “La verdad es que me está costando mucho trabajo y al final no sé si vaya a lograrlo.” Entonces el cielo se oscurece.
Zopilote, buitre, cuervo, urraca: la Malvada Bruja del Oeste, montada en su escoba, planea sobre nuestras cabezas como una ave de mal agüero. Su risa reverbera espeluznante en nuestros oídos. Desde mucho tiempo antes que a Raúl Zurita se le ocurriera escribir un poema en el cielo, la Malvada Bruja del Oeste ya utilizaba el firmamento como página: véase si no la película de 1939: hay que reconocerle que de joven incursionó en la vanguardia. En esta ocasión, usando como tinta humo negro, escribe: “Ríndete Fabre”: ¡un pentasílabo perfecto!
Juan Carlos me toma de la mano. No, no me rendiré: ¡aún traigo puestas las zapatillas de rubí! La nube negra pasa y el sol reaparece. Como si ya ante nosotros adivináramos la Ciudad Esmeralda (y no la Plaza Luis Cabrera), Juan Carlos y yo volvemos a hablar con entusiasmo de nuestros proyectos. Para desviar el tema de mi autobiografía, le cuento que tengo muchas ganas de hacer un libro al que titularé Divas: una recopilación de todos los poemas que he escrito sobre mujeres y travestis. Le confieso: “A mí me hubiera gustado ser como Warhol, Almodóvar o Fassbinder para tener mi propia troupe de estrellas. Tal vez por eso luego me da por escribir poemas que son como pequeños guiones para cine o cabaret. Me encantaría que así como hay ‘chicas Almodóvar’ hubiera ‘chicas Fabre’.” Juan Carlos me cuenta que está planeando hacer un documental sobre travestis viejas: esas acabadísimas que ya nadie contrata y que tienen que coser los trajes de las travestis jóvenes para ganarse unos cuantos pesos. Le digo que con esas reinas en decadencia debería montar algunas escenas del Rey Lear e incluirlas en el documental. Especialmente esos parlamentos donde Lear, despojado de todo y expuesto a las fuerzas de la naturaleza, hace una apología de lo superficial. De hecho, le digo, el documental debería llamarse Queen Lear.
En algún sitio Juan Carlos escribió: “Cuando uno es ‘otro’, pero sobre todo ‘otra’, es uno mismo de manera más intensa, aquello que la propia imaginación y el sueño nos pueden dar. Narciso se asoma al espejo de agua y se enamora de las posibilidades del rostro. Es una demolición del ego por la vanidad. Lo profundo parece superfluo. La frivolidad, otra vez, es una distancia crítica.” Aunque también puntualiza: “Si yo me travistiera haría un mal travesti: sería un ideólogo. El travestismo es, más que nada, una pasión estética.” Lo mismo digo. ¿Ha llegado ese momento del show en el que el travesti se quita la peluca? De esas casi fantásticas criaturas hechas de carne y tela me interesan las posibilidades transgresoras de la superficialidad más radical y su capacidad para desquiciar la realidad. No obstante, y aunque a ustedes les consta lo mucho que me he esforzado en estas páginas, creo que yo también haría un mal travesti: por nada del mundo me rasuraría la barba: me gusta raspar.
Juan Carlos y yo nos damos un beso: ¡Flash!
●
Al final de El Mago de Oz, ya de regreso en Kansas, Dorothy abre los ojos y reconoce en los granjeros que la rodean los rasgos del Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León.
Dice Dorothy: “¡Estuve en un lugar maravilloso y allí estabas tú… y tú… y tú…!”
El momento en que uno abre los ojos y ve qué hay y qué no hay. Pero también: el momento en que uno reconoce a sus compañeros de ruta. Dentro y fuera. Por la pantalla del cine desfilan los créditos: “Agradezco a todos los amigos que aceptaron participar en este proyecto.”
Me urge ya terminar estas páginas para irme con ellos: quiero salir, beber, ligar.
¡Flash!: Eduardo Milán, María Furia, Juan Carlos y yo paseando por un camino de ladrillos amarillos: a ambos lados se extiende un prado rojo de amapolas bajo un cielo tan azul que parece artificial. Delante de nosotros: la Ciudad Esmeralda.
¡Flash!: Eduardo Milán, María Furia, Juan Carlos y yo paseando por el Camino de los Versos, buscando, cada uno a su manera, cada uno como puede, unas cuantas palabras que nos sirvan para algo más que vivir.
Pero no hay más.
Y sin embargo, el Camino de los Versos no tiene ni comienzo ni tiene fin.
Y sin embargo, la poesía, que no tiene sentido, puede darle sentido a una vida.
Pero no hay más.
O quién sabe.
Delante se alza la Ciudad Esmeralda: el momento en el que uno abre los ojos sin que aún la luz haya borrado del todo las imágenes del sueño. ~
______________________________
Luis Felipe Fabre nació en 1974 en la ciudad de México. Estudió primero en la Universidad Iberoamericana y después en la de Salamanca, España. En 1995 ganó el Premio Punto de Partida, en el área de poesía. Sin embargo, sus poemas llevaron un vida más o menos secreta durante algunos años, publicándose en ediciones un tanto inencontrables, hasta ser reunidos en Cabaret Provenza (2007). Es autor también de un libro de ensayos, Leyendo agujeros / Ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no escritura (2005).