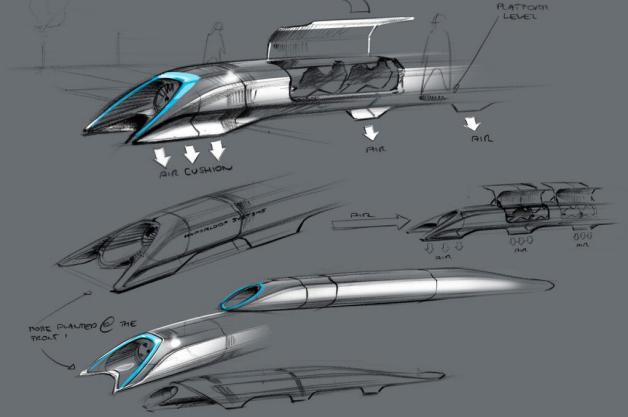1
Se han escrito muchos textos acerca del derecho “a no terminar un libro”, tal como lo esgrime Daniel Pennac entre sus ya clásicos “Derechos del lector”. Todos esos textos están muy bien, porque buscan abolir las obligaciones un poco absurdas que a menudo nos imponemos (“tengo que llegar hasta el final porque es un clásico”, “porque me lo recomendó Fulano”, “porque leí todos los anteriores del mismo autor”, “porque lo pagué muy caro”, “porque ya que invertí tantas horas en llegar hasta acá, qué pena abandonarlo ahora”, etc.) y hacerlo, además, sin culpa. En efecto, si —como creemos— la lectura debe ser una forma de la felicidad, un cambio de rumbo cuando esa felicidad no se produce parece lo más indicado.
¿Cuándo concretar ese abandono, ese cambio de rumbo? Hay lectores drásticos, que a la página 17 ya son capaces de pegar un golpe de timón, ayunos de todo remordimiento. Otros son más pacientes y opinan que cualquier libro se merece un crédito de al menos un centenar de páginas, que permitan sumergirse en su mundo y una vez allí decidir. (Es cierto que, por mucha paciencia que se tenga, una página o una frase puede colmar el estoicismo y causar la exclamación hasta aquí hemos llegado. Yo me considero un lector muy paciente, pero no dudé en interrumpir para siempre la lectura de una novela que en la página sesenta y pico me escupió en la cara esta frase: “Los objetos verbales presentados bajo el halo redentor de ‘enfermedad’ o ‘problema’ aportaban los protocolos de red entre flujos de vanidades deficientes, típicamente lábiles al contagio de la empatía”.)
Hay lectores, quizá más supersticiosos o amigos del azar, que respetan la “regla de la página 89”. Cuando el comienzo de un libro no los convence, saltan hasta la página 89. Si les parece que la cosa mejora, vuelven adonde estaban y continúan; si, en cambio, intuyen que el asunto no tendrá arreglo, dejan el volumen en la pila de los marginados y van en busca de nuevos rumbos. El número de la página es arbitrario y puede ser cualquier otro, desde luego, pero, después de formular su propia regla, cada uno de estos lectores la respeta como si fuese un mandamiento de la física. Tengo entendido que suelen quedar satisfechos con los resultados.
2
Pero no he venido aquí a hablar de cuándo abandonar un libro, sino de cuándo no abandonarlo. Porque si enfatizamos un poco lo enunciado hasta ahora —y teniendo en cuenta que vivimos en la sociedad del entretenimiento, que parece exigirnos emociones y diversión constantes— podríamos terminar descartando cualquier libro que no nos genere un pico de adrenalina en la página 17, la 89 o la 100. Hay libros que se mueven casi en dirección contraria, que deparan incluso un cierto tipo de aburrimiento, pero una especie de aburrimiento útil, un aburrimiento necesario. Esos son los libros de los que quiero hablar.
Muchas veces, leyendo algún libro, sentí que —en un sentido superficial, por llamarlo de algún modo— me aburría. Quizá la trama fuera más bien anodina, o los personajes poco originales, o el estilo demasiado parco o demasiado lacónico, y algo de todo eso, o todo eso junto, me hacía esperar que por fin pasara algo, que la acción empezara de una vez. Pero la acción no llegaba y las ganas de abandonar el libro comenzaban a sobrevolarme. Y sin embargo a la vez tenía claro que no lo iba a dejar, un poco porque soy muy paciente, pero sobre todo porque había algo que me mantenía atado al texto, algo que no sabía explicar muy bien qué era pero que me animaba a seguir leyendo.
A menudo el sentido de esa trama o de los personajes o del estilo se revela en el final; en otros casos, días o semanas después de haber llegado a ese final, cuando descubrimos que, sin habérnoslo propuesto, sin ser demasiado conscientes de ello, algunas imágenes nos vuelven a la mente, se reconstruyen allí. De esa forma procesamos el libro: le hallamos sentido, y también dotamos de sentido a la experiencia de la lectura. Advertimos que la narración pudo habernos gustado más o menos, pero sabemos —por fin— que eso que durante la lectura sentimos que de algún modo nos aburría era clave para el significado final de la experiencia lectora. Con el tiempo, de hecho, olvidaremos el argumento, las peripecias, y lo que quedará será la urdimbre más profunda del texto, esa materia que a veces requiere que nos aburramos un poco.
3
También suelen resultar algo tediosos ciertos pasajes de las novelas decimonónicas que, como lectores del siglo XXI que somos, creemos que habría sido mejor omitir. Las interminables descripciones de ballenas en Moby Dick, las enumeraciones de peces en Veinte mil leguas de viaje submarino, los larguísimos detalles acerca de los conventos o las alcantarillas de París en los libros de Victor Hugo o los ensayos históricos intercalados por Tolstoi en Guerra y paz son algunos ejemplos. Cuando se editan versiones abreviadas de esos libros, lo primero que se recorta son obviamente todos esos fragmentos.
Hace poco, en una charla sobre literatura de viajes realizada en San Isidro, un municipio cercano a Buenos Aires, Rodrigo Fresán hizo mención a esas novelas. Si un personaje que vivía en París tenía que viajar a Londres, dijo, el autor debía dedicar unas cuantas decenas de páginas a describir Londres, porque la gran mayoría de los lectores sabía que la capital británica era una ciudad grande… y casi nada más. Bromeó con la idea de que el autor, al plantearse todo el tiempo y el trabajo que le llevaría investigar y escribir sobre la ciudad, podía llegar a autoconvencerse: “La verdad, es mejor que el personaje no vaya a Londres, que se quede en París”.
Cuando nosotros, lectores del siglo XXI, pensamos en Londres, acuden a nuestra mente infinidad de imágenes, hijas de la televisión, las revistas, el cine, los libros, fotos e historias de viajes hechos por amigos o por nosotros mismos. Una novela actual nos dice Londres y no explica nada más. ¿Cómo leer entonces las detalladísimas descripciones en las novelas de hace un siglo y medio o dos? Una posibilidad es ponerse en la piel de las gentes de aquella época y tratar de imaginar cómo sería, para esas personas, conocer una ciudad a través de esas páginas.
La segunda opción es más interesante: hacer como Pierre Menard. El primer método que se le ocurrió al personaje borgeano que quería escribir el Quijote fue “conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes”. Pero “lo descartó por fácil”, dice Borges. “Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución”. Llegar al Quijote siendo Cervantes le pareció “menos arduo y por consiguiente menos interesante” que hacerlo a través de las experiencias de Pierre Menard.
Me gusta pensar que, de la misma forma, leer a Dickens o a Alejandro Dumas habiendo olvidado la historia de nuestra cultura entre el siglo XIX y el XXI resulta menos arduo y por consiguiente menos interesante que atravesar sus novelas —completas, sin abreviaturas— con todas nuestras experiencias a cuestas. Aunque de a ratos podamos aburrirnos. Al final, nuestra experiencia lectora lo agradecerá.
4
Todo esto es lo que me funciona a mí, por supuesto. Si alguien intenta leer Nuestra Señora de París y no logra pasar de la tercera página, puede ejercer su derecho a abandonarlo: no tengo nada para objetar al respecto. Solo que sí animaría a esa persona —como lector muy paciente que soy— a hacer un pequeño esfuerzo, a no rendirse demasiado pronto. No sea cosa que, solo por evitar la fatiga y amparándose en su derecho de lector, se pierda del disfrute que quizás, sólo quizás, pudiera darle la experiencia de esa lectura.
Un dato final. Hace años, en Argentina, los medios difundieron una estadística: solo se graduaba uno de cada cuatro (o cinco, no recuerdo con exactitud) ingresantes en las universidades públicas. La cifra fue utilizada como un arma por aquellos que desacreditan la educación pública y universal y promueven modelos privados y elitistas. Pero una voz muy lúcida encontró hueco en la televisión para explicar algo parecido a lo siguiente: aun cuando mucha gente no complete la carrera de grado, sus años de estudio son muy valiosos. Que haya muchas personas que cursaron dos o tres o cuatro años en la universidad no es lo mismo que nada: representan una formación que también hace al bien de la sociedad, es decir, al bien de todos.
De forma parecida, leer un libro por la mitad, o leer cien páginas, hasta incluso diecisiete, no es lo mismo que nada. Tiene su valor. Es otro motivo para no sentir culpa por abandonar un libro: ver el vaso medio lleno, el libro medio leído.
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.