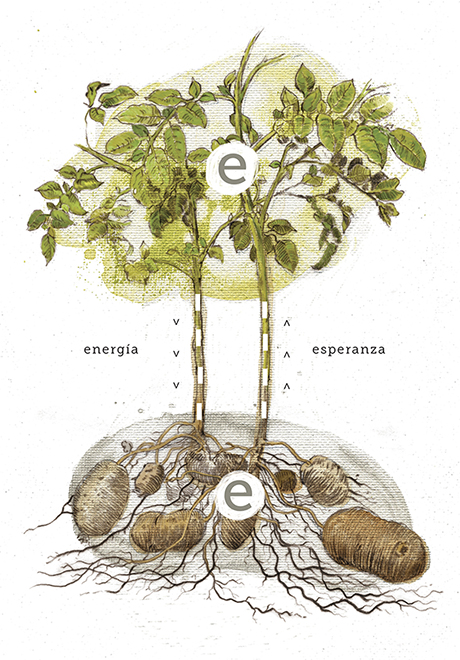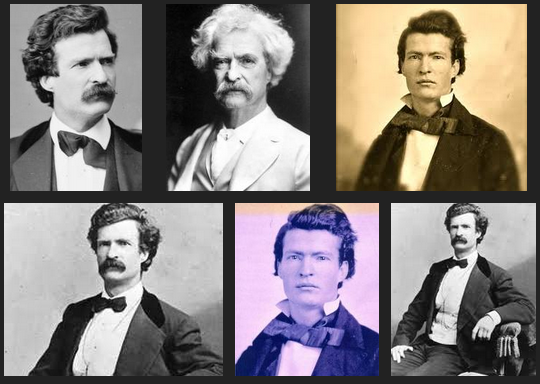México fue capaz de construir una democracia germinal. Hay que repetirlo porque hace apenas unas décadas no teníamos partidos equilibrados, elecciones competidas, representación plural, un Poder Ejecutivo acotado por otros poderes constitucionales, un Congreso en el que ninguna fuerza política podía hacer su simple voluntad, una Corte central en la resolución de litigios políticos, una clara ampliación del ejercicio de las libertades, y súmele usted. Todos los signos de un sistema democrático están ahí y, comparándolos con nuestro pasado inmediato, resultan irrecusables.
No obstante, existe un malestar profundo con nuestra vida política. Se podrían citar un buen número de encuestas en las cuales se recogen un sentimiento de hartazgo hacia los partidos, los políticos, los congresos (instrumentos indispensables de un régimen democrático), y un decrecimiento de la adhesión a la democracia, pero basta con salir a la calle o hablar con los amigos o conocidos para darse cuenta que una densa nube de desazón y fastidio acompañan a nuestros recientes logros en el terreno de la política.
Por supuesto, ante ese malestar se puede responder que la democracia no es ni pretende ser una varita mágica ni un sombrero de mago, y por tanto no puede resolverlo todo. Y en efecto, los sistemas democráticos están diseñados para lograr dos objetivos fundamentales: la coexistencia y competencia pacífica de la diversidad política, y posibilitar el cambio de los gobernantes sin el costoso expediente de la sangre (Popper). Pero dicha respuesta sería insuficiente, porque el debilitamiento del aprecio por la democracia (y por sus instrumentos, que no es lo mismo) se nutre de fenómenos complejos que vale la pena señalar, si es que queremos robustecer nuestra incipiente convivencia/competencia en el pluralismo.
Enumeraré algunas fuentes del desencanto con nuestra democracia. Se trata de ideas, percepciones y trazos estructurales que militan en su contra. No es un listado jerarquizado pero puede quizás ayudarnos a pensar en los difíciles retos que tiene que afrontar, entre nosotros, el asentamiento del régimen democrático. Dado que no existe ley histórica alguna que garantice de una vez y para siempre su pervivencia, un sistema pluralista puede desgastarse, degradarse o fortalecerse.
Antipluralismo.
Democracia es sinónimo de coexistencia del pluralismo. Si algo la distingue de los regímenes autoritarios, dictatoriales o totalitarios es precisamente la idea fundadora de que la sociedad no es un bloque monolítico, sino que está cruzada por intereses, sensibilidades, ideologías y programas distintos y, en no pocas ocasiones, encontrados. A diferencia de las concepciones autoritarias, ese reconocimiento deriva en una valoración positiva del pluralismo, al que, según el código democrático, hay que ofrecerle conductos y espacios para expresarse y convivir, puesto que en él reside buena parte de la riqueza de la sociedad. Ese basamento elemental y fundamental, sin embargo, a cada momento es puesto en tela de juicio. Se proclama e idealiza al pueblo como bloque sin fracturas, y aparece en el imaginario popular e ilustrado no solo como un recurso retórico sino como una aspiración deseable. “Tenemos muchos partidos”, “no se ponen de acuerdo”, “solo ven por sus intereses”, “dividen artificialmente al pueblo”, son algunas de las expresiones recurrentes que oponen al pluralismo vivo la añoranza por un pueblo unido, sin fisuras, marchando al unísono y ordenado. Es decir, la construcción democrática atenta contra un ideal más arraigado –e impertinente– de lo que creemos. De tal suerte que en el código genético de los sistemas democráticos está sembrada una concepción que riñe contra todas las pulsiones autoritarias, las que postulan y creen que existe un solo sujeto virtuoso, un solo programa digno de crédito, un solo ideario correcto. Todo ello hace que el pluralismo en acción no le resulte grato a muchos.1
Infravaloración del tránsito democrático.
No socializamos con suficiencia el tránsito democratizador que vivió el país. Hubo un déficit de pedagogía social. El proceso, que por supuesto no fue lineal y que transcurrió en el último cuarto del siglo pasado, fue narrado de múltiples maneras, pero su sentido profundo no apareció con claridad a los ojos de la mayoría. Hoy bastaría comparar el mundo de la representación de (digamos) 1980 y el de ahora para observar la transformación radical. Pero los lentes que utilizamos para narrar lo que había sucedido fueron insuficientes para entender la gran transformación vivida. El oficialismo de antaño no era capaz de reconocer que México estaba desmontando un sistema autoritario para edificar uno democrático, porque, según él, el país siempre había sido democrático; una democracia que se perfeccionaba y ajustaba de vez en vez. Desde una cierta oposición el proceso tampoco fue comprendido, a pesar de que esas oposiciones eran motor fundamental de los cambios, porque no estaban dispuestas a valorar las transformaciones graduales que produjeron seis reformas político-electorales (1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994 y 1996), ya que ello, decían, solo fortalecía al oficialismo. No fue casual, entonces, que la alternancia en el Poder Ejecutivo federal fuera vivida por no pocos como una especie de milagro y no como lo que era: la desembocadura de un largo proceso de deconstrucción y construcción de reglas e instituciones y de la transformación progresiva de eso que llamamos “correlación de fuerzas”. Así, a diferencia de lo sucedido en muchos otros países, en México nos faltó una explicación suficiente del proceso de transición democrática para que la sociedad fuera capaz de apropiárselo y el proceso, digno de ser reivindicado y defendido.
Gobiernos de minoría (y sus complicaciones).
Los sistemas democráticos, máxime aquellos en los que existe un pluralismo equilibrado en las instituciones representativas del Estado, son difíciles de gobernar. Dado que el presidente y su partido no cuentan con los votos necesarios en el Legislativo para hacer avanzar sus iniciativas, se encuentran obligados a negociar con otros de manera permanente. Y ya se sabe, pactar es un asunto tortuoso, lento. Hay que intentar hacer compatibles diagnósticos y propuestas diferentes; intereses y pasiones encontradas. Escuchar, responder, acordar, se vuelve necesario pero complejo. El nuevo sistema genera la imagen de una sinuosa vereda que es difícil de transitar y que resulta “improductiva”. No es extraño entonces que aparezcan y reaparezcan las voces que añoran la “velocidad” y la “eficiencia” del pasado, en el que México tenía mucha gobernabilidad y nula democracia. En efecto, el rasgo más sobresaliente de la política mexicana en los últimos diecisiete años es el de un pluralismo incorporado en el circuito de la representación. No existe una voz que ordene y mande (en buena hora) sino un embrollo de diagnósticos, propuestas e intereses que no es sencillo alinear. La política se ha vuelto más compleja, y eso que deberíamos festejar (por el sistema de balanzas construido) aparece, a los ojos de muchos, como un trazo indeseable de los nuevos tiempos, que incluso –dirían los extremistas– habría que intentar conjurar. Cada cual tiene una idea de lo que hay que hacer y se desespera porque otros lo contradicen, sin darse cuenta de que eso es lo peculiar de la democracia.
Déficit de orden democrático.
Se ha ampliado y expandido la cara expresiva de la democracia pero no hemos logrado construir el otro rostro: el del orden democrático. Para bien, hoy los más diversos grupos y asociaciones reivindican sus intereses, ponen a circular en el espacio público sus balances e iniciativas, se movilizan y exigen. Ello es fruto natural del robustecimiento de las libertades que supone el régimen pluralista. Se trata de ofrecer garantías a las libertades fundamentales –de organización, expresión, manifestación, etcétera– y que estas sean realmente ejercidas. Nos falta aceptar que todos esos reclamos legítimos son parte de un todo mayor, que no puede ni debe ser subordinado a las exigencias de pequeñas o grandes minorías. Algunos lo llaman un déficit en el Estado de derecho y puede ser. Lo cierto es que con el fortalecimiento de las libertades hemos vivido una ola de reivindicaciones parciales, sectoriales, específicas, que virtuosamente se colocan en el espacio público. Es más, para ello se ha edificado la democracia, para que voces e intereses antes invisibles adquieran peso y presencia públicos. No obstante, no alcanzamos a construir la noción, las prácticas y los conductos institucionales para que los intereses particulares puedan conciliarse con “el interés general”; y se supone que para ello existe un marco constitucional y legal a través del cual se pueden y deben ajustar esas pretensiones. Dado que el orden democrático brilla por su ausencia, no son pocos los que ven solo dispersión, conflicto y desorden sin sentido.
Las complejidades genéticas de la democracia.
La democracia es una estructura de poder laberíntica. Para garantizar los derechos y libertades individuales existe una batería de reglas e instituciones que tienden a contener y reducir las capacidades de los poderes públicos. Debido a que se teme la concentración del poder, el propio diseño institucional genera fórmulas de vigilancia, pesos y contrapesos y hasta posibilidades de obstrucción. Y como se supone que las autoridades ejercen sus facultades a partir de un sistema legal que las autoriza para eso y solo para eso (recordemos el viejo apotegma de que el ciudadano puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, mientras la autoridad solo puede hacer aquello para lo que una norma explícitamente la faculta), el circuito judicial se convierte en un terreno legítimo, aunque tortuoso, para dirimir diferencias entre ciudadanos y autoridades y entre los propios poderes constitucionales. Todo eso, que ha sido desmenuzado con precisión por Pierre Rosanvallon,2 quizá pueda resumirse en que la democracia –desde su diseño normativo– hace complejo, retorcido y difícil su propio funcionamiento. Y ello deja un sedimento de malestar entre el público.
Déficit de ciudadanía y de sociedad civil.
Tenemos un déficit de ciudadanía o una muy débil y contrahecha sociedad civil. Cierto, a la red de organizaciones tradicionales (empresariales, sindicales, agrarias), en los últimos años se ha sumado una vigorosa y esperanzadora constelación de agrupaciones. Sus agendas son múltiples y han fortalecido eso que llamamos sociedad civil (la sociedad organizada). Agrupaciones en defensa de los derechos humanos, los recursos naturales, las agendas feministas o gays, han incorporado nuevos temas, problemas e iniciativas al escenario público. No obstante, la inmensa mayoría de la población no participa en los asuntos públicos (presuntamente de todos). Ya se sabe, o debería saberse: la calidad de la política depende no solo de lo que hagan o dejen de hacer los políticos profesionales sino del contexto de exigencia (o no) en el que despliegan sus iniciativas. Nuestra sociedad civil es epidérmica y desigual. Epidérmica, porque son porcentualmente muy pocos los que se encuentran organizados y pueden hacer sentir su presencia, y desigual e incluso polarizada porque, mientras algunos actores cuentan con asociaciones fuertes, los más están atomizados, carecen de voz y potencia para hacer valer sus reclamos. No se trata de revivir el juego de suma cero entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Por el contrario, una sociedad organizada potente y activa no solo le crea un contexto de exigencia al Estado, sino que tiende a construir puentes de comunicación entre ambas esferas, inyectando densidad a las reflexiones y prácticas estatales. Al mismo tiempo, una condición sustantiva para la existencia de una sociedad civil viva y poderosa es precisamente la existencia de un Estado democrático. De tal suerte que una sociedad civil robusta y un entramado estatal democrático –en teoría– tienden mutuamente a fortalecerse. Pero hoy, con una famélica sociedad civil, los grados de libertad –y en ocasiones de impunidad– de las diferentes autoridades suelen ser muy amplios.
Los partidos: su lenguaje, su comportamiento.
Los partidos, actores centrales de nuestra vida política, se encuentran, en conjunto, en el cuarto de máquinas del Estado. Tienen un pie en la sociedad y otro bien asentado en las instituciones públicas. Y de lo que hacen o dejan de hacer, de lo que dicen y dejan de decir, depende en buena medida la calidad de la política. Son insustituibles como fórmulas de agregación de intereses, como ordenadores de la vida pública, plataformas de lanzamiento electoral, guías y orientadores del debate nacional, pero en su lenguaje siguen persistiendo resortes que no contribuyen en nada al asentamiento de relaciones democráticas. Tenemos un déficit en el reconocimiento de los otros y quizá eso sea connatural a la coexistencia de una diversidad de partidos (cada uno de ellos proclamará que él es el portador de todos los valores mientras sus adversarios no son más que la encarnación del Mal), pero no acaban de lograr que la sociedad entienda el sentido y significado de muchos de sus debates, desencuentros y tensiones.
Los medios y el discurso antipolítico.
Toda política moderna pasa y es modulada por los medios. En particular, por las grandes cadenas de radio y televisión (se siente ya el impacto de las redes sociales, pero por lo pronto dejémoslo como harina de otro costal). Pero de ellos no irradia información y análisis que puedan hacer discernible lo que sucede en el espacio de la política. Mimetizados a las rutinas y fórmulas del espectáculo son incapaces de recrear la deliberación (difícil, sinuosa) que se desarrolla en los circuitos de representación.3 Están aceitados para multiplicar los efectos de un escándalo, para recrear dimes y diretes, para hacer escarnio de las no pocas tonterías y resbalones de los políticos, para especular sobre dichos, movimientos o proclamas… De ningún espacio surge con más potencia y falta de escrúpulo la retórica de la antipolítica. Todos los males –según esa oratoria elemental y cansina– se originan en una “clase” separada del resto de los mortales: “los políticos”. Para esa fórmula reduccionista no existen problemas, rezagos, auténticas dificultades, todo es culpa de políticos rapaces, tontos e ineficientes. Una sociedad virtuosa sufre a esa plaga y ese discurso hace innecesario el estudio, la comprensión y la elaboración de políticas para tratar de solucionar problemas complejos. Todo resulta claro y rotundo: los políticos son incapaces (por decir lo menos) y la sociedad es un dechado de virtudes.4 Los medios no están contribuyendo a asentar la convivencia de la diversidad y menos a hacerla descifrable.
Pobreza, desigualdad, frágil cohesión social.
La falla histórica y estructural de México es la de su profunda desigualdad social. No somos un país sino muchos y eso afecta a todas las esferas de la vida (no solo en la vida política). Como bien apunta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en esas condiciones es muy difícil generar un “nosotros” inclusivo, un sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Las diferencias son tan abismales que generan una convivencia (algún término hay que usar) marcada por fuertes tensiones y resentimientos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se preguntaba hace diez años, en un momento de júbilo por el restablecimiento o la fundación de gobiernos democráticos en el continente, “¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad podrían soportar las nacientes o renovadas democracias latinoamericanas?”. Entre nosotros no son visibles las políticas tendientes a atemperar las desigualdades y a fomentar una cohesión social hoy débil o de plano inexistente. Nuestra reciente democracia no parece tener impacto en esa dimensión, pero ese caldero de desigualdades sí que produce desafecto o distancia crítica en relación a las nuevas rutinas, instituciones y normas que procesan la política pluralista. Y es natural, porque la política –incluyendo la democrática– no es una actividad sin contexto, sin condicionantes, sin reclamos y expectativas que trascienden la esfera de los procedimientos.
El estancamiento económico y su secuela.
La falta de crecimiento económico suficiente en las últimas tres décadas es quizá la fuente de desencanto más poderosa. Una economía que no genera los empleos formales suficientes, que no mejora los ingresos y las condiciones de vida material de la mayoría, que produce millones de jóvenes sin lugar en el mercado de trabajo o en los centros de educación superior, en un marco de desigualdades rancias, tiene que generar frustración, desaliento, malestar. Querámoslo o no, los regímenes políticos también son evaluados por la capacidad para atender las necesidades de su población, y por desgracia, el proceso de tránsito democratizador y los primeros años de la democracia han coincidido con un (cuasi) estancamiento económico. Esto además contrasta con el pasado inmediato de México. De 1932 a 1982, largos cincuenta años, la economía del país creció a tasas importantes, y si bien sus frutos nunca fueron repartidos de manera equitativa, de todas formas llegaron a amplias capas de la población. Los hijos tenían la expectativa de vivir mejor que sus padres y un alto porcentaje pudo cumplir esa ilusión. Quizás ese fue uno de los lubricantes del consenso (si se quiere pasivo) con el antiguo régimen autoritario, que si bien coartó libertades, persiguió opositores y casi erradicó el pluralismo, logró una cierta mejoría en las condiciones de vida de millones de personas. El drama mayor de nuestra democracia germinal es que ha coincidido con un largo período de estancamiento económico y su estela de calamidades sociales.
La violencia.
Y si a lo anterior sumamos la espiral de violencia que en los últimos años ha sacudido al país, a lo mejor el cuadro puede completarse. No citaré las cifras de asesinatos, secuestros, robos, agresiones, etcétera, que han ensombrecido la convivencia social. Cientos de miles han sido víctimas directas o indirectas de la delincuencia. Pero incluso quienes no han sufrido de manera franca los estragos de la violencia viven bajo la sombra del temor, la incertidumbre, la zozobra. El clima de violencia desatada y su secuela crean un ambiente de desconfianza y producen un inmenso descrédito de las autoridades.
En suma, la democracia es una fórmula de gobierno que se fortalece cuando los ciudadanos aprecian no solo que pueden ejercer sus libertades, concurrir a elecciones, cambiar gobiernos, construir representaciones equilibradas, sino cuando perciben que sus condiciones materiales de vida mejoran, se sienten integrantes de un “nosotros” que los incluye y son capaces de discernir lo que se juega en el terreno de la política.
México ha construido una democracia germinal. Vale la pena festejarlo. Pero falta todo lo demás. Ojalá no nos arrepintamos de estar dejando tan desprotegida a una democracia naciente, asechada por todos los flancos. ~
1 Sobre el tema pueden verse: Lorenzo Córdova Vianello, Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente (México, fce, 2009) y Juan J. Linz, “Los partidos políticos en la política democrática: problemas y paradojas”, en José Ramón Montero, Richard Gunther y Juan J. Linz (editores), Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos (Madrid, Trotta, 2007).
2 La contrademocracia, Buenos Aires, Manantial, 2007.
3 Cfr. Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, Barcelona, Alfaguara, 2012.
4 Andreas Schedler, “Los partidos antiestablishment político”, en Julio Labastida, Miguel Armando López y Fernando Castaños, La democracia en perspectiva, México, UNAM, 2008. Aunque él se centra en la retórica que ponen en acción los propios líderes políticos.
(Monterrey, 1952) es académico y analista político. Fue consejero presidente del IFE de 1997 a 2003. En 2010 Cal y Arena publicó su libro más reciente, El desencanto.