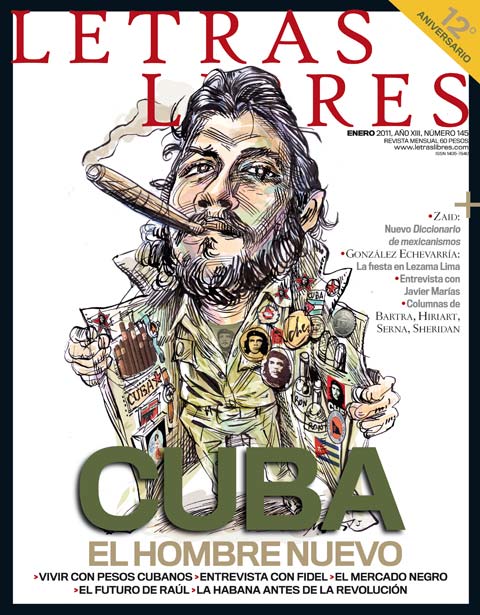En febrero pasado, un año y medio después de que nos viéramos por última vez (frente a una pantalla donde jugaban Italia y Francia en la tercera jornada de la Eurocopa), le pedí a Javier Marías que me recibiera en su estudio de Madrid. Mi intención era hablar de Tu rostro mañana, la singular meganovela de tres tomos y 1,600 páginas que Marías publicó entre 2001 y 2007. Se trata, me parece, de uno de los grandes acontecimientos de la narrativa contemporánea. Un libro que ha marcado el comienzo del siglo y cuya premisa, por lo que he constatado hablando con lectores de diversos países, ya forma parte de una cierta mitología: Jaime o Jacques o Jack o Jacobo Deza (su nombre cambia durante la narración, dependiendo de su interlocutor y otras circunstancias) es un español que ha sido contratado por el Servicio Secreto británico para formar parte de un equipo singular: personas cuyo talento es interpretar a los otros. Es decir, personas capaces de saber, mediante el estudio de los gestos y las palabras de otro, cómo reaccionará en el futuro, qué probabilidades lleva en su sangre: cómo será su rostro mañana.
Lo primero que hizo Marías al recibirme fue enseñarme sus tesoros conradianos –Conrad es una pasión que tenemos en común–: una carta enmarcada y un par de ediciones autografiadas. Marías es un coleccionista: tiene una pitillera que fue de Arthur Conan Doyle, por ejemplo; tiene, también, un álbum de cromos de la liga española de 1959. Puesto que el futbol es otro entusiasmo que compartimos –aunque desde extremos opuestos de la rivalidad Madrid-Barça–, convinimos que al final encontraríamos un momento para hablar de futbol.
Y luego comenzamos a hablar de libros.
•
El traductor como novelista, el novelista como traductor
Javier, los lectores de lengua española te deben varias traducciones extraordinarias. Tristram Shandy, de Laurence Sterne, El espejo del mar, de Conrad, Hydrotaphia, de Thomas Browne… No son pocas las grandes obras literarias que se pueden leer en español con tus palabras. Como traductor que eres…
Que fui, más bien. Hace mucho tiempo que no traduzco nada.
Claro, pero sigues teniendo sobre un texto la mirada de un traductor.
Bueno, sí.
Me preguntaba entonces qué participación tuviste en la traducción al inglés de Tu rostro mañana, y cómo crees que ha afectado al trabajo de Margaret Jull Costa la conciencia de estar traduciendo a un traductor experto. ¿Crees que un traductor pueda sentir una cierta amenaza al traducir las ficciones de otro?
Más bien todo lo contrario: creo que ella agradece la posibilidad de traducir a alguien que conoce la lengua a la cual ella traduce, que comprende bien los problemas de los traductores porque ha sido traductor a su vez, y que por lo tanto está dispuesto a echar todas las manos posibles. Claro, cuando yo traducía -–hace ya unos veinte años que no traduzco libros, aunque de vez en cuando traduzca algún poema suelto, algún cuento que me gusta–, la mayoría de mis autores estaban muertos. Y hubo tantas veces en que decía: “Ojalá pudiera dirigirme a Conrad, o a Yeats, o a Sir Thomas Browne y preguntarle qué diablos quiere decir esto.” Y evidentemente me las tenía que ingeniar para resolver las dudas por mi cuenta. Así que si alguien me viene a preguntar a mí, contesto siempre. Yo creo que Margaret me ha sentido más bien como colaborador.
¿Cómo te sentiste frente al resultado final?
Me parece que realmente sigue siendo mi libro. Es esa cosa misteriosa que tiene la traducción, y sobre la que habló Borges y han hablado tantos otros: cómo un texto puede seguir siendo el mismo después de perder lo que lo ha posibilitado, que es la lengua, y de que ni una sola de las palabras que se encuentran en el texto traducido sea obra del autor. Y sin embargo seguimos pensando: “es el mismo”. Yo me he encontrado con alguna traducción de un libro mío, a un idioma que conozco, frente a la cual no me reconozco. Con las de Margaret, sí.
¿Cómo ha influido tu trabajo de traductor en tu propia manera de escribir?
Bueno, a mí no me parece que haya tanta diferencia entre traducir y escribir. Evidentemente hay un grado de libertad menor en la traducción, pero hay siempre cierta libertad; y lo que es el trabajo definitivo, el trabajo sobre la prosa que va a producir el resultado final, para mí es el mismo. Esto es algo de lo que soy plenamente consciente desde no hace mucho: la seguridad que tiene un traductor –-tiene muchas inseguridades, pero tiene sobre todo una seguridad– es la de contar con un texto original que no tiene que inventar, al cual ha de intentar ceñirse lo más posible. Al escritor, en cambio, le puede fallar su propia invención, puede encontrarse muy desorientado, tener que hacer una pausa y esperar unos días. La del traductor es una tarea que se puede comparar con la del intérprete musical: tiene muchas dificultades a la hora de interpretar una pieza, pero siempre tiene la partitura, sabe que la partitura no va a desaparecer. Así que me he dado cuenta de una cosa que me ayuda al escribir. Dado que yo soy un autor que no tiene un trazado de las novelas antes de empezar, sino que las averigua a medida que las hace, tener el primer borrador de una página, aunque sea escrito de cualquier manera, funciona como el texto original en las traducciones. Si uno tiene un primer borrador, por malo que sea, a partir de allí se trata de trabajarlo, de pulirlo, de una manera muy similar a la traducción. Uno tiene una especie de apoyatura. Cuanto más trabaja uno sobre ese falso original, más se va acostumbrando a eso que es nuevo. Yo necesito, con cada página que escribo, tomarme el tiempo de asumirla, de acostumbrarme a ella, de aprobarla. La voy aprobando poco a poco hasta que digo: “Ya no lo sé hacer mejor.”
Quieres decir que tu primer borrador es como el texto original de la traducción, y el segundo borrador es como la traducción del primero, que vas puliendo y corrigiendo.
Algo así. Y me doy cuenta de que trabajo sobre ese primer texto de una manera bastante similar. Ese borrador me da seguridad, así como el traductor tiene la seguridad del original: tiene que esforzarse mucho, pero no en inventar. En ese sentido, la traducción me ha influido mucho: me he dado cuenta de que necesito trabajar de manera parecida a como trabajaba mis textos de traductor.
Hablas de borrador. ¿Te refieres a que llegas al final de la novela y entonces vuelves a la página primera para comenzar a corregir?
No, nunca. Cuando hablo de borradores me refiero a los de cada página. Yo nunca leo todo mi libro seguido, ni siquiera cuando he terminado el libro. Cuando mando al editor el manuscrito, lo hago sin haber leído el libro completo. Ni siquiera fragmentos: “Voy a leer las primeras cien páginas, o voy a leer lo que llevo…” Eso no lo hago. Solo en pruebas llego a leer el libro entero. Antes, voy haciendo página por página, y cada página es definitiva: una vez que la paso a la carpeta, la doy por buena. Así va a ir a la imprenta.
Quisiera que hablaras de Sterne, que para mí es, entre los autores que has traducido, el que está más presente en tu manera de hacer las cosas.
Sí, es cierto. De algunos autores aprende uno más que de otros, lo cual no quiere decir que sean mejores. Así como hay autores que ayudan al traductor, porque, aunque sean difíciles, tienen un ritmo, o una melodía en su prosa; si el traductor logra cabalgar sobre ella, se produce una especie de contagio. Uno se instala en esa musicalidad, en esa melodía. Hay autores que tienen esto y otros que no. Me pasó con Conrad, con Sir Thomas Browne. Pero no con Yeats, ni con Isak Dinesen. Y del que más he aprendido es de Sterne, a pesar de que lo traduje hace ya más de treinta años. Salió en 1978, fíjate. Yo tenía 24, 25 años cuando me atreví con ese libro…
En el prólogo de esa traducción dices que has tenido que “forzar al máximo la sintaxis”. Forzar la sintaxis es una descripción bastante precisa de lo que hacen tus narradores de ficción. ¿Sientes que traduciendo el Tristram Shandy descubriste algo acerca de tu propia prosa, algo que acabó metido en tus novelas a partir, digamos, de Todas las almas? ¿Sientes que esas frases largas y llenas de digresiones de tus novelas se deben en parte a Sterne?
No sé si lo podría cifrar así. Esa traducción fue importante, claro, porque además me llevó tiempo y conviví con ella dos años durante los cuales no escribí nada propio. Mira, la palabra “estilo” cada vez se usa menos y cada vez está más desdeñada: como no es científica… Pero a mí me parece una palabra muy útil y además, aunque no sea fácil de definir, creo que el estilo existe. Eso sí, cada vez existe menos: si uno pilla una película de Hitchcock en la televisión, bastan tres planos para decir: “Esto es de Hitchcock.” Lo mismo con John Ford, con Orson Welles… Y en cambio yo no sé si eso sucede mucho con los cineastas actuales. En literatura, quizás yo no esté muy al día de lo que se ha escrito en los últimos diez años, pero también tengo la sensación de que empieza a haber autores que no tienen mayor interés en tener una voz reconocible. A mí me gusta que haya una voz reconocible. Me gusta que las películas de Hitchcock se parezcan a Hitchcock. Y si hay una que se parece menos, pues me gusta menos. Lo mismo me sucede con Conrad o con Henry James, por mencionar dos autores cuyo estilo es instantáneamente reconocible. Pues bien, el estilo de cada autor se va configurando a través de muchos elementos, de muchas lecturas, y las influencias que uno recibe son múltiples. En el caso de Sterne, yo soy muy consciente del estilo por la simple razón de que lo traduje, y por tanto lo reescribí.
Cuestión de método
“I progress as I digress”, decía Sterne. Y es en Tu rostro mañana donde usas la digresión con más osadía..
Creo que sí.
Una vez, hablando de tu novela, mencionaste la escena del caballero vizcaíno en Don Quijote como ejemplo de osadía en la suspensión de la acción: Cervantes hace que don Quijote se enfrente con un caballero, y justo cuando ambos tienen las espadas en alto interrumpe la acción, termina abruptamente el capítulo y se va a otra cosa. Y en Tu rostro mañana hay varios momentos semejantes. Pienso en una de mis escenas favoritas. Ocurre en el lavabo de la discoteca. Tupra saca de su abrigo una larga espada antigua y la deja caer varias veces sobre el cuello de un personaje antipático sin llegar a tocarlo. Esa escena dura apenas unos pocos minutos, pero tus digresiones hacen que se extienda a lo largo de muchísimas páginas que son a la vez desopilantes y llenas de suspenso.
Bueno, sí. Esto, lo del tiempo, es probablemente la mayor enseñanza que he recibido del Tristram Shandy. Pero eso mismo lo encuentras en Cervantes, que por supuesto influyó a su vez en Sterne. Yo soy consciente de que el tratamiento del tiempo lo aprendí de él, en todo caso, y es cierto que en este libro lo he hecho en mayor medida que en otros, también porque la propia extensión del libro me lo permitía.
¿Pero tenías en mente el Quijote, la escena del caballero vizcaíno, al escribir la escena del lavabo de la discoteca?
No sé si la tenía en mente o si la recordé tras escribir la mía. En mi escena, efectivamente, un individuo saca una espada en pleno Londres del siglo XXI, en el lavabo de minusválidos de una discoteca, y amenaza con decapitar a otro. Lo normal, claro, es que el lector quiera saber si lo hace o no. En vez de contar eso hay una serie de digresiones sobre la espada, el significado que la espada ha tenido a lo largo de la historia y por qué una espada, hoy en día, nos da más pavor que un arma de fuego… Luego, si no recuerdo mal, la acción vuelve atrás, y se recuerdan una serie de conversaciones entre el narrador y su padre… su padre le cuenta al narrador una escena atroz de la Guerra Civil española, una escena en la cual interviene una espada, porque se trata de un individuo al que torearon literalmente… En fin, pueden ser unas setenta páginas hasta que la escena, finalmente, se resuelve.
Y no es la única vez que manipulas el tiempo así. La noche en que termina el primer volumen, por poner un ejemplo cualquiera, no se completa hasta el tercero. El narrador llega caminando a casa y una mujer con un perro lo ha venido siguiendo. Llaman al timbre, el narrador contesta, pero no sabe quién es esa mujer. Y ahí termina el libro.
Algunas personas me dijeron: “Es un cliffhanger.” Yo no lo veo así: no hay peligro, no hay amenaza, hay simplemente la duda de quién está llamando al timbre.
¿Pero cuál es tu intención al manipular el tiempo de esta manera?
No es irritar al lector, desde luego. Habría dos intenciones: cuando abro una digresión, por larga que sea, mi desiderátum es que, aunque en un lector convencional pueda haber un momento de irritación (“pero dígame, ¿le corta o no la cabeza?”), la propia digresión tenga el suficiente valor y la suficiente fuerza como para que también sea interesante. Es lo que sucede en El padrino II, ¿no? Es una película extraordinaria: uno va viendo la parte del presente, con Al Pacino como Michael Corleone, y en determinado momento eso se corta y nos llevan a los comienzos de Vito Corleone, con De Niro. Y luego lo mismo, pero al revés. Cada vez que se hace uno de esos cambios, uno está tan interesado en lo que está viendo que detesta que lo saquen de allí. Yo quisiera que se produjera eso con mis digresiones: que al final resulten tan interesantes como la historia principal, y cueste salir de ellas.
Esta sería tu primera intención.
Sí. Y la segunda es esta: yo creo que la novela es el género literario –e incluso el arte– que mejor permite la existencia del tiempo que en la vida real no tiene tiempo de existir. Existe la dimensión objetiva del tiempo: un minuto siempre tiene sesenta segundos. Pero en otra dimensión, las cosas tienen diferente duración subjetiva aunque la duración objetiva sea la misma. Lo que realmente uno recuerda de una larga noche en que abandonó a su pareja, o fue abandonado por ella, puede ser un solo gesto, una frase, una mirada, y a uno le hubiera gustado que el tiempo se detuviera. Eso es lo que permanece en la memoria. Mi intención en las novelas es que las cosas tengan la duración que nunca tienen al suceder pero que siempre tienen después de haber sucedido. En la novela se puede conseguir eso. Hacia el final de la escena de la discoteca, el narrador cifra incluso la duración de la escena: dice que debió durar de ocho a diez minutos. Sin embargo, ha ocupado un montón de páginas, porque para mí esa es la duración real. Claro, Cervantes es más osado: en el capítulo del caballero vizcaíno, la acción se interrumpe con las espadas en alto. Y uno cree que va a volver la escena, pero no. No vuelve. Esas espadas llevan 400 años en alto y no van a bajar nunca.
Tu rostro mañana es para mí una especie de finale exacerbado de lo que comenzaste con Todas las almas. Todo lo que tú eres está ahí, solo que agrandado. Me parece tu novela más sterniana, claro, pero también la más conradiana, en el sentido de Heart of darkness: la contaminación del Mal.
Sí, no está mal visto. Yo pienso a veces que esta novela podría haberse llamado Mi rostro mañana… Jacobo Deza es un hombre que no se para a pensar demasiado en la tarea que le han asignado: colaborar en esta especie de grupo que se atreve a ver lo que la gente encierra, que se atreve a interpretar a la gente. Pero a él no le interesa demasiado interpretarse a sí mismo, y hay un momento en que encuentra una ficha sobre sí mismo en los archivos de este lugar y no le interesa. Al final acaba contaminándose, se le acaba inoculando un cierto veneno y empieza a comprender y a aceptar que ciertas actitudes son como mínimo útiles: infundir miedo, por ejemplo. Hay una escena en que Deza –que por otra parte es una persona más o menos normal, un hombre de paz, digamos– descubre que el español que ha estado a punto de ser decapitado le tiene miedo. Descubre esto con sorpresa, con un cierto horror… y también descubre que le gusta. Le gusta generar miedo. Y el capítulo termina con el narrador diciendo que esa sensación le gusta y le repugna al mismo tiempo. Eso es muy conradiano, en efecto: la convivencia de cosas contrapuestas, disfrutar algo y al mismo tiempo sentir repugnancia.
Deza tiene dos conflictos. Por un lado, incurre en un acto de violencia; por otro, descubre que ha sido, sin saberlo, instrumento de otro. Una idea que propuso en su trabajo ha resultado en la muerte de un tercero, el repugnante artista llamado Dick Dearlove. Pero es muy elocuente el orden en que se resuelven los dos conflictos. En una novela más convencional, se contaría primero la violencia que uno genera involuntariamente, y luego, como clímax, la violencia voluntaria de la cual uno tiene perfecta conciencia. Tú has decidido invertir ese orden.
Lo que me interesa a mí es observar que haber sido violento le causa menos pesar que haber causado involuntariamente una muerte. Hay esa frase en la novela: “Nunca hay repugnancia enteramente sincera hacia uno mismo, eso es lo que nos permite hacer todo, según nos vamos acostumbrando a las ideas que nos surgen.” Bueno, lo que uno decide hacer, aunque sea algo que uno reprueba, es más fácil de aceptar y asumir que las cosas que suceden por causa de uno sin que uno lo quiera. Porque uno metió la pata, fue indiscreto, dio una mala idea, denunció sin querer a alguien. Y esa es una de las excusas más socorridas: “Fue sin querer.” Lo que le pasa a Jacobo Deza no es natural: de hecho, la capacidad de las personas para justificarse por cualquier descuido, negligencia o careless talk es extraordinaria. Y la novela hace hincapié en lo contrario: precisamente lo que se hizo por descuido, por negligencia o careless talk es lo que menos se puede perdonar Jacobo Deza. Vivimos, me parece, en una sociedad que no asume responsabilidad alguna, que todo lo relativiza. “Esto ha sido porque tuve una infancia infeliz”, o “porque la sociedad me ha hecho así”, o “porque el gobierno no me impidió delinquir”. Yo escribí una columna una vez sobre una noticia que encontré en la prensa norteamericana: un hombre entró a un parking, robó un coche y salió a toda velocidad, con el resultado de que se estrelló contra un árbol. Tuvo que pasar dos meses en el hospital, con fracturas y demás… Así que este hombre demandó al parking por no haber tenido la suficiente vigilancia para impedirle robar el coche. Y la demanda fue aceptada a trámite.
Otro de tus rasgos que aparecen llevados al extremo en Tu rostro mañana es ese sistema de resonancias que tienen tus novelas desde Corazón tan blanco, y que se ha vuelto uno de tus sellos característicos. ¿Puedes explicar cuál es el objetivo de esa estrategia?
Son frases que vuelven a aparecer, ligeramente cambiadas o en distinto contexto, varias veces en una novela. Para mí el efecto de las resonancias debe ser sobre todo emotivo: debe suceder lo que sucede cuando uno, escuchando música, se encuentra con la misma melodía… “Esto sonó al principio, pero lo tocaba solo el violín”, te dices, “y ahora lo toca la orquesta entera”. Y cuando funciona, produce una emoción muy intensa, por lo menos a mí me la produce.
Pues eso funciona en Tu rostro mañana de manera exponencial. Ya no es, como en tus otros libros, una frase que regresa a lo largo del libro: aquí se repiten todas las frases que se repetían en todos tus libros. El narrador recuerda la cita de Corazón tan blanco, la de Mañana en la batalla piensa en mí, la de Negra espalda del tiempo (que también aparecía en Mañana en la batalla piensa en mí)…
Son como una resonancia de la resonancia, quieres decir.
Bueno, sí.
Efectivamente. Y es una manera de vincular todos esos libros… Yo no sé si con este libro habré cerrado un ciclo, porque no preveo lo que voy a escribir con posterioridad, y ni siquiera sé si voy a escribir otro libro cuando acabo de terminar uno. De todas maneras, hace falta tener memoria y haber leído todos los libros, y no sé si sea el caso de la mayoría de los lectores… Ni siquiera yo tengo tan buena memoria.
¿Qué quieres decir?
Bueno, yo no tengo ordenador. Escribo a máquina, siempre lo he hecho. Y eso me obliga a ejercicios de memoria que otros autores no tienen que hacer, porque no puedo recuperar lo que he dicho en cualquier momento. Y eso hizo que Tu rostro mañana fuera particularmente difícil, sobre todo con respecto al tema de las resonancias. Yo nunca había hecho una novela con la cual tuviera que abarcar en mi memoria tantas páginas.
¿Te refieres a saber en dónde has usado tal o cual frase?
Sí. Todos los apuntes que existen de esta novela, de los tres volúmenes sumados, caben en una página doblada en dos. Mira, es esta. La he hecho a medida que avanzaba, no antes: no es un plan. Cuando ocurre en el libro una frase que tal vez será utilizada como resonancia, la anoto con el número de volumen y página. Tengo buena memoria, pero no tanto como para recordar en qué página y contexto de una novela tan larga he utilizado determinada frase. Hay incluso una página en la novela que existe por culpa de un error de memoria. En un momento se dice en la novela que Valerie Wheeler murió durante la Segunda Guerra, y no: fue después. Y entonces hay media página del tercer volumen en que el narrador le reclama a Wheeler ese error: “¿pero no me había dicho usted que ella había muerto durante la guerra?” Y Wheeler le responde: “Lo dije en sentido figurado: quise decir she was dead en el sentido de she was doomed.” Y el narrador se queda tan tranquilo. Absurdo, pero solo para mí. El lector no tiene por qué darse cuenta.
Tratándose de una novela que publicaste en varios tomos, con tres años entre ellos, tú podías, igual que Cervantes tras la publicación de la primera parte del Quijote, asistir a las reacciones que tu ficción provocaba. ¿Modificó eso tu escritura?
Yo he dicho que esta novela no es una trilogía, como se le ha llamado impropiamente. Es una novela publicada en tres volúmenes. Y sin embargo, lo cierto es que para mí, desde el punto de vista de la escritura, funcionaron como tres novelas distintas. Es decir que el esfuerzo que yo he debido hacer al comienzo de cada volumen ha sido equivalente al esfuerzo que uno hace cada vez que empieza una novela nueva. No sé si a ti te pasa, pero a mí el principio es lo que más me cuesta, y luego llega un momento en el cual uno nota que va cuesta abajo. Y esto no me ha ocurrido al pasar la mitad del total: ha sido como si cada vez tuviera que hacer el esfuerzo de empezar una nueva novela, aunque no fuera nueva. Una de las cosas que hice, sin embargo, fue prevenirme un poco: cuando publiqué el primer volumen –y aún creía que iban a ser solo dos– me planteé si leer o no las críticas que salieran. Si las leo y son buenas, pensé, corro el peligro de pensar que esto está hecho. Y si son muy negativas, eso me puede desalentar, o hacerme cambiar el proyecto. Veía peligro en ambos casos. Y descubrí que se puede estar perfectamente sin leerlas, sin saber. En cuanto a las reacciones de los lectores, no, no creo que me hayan hecho cambiar el proyecto. En fin: si esta novela tiene algún mérito, es el de tener las dimensiones de una novela río, siendo todo menos una novela río. A mí me parece muy fácil hacer una novela muy larga cuando hay muchos acontecimientos, muchos personajes, cuando la acción transcurre a lo largo de varias generaciones. Si esta novela se puede leer hasta el final, es sin recurrir a ninguna de esas cosas. La novela transcurre en un plazo de tiempo que nunca se establece con claridad, pero que es de un par de años. Y en realidad esos años se ven reducidos a unas cuantas noches, a un periodo breve en Madrid, y ya está. Tampoco hay muchos personajes. Alguien me dijo que eran 26; las tres partes suman más de 1,600 páginas. No son muchos personajes por página, ¿verdad?
Ficción y realidad
En el libro hay dos personajes especialmente relevantes: el padre del narrador y Peter Wheeler. Están ostensiblemente basados en tu propio padre y en uno de tus amigos de Oxford, Sir Peter Russell. ¿Cómo fue el proceso de transformar a esos dos modelos originales en personajes de ficción? Tú conviviste con ellos durante la escritura del libro, ¿no?
Sí. Mi padre murió en 2005 y Russell unos seis meses después.
¿Qué porción del libro alcanzaron a conocer?
Los dos alcanzaron a ver el segundo volumen. Estaba escribiendo el tercero cuando murieron.
¿Cómo modificó el contacto con ellos lo que ibas escribiendo? ¿Los utilizabas como fuentes deliberadamente, ibas a ver a tu padre con la conciencia de que usarías lo que te dijera para la novela?
No, en absoluto. Incluso las conversaciones que hay entre Jacobo y Juan Deza, su padre, no tienen una base real. Son conversaciones que yo habría podido tener con mi padre, y digamos que la tonalidad del padre de Deza es la de mi padre, pero no necesitaba renovarla estando con él. Ni tampoco iba a hablar con él con el propósito de nutrir la novela. No me gusta hacer eso. Pero sí, nunca en mi carrera literaria lo había hecho de manera tan clara y tan abierta. Y además les pedí permiso, lo hice con su consentimiento. En el caso de Russell, le pregunté inicialmente si podía usar para este personaje su biografía somera, solamente lo que uno puede encontrar en el who’s who o en una enciclopedia donde esté la entrada P. E. Russell. Lo que no hice fue sonsacarlo, ni intentar que me contara cosas. A partir de los datos que estaban al alcance de cualquiera, yo podía fabular. Él, como el personaje de la novela, sirvió en el Servicio Secreto durante los años de la guerra, el M15 en su caso. Lo que no hice nunca fue preguntarle qué había hecho, qué pasó… En la novela se cuentan algunas cosas que coinciden con su experiencia, pero no las supe a través de él, sino de textos de terceras personas, cosas que ya eran públicas. No me gusta tratar a las personas con vistas a un aprovechamiento. Los novelistas nos nutrimos de cosas reales, claro, pero no me gusta que mi trato con las personas sea utilitarista.
¿Y en cuanto a tu padre?
Tampoco. Nunca quise preguntarle sobre la traición de que fue víctima –que se traspone en la novela, esta sí, de forma literal–, cómo fue delatado… No, nunca lo aproveché para eso: fabulé a partir de los datos que yo tenía.
¿Pero cambió la construcción de los personajes el contacto sostenido con ellos mientras escribías?
A Russell no lo veía mucho, teníamos un contacto epistolar. A mi padre sí, evidentemente. Pero la realidad sí que influyó en otra cosa, y es que si ellos no hubieran muerto cuando murieron, probablemente yo no los hubiera hecho morir en la novela: una especie de superstición. Hubo un periodo durante la agonía o el empeoramiento de mi padre, que duró unos meses hasta que él finalmente murió, en el cual estuve ocupado con… bueno, ya sabes. En ese tiempo paré de escribir. Y recuerdo que alguien tuvo la curiosidad de preguntarme: ¿sabes dónde estabas en el libro cuando murió tu padre? Y yo se lo pude decir exactamente, porque tengo la costumbre de anotar en mi agenda las páginas que llevo, cuándo me interrumpo, cuándo reanudo. Y se lo dije: “Iba en la página tal.” Había interrumpido el libro tantas semanas antes de que mi padre muriera, ya un poco previendo que estaba en su fase final, y luego tardé unos veinte días en ponerme ante la máquina. “Pues no se nota nada”, me dijo esta persona. Y yo me digo: ¿por qué habría de notarse? Uno cuando escribe está fingiendo. Por mucho que se base en cosas reales, o sienta muy profundamente lo que está escribiendo, en el fondo siempre está fingiendo. Su voz es siempre impostada.
Hay en la novela una preocupación consciente por la desaparición de una generación de gente más respetable, más decente de lo que tenemos ahora. El padre del narrador y Peter Wheeler son lo más evidente, pero también hace su aparición Francisco Rico, amigo tuyo y también miembro de la Academia de la Lengua. Hay un elemento casi de nostalgia por la sabiduría, la experiencia de una generación anterior.
Sí, nostalgia de una manera de estar en el mundo, si quieres. Cierta caballerosidad. En la última escena en que aparece –es uno de los adioses de la novela–, el padre del narrador tiene como gran satisfacción la certeza de que nadie ha salido perjudicado por algo que él haya dicho. El narrador, como hijo de su tiempo, se muestra levemente escéptico ante esta afirmación: no hay manera de saber nunca estas cosas. Para él no podemos estar en paz con nosotros mismos por mucho cuidado que hayamos puesto en nuestras vidas en no hacer daño, no perjudicar, no comportarnos de una manera vil. Pero lo importante es que este hombre mayor, el padre, tiene a gala eso. También en el caso de Wheeler. En la última conversación que tiene con el narrador, este le pregunta por qué le ha contado ciertas cosas. Y Wheeler responde diciendo que a su edad, la de un hombre ya mayor, hay cosas que desaparecerán si no se cuentan. “Por lo menos así seguirán flotando”, es la frase que usa. No las cuenta para que otro las cuente a su vez, pero sí para que no desaparezcan del todo. Es como la mancha de sangre que constituye uno de los pequeños misterios del primer volumen: las cosas, una vez son canceladas o borradas o silenciadas, es como si nunca hubieran existido. Las cosas existen mientras se resistan a ser olvidadas, como el cerco de la mancha de sangre, que es lo más difícil de borrar. Pero una vez que desaparecen, es como si nunca hubieran sido.
Siempre te ha preocupado mucho el asunto de si las cosas deben ser recordadas o no.
Me ha preocupado mucho en las novelas y en mi vida. No soy un escritor, o no lo soy desde hace muchos años, que ande buscando temas: escribo sobre lo que me importa en mi vida. Y nunca he visto resuelta mi incertidumbre hacia ninguno de los dos lados. Creo que hablamos de cosas duras, de cosas atroces, y no deben quedar como si no hubieran existido; por otro lado, si se perpetúa ese conocimiento… Hay en otro libro mío esa frase que dice que tal vez haya historias que uno podría ahorrarle al mundo, o algo así. Yo mismo, cuando escribo, tengo a veces ese conflicto moral. En Negra espalda del tiempo recuerdo que hay una idea que me pareció horrible al momento de escribirla. Pensé: “qué horrible esta idea”. Y acto seguido pensé que yo, como todos los escritores que vivimos la vida del creador de ficciones, que no estamos de paso, de visita, como sí lo está un lector, estoy conviviendo constantemente con esas profundidades. Uno sale del cine conmocionado –me ocurrió a mí al ver The dead, de John Huston–, pero han sido dos horas, el efecto le durará unas cuantas más y eso es todo. Pero uno está escribiendo algo y son días y años conviviendo con eso sin descanso. Bien, en eso consiste en parte el trabajo del escritor. Y entonces a veces pienso que tengo la suerte o la mala suerte de que se me ocurren estas cosas, estas ideas; pero ¿qué derecho tengo yo de metérselas en la cabeza a nadie más, estas cosas que a mí mismo me parecen desoladoras y horribles, aunque sea temporalmente? Esa especie de tensión, de contradicción entre lo que se le deja al mundo y lo que se le puede ahorrar al mundo, entre no causar el sufrimiento y no propiciar la impunidad de los verdugos, es la tensión de todo escritor. De todo el que cuenta. Esto afecta directamente la índole de nuestro oficio.
Es la primera frase de Tu rostro mañana: “No debería uno contar nunca nada…”
Fíjate que ahí hay una referencia a la ficción: “ni dar datos ni aportar historias ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido ni pisado la tierra o cruzado el mundo”. Claro, tú lees esa frase y crees que yo ya tenía el libro entero en la cabeza cuando la escribí. No es así, pero en este comienzo están ya contenidos los temas del libro. Este tema de contar o no contar afecta a cualquiera, no solo a los escritores: todos contamos; lo primero que hacemos en cuanto nos encontramos con otro es contarnos algo: “no sabes lo que me pasó en el metro, no sabes lo que me dijo mi mujer esta mañana…”. Hablar es lo que todo el mundo tiene, lo más democrático, independientemente de los conocimientos y la cultura de cada uno. La gente habla y habla y habla.
Me parece que todas estas novelas de las que hablamos conforman una inmensa reflexión sobre el lenguaje. ¿Qué ha pasado entre Corazón tan blanco, donde Ranz es intérprete literal, y Tu rostro mañana, donde Deza es casi un intérprete de almas, un hombre que se anticipa al futuro interpretando las caras, los gestos, los tonos de la gente?
Creo que la cosa viene desde El hombre sentimental. Todos mis narradores son gente que participa de esa dimensión interpretativa o transmisora. A pesar de que todos hablan mucho, son gente de la que se podría decir que han renunciado a su propia voz: el narrador de El hombre sentimental era un cantante de ópera, alguien que recita lo que otro ha escrito; en Todas las almas es un profesor, que se comporta más como un transmisor de saberes que son heredados, no propios; en Mañana en la batalla piensa en mí se trata de un “negro”, un hombre que pone su voz al servicio del Rey y de otros personajes; hasta llegar a Jacobo Deza, un intérprete de vidas, un traductor de historias, un hombre que vaticina, que dice “cuáles son las probabilidades que cada uno lleva en sus venas”. Claro, este sería el intérprete mayor frente a todos esos medio-intérpretes de las otras novelas. Todos quisiéramos saber a qué podemos atenernos con las personas que nos importan.
¿Crees que el novelista es la persona que se obliga a ver? ¿A abrir los ojos donde los demás los cierran?
Bastante, sí. Frente a esa idea que se ha esgrimido alguna vez de la novela como una forma particular e insustituible de conocimiento, yo la veo como una forma de reconocimiento. Con esos autores que ven, que se atreven a mirar las cosas como son –pienso en Shakespeare, en Conrad, en Proust–, uno a menudo tiene una fuerte sensación de verdad precisamente porque reconoce lo que dicen. Uno dice: “sí, esto es así, es verdad”. Y no te están haciendo una revelación, no estás accediendo a un conocimiento nuevo. Estás viendo algo que sabías pero que no sabías que sabías. Lo reconoces porque lo has vivido, y a veces son cosas no muy gratas. Proust es quizás uno de los autores más crueles de la historia de la literatura. Cruel en el sentido de que rara vez se engaña: nos dice cosas muy duras, pero quien acepte meterse en esa verdad dirá: “Sí. Así es.” Faulkner comparó la literatura con la cerilla que uno enciende en medio de un campo oscuro, y esa cerilla no sirve para iluminar nada, sino simplemente para ver mejor la enorme cantidad de oscuridad que hay alrededor. Eso es lo que hace la literatura, ¿no? Y es suficiente. Uno trata de entender un poco mejor aquello que la gente rehúye, en lo que rehúye pensar. Esta idea de que la gente quiera saber, quiera entender… no es verdad. Nadie quiere saber nada, nadie quiere ver, y si ven, hacen como que no han visto. Nuestra capacidad de engaño es extraordinaria. El escritor se obliga a mirar un poco más, a no engañarse.
¿Puedo hacer un poco de historia?
A ver.
En un artículo de 1984…
Uf. Pues sí que es historia.
…titulado “Desde una novela no necesariamente castiza”…
Ah, sí. Lo recuerdo.
…rastreabas tu proceso de acercamiento, muy a tu manera, a España. Terminabas con El siglo, una novela que ocurre por primera vez en un país que podría ser España, aunque no se menciona nunca el lugar, y que gira alrededor de una traición en tiempos de guerra civil, aunque no se hace explícita la guerra ni los bandos. ¿Cómo describirías lo que ha ocurrido desde ese momento hasta Tu rostro mañana, la primera de tus novelas donde hablas de la Guerra Civil abiertamente, con nombre y apellido?
Supongo que una de las cosas que pudo haber sucedido en esa lenta y larga evolución es que durante muchos años a mí me resultó difícil –y creo que era una cuestión generacional– ver la propia realidad, y la propia ciudad y el propio país, como materia novelable. Cuando muere Franco, yo tengo 24 años. Es decir que soy joven, sí, pero ya he publicado dos novelas. Y durante toda esa época del franquismo sentíamos una suerte de rechazo –un poco absurdo, ingenuo e injusto– hacia todo lo español, pues lo veíamos contaminado por el franquismo, por la mediocridad ambiente. Y realmente no nos parecía que todo eso que veíamos fuera una materia digna de ser incluida en una novela. Eso ha ido cambiando; el país ha ido cambiando; se ha ido haciendo menos mediocre, más complejo, y quizás también han cambiado las capacidades que uno nota en sí mismo. Se dice siempre que la poesía es un género juvenil, mientras que la novela es un género para la madurez; y claro, yo empecé a publicar novelas a una edad de poeta, y mis capacidades de entonces eran a todas luces insuficientes. Luego uno descubre que tiene una cierta capacidad para moldear esa realidad y convertirla en algo distinto de lo que realmente es. Mañana en la batalla piensa en mí transcurre sobre todo en Madrid, pero es un Madrid fantasmal, invernal, en el fondo tan fabulado como lo puede ser el Oxford de Todas las almas. Descubrir que uno puede mantener la apariencia –los nombres de las calles, por ejemplo– y al mismo tiempo dotarla de una atmósfera distinta, incluso un poco fantasmagórica, eso tiene que ver con la confianza en los propios recursos: la capacidad de partir de una realidad poco novelable y hacerla novelable.
He leído en alguna parte que ya estás embarcado en una nueva novela. ¿Puedes decirme algo al respecto?
Poca cosa, la verdad. Será una novela de dimensiones normales, esto lo sé. Está narrada por una mujer…
¿Una mujer? Pero esto es un giro importante en tu obra.
No, no tanto. Para narrar, no sé si importa mucho el sexo.
Pero tu narrador ha sido sorprendentemente homogéneo desde Todas las almas, son todos hombres muy parecidos a ti y muy parecidos entre ellos.
Están muy asociados, sí. Son primos hermanos, eso no voy a negarlo.
Más que eso. Tu rostro mañana es una novela narrada por el mismo narrador de Todas las almas. Este Jacobo Deza se permite evocar a Juan Ranz, narrador de Corazón tan blanco, a quien al parecer conoce. Y además nos cuenta que leyó una novela de un escritor español cuyo nombre no cita, pero que es reconociblemente Mañana en la batalla piensa en mí… Lo que quiero decir es que has vivido en una voz y una sensibilidad durante unos veinte años, y ahora cambias.
Bueno, hay un cuento breve contado por una mujer que está haciendo pruebas para una película porno… En fin, yo he creído darme cuenta de que los hombres y las mujeres se diferencian en muchas cosas pero no tanto en la mente. Lo que sí veo en este nuevo libro es que será muy pesimista. Quizás el más pesimista que he hecho.
Futbol: de eBay a Nabokov
Tú tienes un libro de escritos sobre futbol, Salvajes y sentimentales. Se publicó en 2000 pero ahora ha aparecido en una edición ampliada.
Con treinta artículos más, publicados con posterioridad a 1999. Justamente en estos días me estaban preguntando qué me gustaría poner como portada. Y les sugerí imágenes de un álbum que yo hice de niño, pero que perdí. Y ahora, hace un par de años, lo pude volver a comprar, a buen precio. La liga de 1958-1959. Son cromos muy graciosos, muy de la época: la cabeza es la foto del jugador, pero el cuerpo es una caricatura muy graciosa. Está la delantera mítica del Madrid: Kopa, Rial, Di Stéfano, Puskas y Gento. Enseguida está el Barça: Kubala, Czíbor, Luis Suárez… No sé si a ti, que eres tan joven, te sonará alguno.
Bueno sí. Di Stéfano jugó en Colombia, Puskas y Czíbor son húngaros del Mundial del 54, en Alemania. Hungría tenía un equipo extraordinario. Yo tengo mucha información inútil en la cabeza, y toda tiene que ver con una revista que circuló en Colombia antes del Mundial de España. Se llamaba Copa 82, yo la coleccionaba, y la revista traía toda la historia de los mundiales. Acabé sabiendo cosas muy curiosas, como, por ejemplo, la alineación húngara del 54. Absurdo.
Pues estos cromos me gustan mucho. Porque los tuve de niño, claro. Conseguí el álbum en eBay, a través de una subasta. Me lo consiguió un amigo que me suele buscar cosas por internet, ya sabes que yo no conozco mucho al respecto. No me acuerdo lo que me costó, pero valió la pena. En uno de los artículos nuevos de Salvajes y sentimentales cuento incluso lo que llegué a hacer por incluir uno de los cromos más difíciles, el de un jugador del Atlético de Madrid llamado Mendonça. Luego jugó en el Barcelona. En las colecciones de cromos hay algunos que no salen, ya lo sabes. Y contaba cómo, a cambio de Mendonça, tuve que entregar no solo varios cromos, sino incluso una foto de mi tía.
¿Una foto?
Mi tía era hermana de mi madre, pero bastante más joven, y era muy mona. A mí me gustaba la foto porque… bueno, porque era muy mona. Y alguien me ofreció darme a Mendonça a cambio de varios cromos más la foto de mi tía. Y la entregué. Y en el artículo me disculpo con mi tía, que debía ya de tener más de ochenta años. “Te vendí de mala manera”, y tal. Por un jugador. Y del Atlético, además.
De manera que una década más de escribir sobre futbol. ¿Usarías hoy los mismos adjetivos del título para definir al aficionado que eres, o al que son los demás?
Sí. Quizá en los hinchas va prevaleciendo el salvajismo sobre la sentimentalidad, pero no en mi caso. La del futbol es una de las mayores fidelidades de las personas, a lo largo de una vida entera. Casi nadie cambia nunca de equipo favorito, ni siquiera cuando ese equipo está en manos de gángsters o juega de pena, lo cual les ocurre a todos de vez en cuando.
¿Cómo es tu relación presente con el futbol? ¿Vas al estadio? Te lo pregunto porque yo sufro por ese conflicto: mi gusto por el espectáculo es tanto como el disgusto que me causan las multitudes, y más las multitudes que cantan y gritan y hacen gestos e insultan a coro. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, hace años que no acudo a los estadios, veo el futbol ya siempre por televisión. Más que por los hinchas desagradables (que son muchos, cada vez más) es una cuestión de tiempo: ir hasta Chamartín, ver el partido y regresar supone una inversión de cuatro horas o más en total. Hace mucho que no tengo tanto tiempo. Las últimas veces que acudí al estadio fue en una época en que me invitaban al palco del Real Madrid: por lo menos no tenía que hacer cola para entrar y me daban jamón en el intermedio. Allí vi el siguiente partido: Real Madrid 5 – Barcelona 0. Lo siento.
Iba a preguntarte dónde viste el Real Madrid 2 – Barcelona 6, pero no lo voy a hacer. Recuerdo un artículo que titulaste “La recuperación semanal de la infancia”. Un aficionado al futbol es, casi por definición, un nostálgico: el veneno del futbol se inocula en la niñez. ¿Cómo te relaciones tú con tu pasado futbolístico? ¿Cuál es tu mejor recuerdo futbolero, pongamos, o el peor?
Los mejores y los peores están en la infancia, cuando el futbol se vive más intensamente. Bueno, esto es relativo: uno se convierte en niño cada vez que ve un partido importante de su equipo. Mi mejor recuerdo es la quinta final de la Copa de Europa, creo que en 1960: Real Madrid 7 – Eintracht Frankfurt 3. Y eso que empezaron marcando los alemanes. Tengo ese partido en video y de tarde en tarde se lo pongo a un amigo joven, que se queda pasmado. El peor, la final de la Copa de Europa de un año o quizá dos después: Benfica 5 – Real Madrid 3. Y eso que empezamos ganando 2-0, si mal no recuerdo. Fue uno de los mayores disgustos de mi infancia. Ese partido no lo tengo en video.
¿No quisieras volver a verlo?
Por nada del mundo.
¿Tienes algún recuerdo especial de mundiales?
Hay un partido para mí inolvidable: Italia 3 – Brasil 2, en el Mundial de 1982, con tres goles inverosímiles de Paolo Rossi, que hasta ese momento ni había marcado, creo, en el campeonato. Yo iba con Italia, al contrario que casi todo el mundo.
Yo tenía nueve años y mi fiebre futbolera se encontraba en sus picos más altos. Y ese partido fue para mí lo que para ti la derrota del Madrid ante el Benfica. Ese Brasil era importante para mí, yo lo sentía como hubiera podido sentir al equipo de mi país. Zico, Sócrates, Eder, Falçao… Para mí, fue una tragedia que Italia ganara ese partido. Fue un gran Mundial, ¿no?
Recuerdo la final, en Madrid: Italia 3 – Alemania 1. Todos los mediterráneos salimos a celebrarlo por las calles, como si fuera un triunfo propio. Alemania se había comportado como el villano del torneo, con la agresión del portero Schumacher a Battiston y otras bellezas.
¿Hay equivalentes futboleros a tus libros firmados por Conrad?
El día en que tuve ocasión de saludar a Di Stéfano, el mayor mito de mi infancia. Ese es mi Conrad del futbol.
Eso me hace pensar en una pequeña tradición de futbolistas “letrados” que hay en España. Yo suelo contar la anécdota de Guardiola: minutos antes de saltar al campo y ganar la final de la Copa de Europa de 1992, terminó Belle du Seigneur, de Albert Cohen. Y decía que la emoción de la novela le ayudó a jugar esa noche.
Sí, no es muy extensa la lista, pero recuerdo a Marcial, del Español y del Barcelona luego, que era muy lector y un gran centrocampista; a Miguel Ángel, portero del Madrid, a Breitner, alemán izquierdista del Madrid, bastante leído. Más recientemente, claro, a Guardiola, a Valdano, a Pardeza (este escribe, incluso). Y cuando Butragueño leyó Salvajes y sentimentales se quedó tan encantado que me pidió leer todo lo demás que sobre futbol hubiera escrito (no había más, ay). Lo mismo le pasó al Lobo Carrasco, del Barcelona. Y tengo en mucho una llamada que me hizo Valdano para felicitarme por el artículo que escribí sobre el famoso gol de Zidane en la final de la Copa de Europa contra el Bayer Leverkusen. Me dijo: “Hay que saber mucho de futbol para escribir lo que has escrito.” Quizás sea uno de los elogios de los que estoy más orgulloso. Y, ahora que caigo, todos los jugadores mencionados son del Madrid o del Barça…
Lo preguntaba porque los escritores aficionados al futbol solemos recordar a Camus o a Nabokov, su pasado de porteros, etc. ¿Crees que lo hacemos buscando una suerte de justificación? Después de todo, los escritores suelen ser relativamente individualistas y sentir cierta desconfianza por los gregarismos y los patrioterismos.
Pues sí, hay algo de eso. Ni Camus ni Nabokov son sospechosos de ligereza literaria (en el mal sentido de la palabra ligereza), así que de alguna manera, al invocarlos, estamos diciendo: “Vean, no soy un idiota ni un frívolo. Tengo ilustres precedentes.” Es verdad que los escritores somos muy individualistas y rara vez nos sentimos parte de un grupo o un colectivo. Pero quizá por eso, por añoranza del grupo, nos permitimos trasladar la épica del compañerismo a un territorio tan aparentemente ajeno
al de nuestras actividades literarias.
Camus decía que cuanto sabía de moral lo había aprendido en el futbol. ¿Crees que sublimamos demasiado el asunto, o que hay una verdad en eso del futbol como metáfora de la vida?
Hay cierta verdad, para mí al menos. En el futbol hay victoria y derrota, hay azar, hay drama, existe lo inesperado y los vuelcos del destino; hay venganza (o deseo de revancha), hay tradición, hay generosidad y egoísmo, hay nobleza y vileza, hay soberbia y humildad, hay envidia y hay celos, hay brutal rivalidad, hay lucha, hay sentimiento de humillación y de hundimiento, hay éxtasis momentáneo (como todos). ¿Acaso no consiste en todo eso la vida más vehemente, la vida más viva? Y, claro está, hay destreza e inspiración, pero también buena y mala suerte. ¿Qué más se puede pedir?~