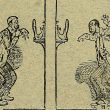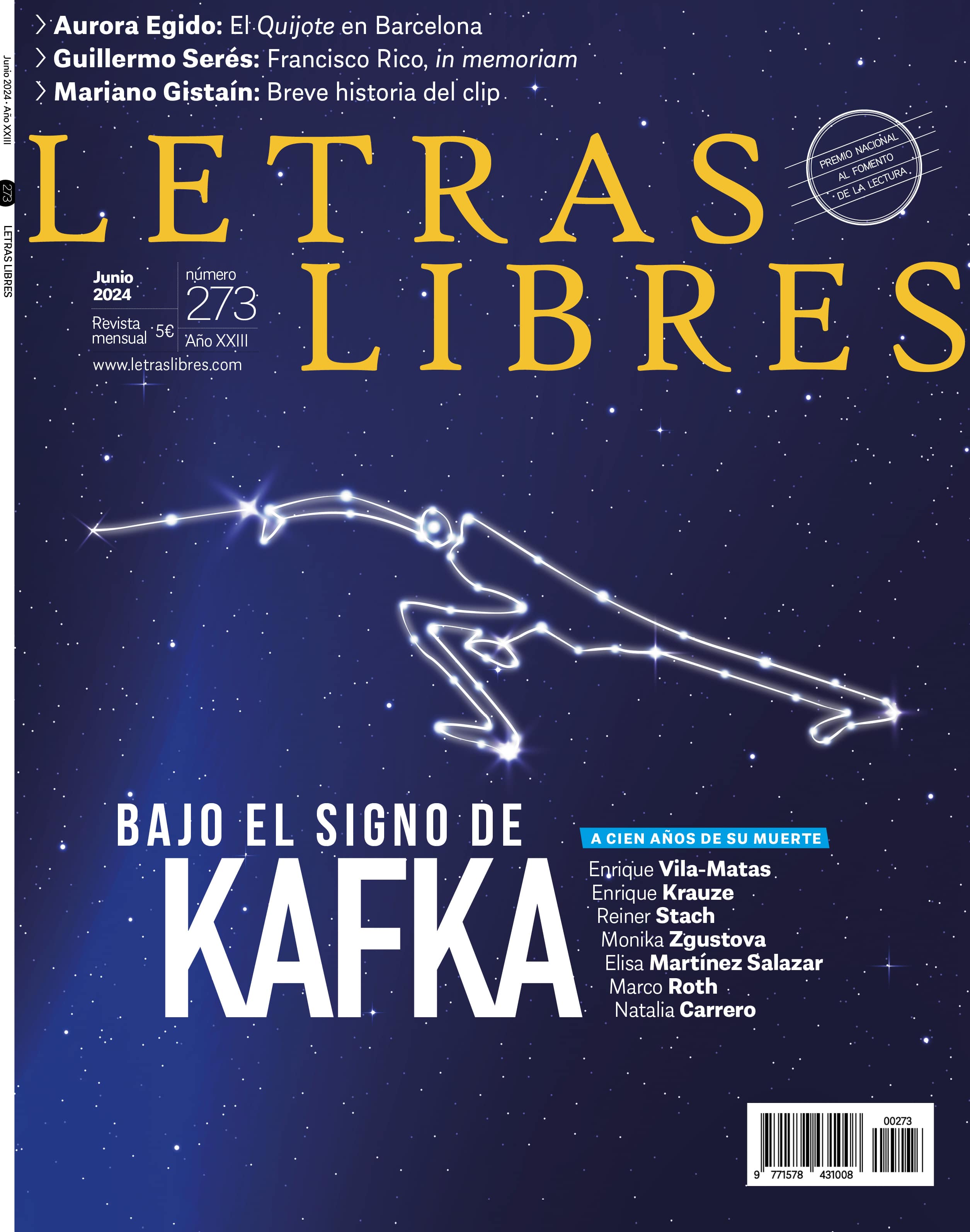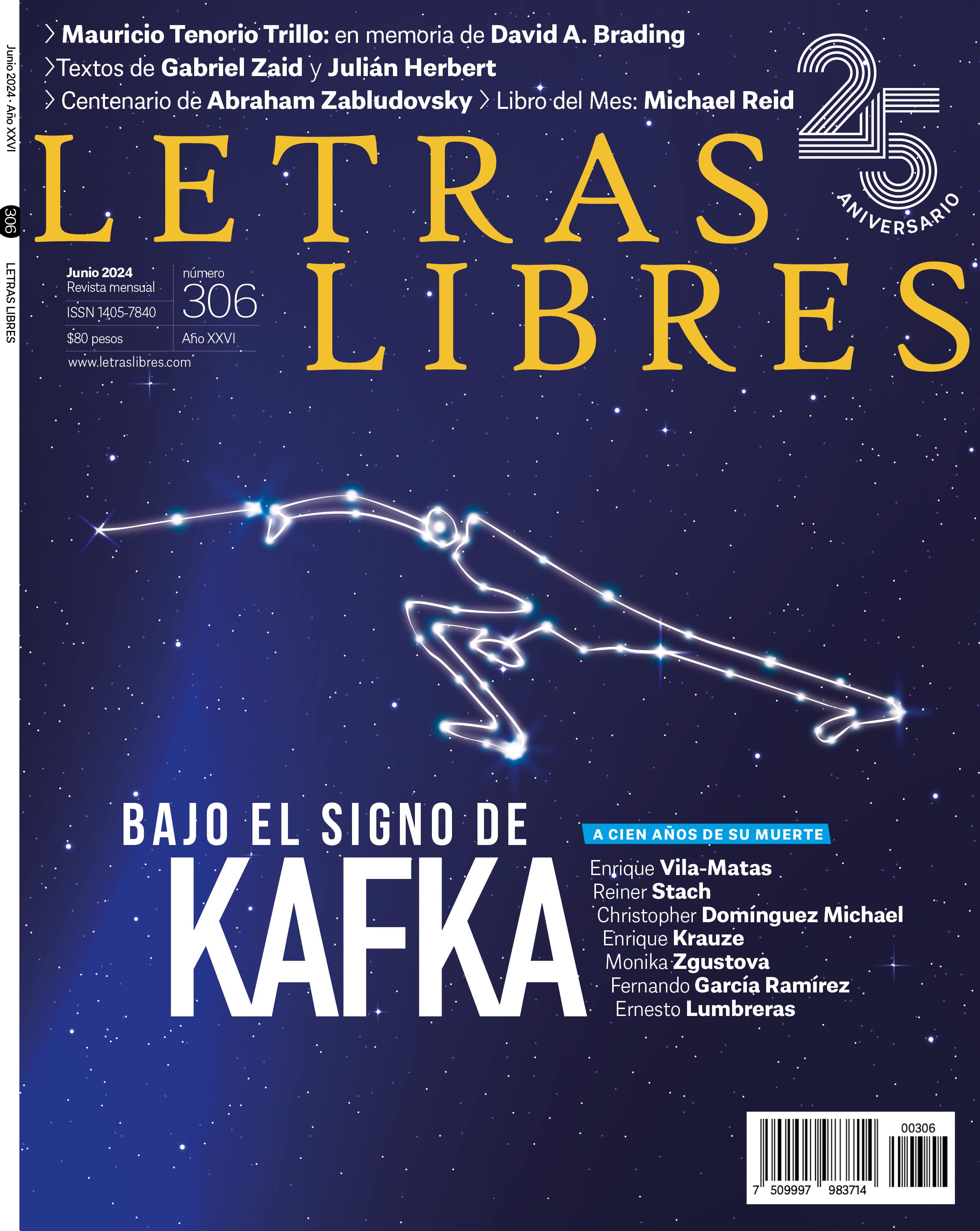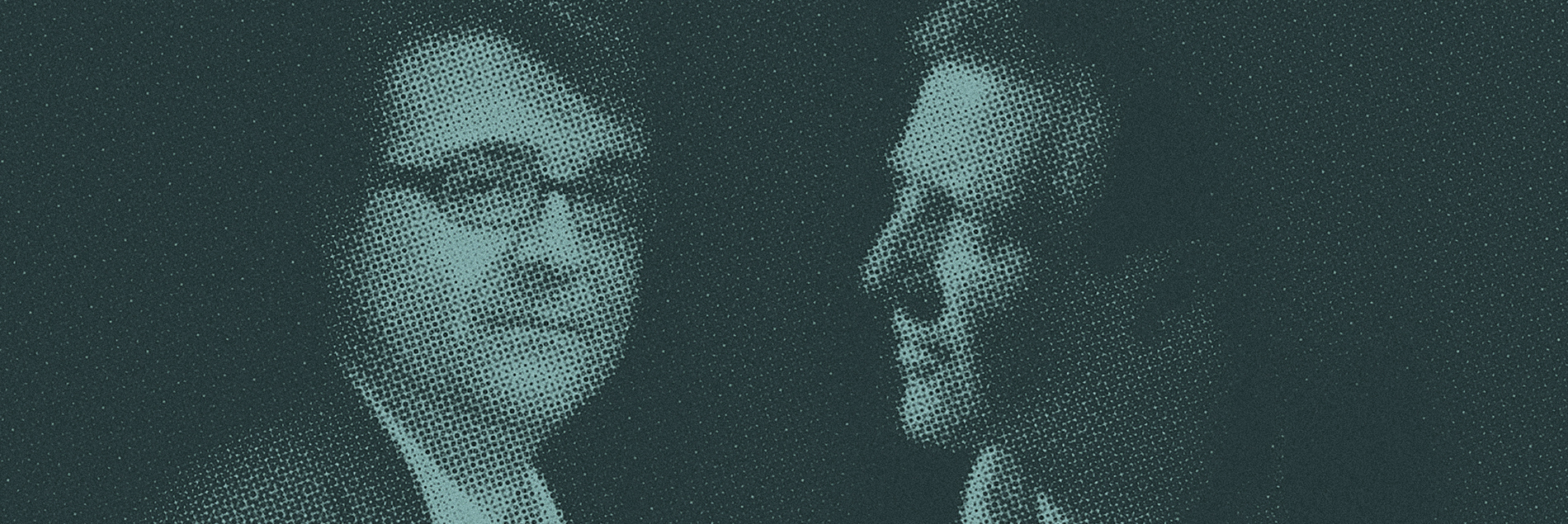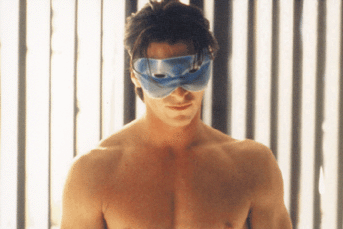El 17 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el fin del neoliberalismo en México.
(( El Universal, 17 de marzo de 2019: bit.ly/2O7E1pq
))
Las semanas previas había estado comunicando a la sociedad no solo su peculiar definición del término “neoliberalismo”, sino también enlistando todos los males que trajo consigo, desde la corrupción
((Reforma, 29 de enero de 2019: bit.ly/2HkiCGF
))
y los divorcios
((El Financiero, 30 de enero de 2019: bit.ly/2vYedUs
))
hasta las desapariciones forzadas,
((Expansión, video del 4 de febrero de 2019: bit.ly/2Gmhy6d
))
pasando por todos los problemas económicos que aquejan al país.
El anuncio del fin del neoliberalismo y su reemplazo por el “posneoliberalismo” no ha traído consigo un saludable debate sobre los saldos de un modelo económico y las alternativas a seguir en los próximos años, sino una multiplicación ad infinitum de “relatos”, algunos tan efímeros como un hashtag de las redes sociales, que buscan etiquetar a aliados y adversarios en uno y otro lado del término. “Neoliberales” son la reforma educativa de 2013, los críticos de izquierda del presidente y los capos del narco. “Posneoliberales” pueden ser los performances de la senadora Jesusa Rodríguez contra los tacos de carnitas,
((Milenio, video del 18 de marzo de 2019: youtu.be/x8zKLJeBg0A
))
la cancelación de programas sociales y las funciones mañaneras del presidente y la prensa.
Vale la pena preguntarse si este mundo de relatos y posicionamientos instantáneos contribuye a generar la base de información y debate público para una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos o si, por el contrario, los temas que son relevantes para los ciudadanos en lo individual o los grupos organizados se diluyen en los intercambios de epítetos, generando así una despolitización de la sociedad.
Con la llegada a la presidencia de López Obrador, México entra en un movimiento mundial cuyo objetivo común explícito ha sido la ruptura de la “hegemonía neoliberal”. Lo que este ensayo aborda no es cómo ese objetivo se traduce en el diseño e implementación de un programa económico alternativo al neoliberalismo, sino cómo el mero intento de trascender la hegemonía neoliberal y construir una “contrahegemonía” ha influido en el modo en que se entiende la política y se politiza a grupos sociales o audiencias.
Hegemonía y contrahegemonía en América Latina
La “hegemonía”, según la definición clásica de Antonio Gramsci, se refiere al conjunto de medios no coercitivos que emplea la clase en el poder para mantener dominadas a las clases subalternas. Por ello, todo proyecto revolucionario necesita erigir su contrahegemonía cultural como complemento de la batalla en el plano del poder político y el modelo económico.
De acuerdo con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe,
((Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, FCE, 2004.
))
la teoría de Gramsci sobre la hegemonía surgió como una respuesta a un no evento: los levantamientos revolucionarios por parte del proletariado, que la teoría marxista de la historia consideraba inevitables, simplemente no ocurrieron. En la medida en que el marxismo anterior a Gramsci,
((Etiquetado como “economicista”, “mecanicista” o “positivista” por su presunción de que las condiciones materiales determinan las posturas de clase y proclividades revolucionarias. Véase Laclau y Mouffe.
))
como ideología oficial de los regímenes del llamado socialismo real, fue perdiendo atractivo en el repertorio ideológico y estratégico de los movimientos de izquierda, el campo de los estudios culturales ofreció un refugio para los teóricos de la hegemonía y un espacio para experimentar en el terreno de la literatura, las artes y la producción cultural en general.
((Jon Beasley-Murray, Posthegemony. Political theory and Latin America, Mineápolis, University of Minnesota Press, 2010.
))
Mouffe y Laclau trajeron de vuelta el concepto de “hegemonía” a la lucha por el poder político justo a tiempo para incidir en dos cosas: en la crítica del neoliberalismo como pensamiento “hegemónico” y en la construcción de una contrahegemonía que respondiera a la etapa neoliberal. El resultado es la teoría populista, en que la contrahegemonía se construye alrededor de una demanda que predomina (“hegemoniza”) sobre las demás. A su vez, el discurso populista cementa un bloque popular, enfrentado irreductiblemente al bloque del poder, ante el cual se define por contraste, para producir nuevos valores y modelos de gestión pública.
Podemos en España fue el primer movimiento explícitamente populista, fundado por jóvenes profesores universitarios bien versados en la teoría.
((Se puede ver una discusión entre Pablo Iglesias y Chantal Mouffe sobre los orígenes y postulados de las teorías de la democracia radical en videos de YouTube como el siguiente: youtu.be/BXS5zqijfA4
))
El chavismo nunca reclamó para sí el manto intelectual laclauiano, pero la lógica con la que construyó su identidad política es casi un tipo de ideal populista. Más directo fue el involucramiento de Ernesto Laclau como asesor de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina. Kirchner, un oscuro gobernador de los páramos australes, logró consolidar un poderoso bloque popular una vez en el poder, ubicando a una omnipresente “oligarquía” como el enemigo irreductible.
En otros países latinoamericanos, el impacto de la teoría laclauiana fue menos obvio, pero varios de sus elementos son discernibles en la política de confrontación permanente de Rafael Correa, la creación de una coalición fuera de los ejes tradicionales izquierda-derecha que llevó a Daniel Ortega de regreso al poder y, por supuesto, la exitosa estrategia de López Obrador, con su “mafia del poder” como némesis y la postulación de la lucha anticorrupción como “significante vacío” y centro de todo discurso público.
Al denunciar que la despolitización de las decisiones de política económica constituía un secuestro de la democracia,
((Manifiesto “Mover ficha”, de enero de 2014, que dio origen a Podemos. Se puede leer en: bit.ly/2qeW583
))
la contrahegemonía posneoliberal se ha propuesto repolitizar todos los aspectos de la vida pública y aún más. Toda interacción social se ha convertido en un espacio para construir la contrahegemonía. La pregunta es si esta hiperpolitización logra acrecentar la participación ciudadana en la toma de decisiones o, por el contrario, diluye y banaliza la energía cívica, disminuyendo la capacidad de la sociedad de incidir en las políticas de gobierno y aumentando la discrecionalidad de los políticos y funcionarios públicos.
La batalla por la hegemonía y la guerra de relatos
Además de la filosofía de Gramsci, el populismo de Laclau descansa en gran medida en la vieja semiología de Ferdinand de Saussure, las teorías de los actos discursivos y la función performativa del lenguaje, especialmente John L. Austin y Roland Barthes. La función creadora del discurso es un pilar fundamental del populismo. En ella radica su capacidad de politizar masivamente a individuos y grupos sociales, pero también es el origen de sus excesos.
El discurso populista no se conforma con complementar la capacidad descriptiva del lenguaje con el recurso performativo, sino que cancela la función descriptiva del discurso y la sustituye por la pura performatividad. Cuando el dirigente populista proclama que “el pueblo rechaza completamente a la mafia del poder”, esas palabras no se refieren a ningún grupo determinado y comprensible que exista fuera de dicho enunciado: un grupo particular de ciudadanos, un segmento socioeconómico mensurable. El discurso por sí solo crea al “pueblo” y a la “mafia del poder”, al tiempo que postula su oposición irreductible.
Así, el discurso político abandona los juicios de hecho o de valor y entra con ello en el terreno del “relato”. La “contrahegemonía” así construida es un edificio de relatos diametralmente opuestos al relato “hegemónico” del “poder”. Incluso las políticas públicas pueden ser un espacio para el despliegue de esta lógica política. Por ejemplo, el memorando del presidente López Obrador
(( Animal Político, 16 de abril de 2019: bit.ly/2GmX0c3
))
para, de acuerdo con su anuncio, cancelar la reforma educativa de 2013, sin ninguna fundamentación jurídica y fácilmente impugnable ante los tribunales, era solo un performance dirigido a sus seguidores para movilizar el apoyo bajo un discurso compartido, que describía la reforma impugnada y la que ellos promovían en términos absolutamente contrarios.
El filósofo Slavoj Žižek
(( Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Žižek, Contingency, hegemony, universality, Londres, Verso, 2003.
))
suele defender la utilidad táctica, y por ende coyuntural y temporal, de los recursos discursivos populistas. En la práctica, el populismo es un instrumento muy a la mano para prender la chispa de la politización. Como he mencionado con anterioridad, una de las críticas más comunes que la izquierda hace al neoliberalismo es su pretensión de despolitizar la toma de decisiones en materia de política económica bajo el entendido de que esta es una esfera de conocimiento especializado, “científico” y basado en verdades autoevidentes. Frente a esta hegemonía del pensamiento económico científico y escépticamente despolitizado –expresada también como un sistema de valores centrado en el logro y la independencia individuales, el retiro del Estado y la mercantilización de bienes sociales como la salud y la educación–, el movimiento contrahegemónico busca posicionar un relato en las antípodas del primero. Para Žižek, este primer acto es en cierta medida insurreccional dado que facilita la irrupción de sectores sociales previamente excluidos del debate “científico” sobre la economía y produce una sacudida democrática (“telúrica”, la llama Podemos).
En la práctica, sin embargo, posicionar un relato contrahegemónico, a fin de revertir los excesos excluyentes de cierto pensamiento hegemónico, termina destruyendo los cimientos que le son comunes con otras áreas de la actividad humana. Así, el relato contrahegemónico no se limita a desmontar el monopolio que ejercen los científicos sociales en la discusión de diversos problemas, sino que ataca al pensamiento científico en general, al que se acusa de “racionalista, hegemónico y colonizador”.
((En referencia a un tuit emitido por la cuenta oficial de Conacyt el 5 de abril de 2019: bit.ly/2VnBCJt
))
En el terreno de las instituciones políticas, la vieja crítica de la izquierda al “excesivo” apego de los liberales a los aspectos “formales” de la democracia y el abandono de sus aspectos “sustantivos” se traduce en la abolición de toda pretensión de formalidad.
Esta actitud, que inicia como escepticismo y crítica saludables, no hacia las ciencias sociales, las instituciones o los procesos democráticos formales en sí, sino a su pretendida infalibilidad y sus usos excluyentes, acaba por destruir toda forma de validación del discurso público exterior a este y a las fuentes de la legitimidad política. El resultado es una aturdidora guerra de relatos.
Saldos de la hiperpolitización
En la construcción de relatos contrahegemónicos “desde abajo” toda vivencia individual tiene valor narrativo. Las redes sociales permiten la reproducción ad infinitum de cada perspectiva personal, pero no existen mecanismos ampliamente aceptados que permitan el filtro, la agregación, la sistematización y la representación de lo individual de manera que propicie una comunicación con referentes y criterios de validación comunes. Cada enunciado personal tiene valor absoluto, por supuesto para quien lo emite, pero también para los que comparten el mismo espacio público. Por ello, el discurso político de nuestros días está lleno no solo de relatos banales, sino que, peor aún, adolece de una falsa equivalencia que, por ejemplo, otorga igual valor a una descripción científica sobre la vacunación que a la opinión de alguien que “siente” que las vacunas son dañinas.
Todo ello, traducido en términos políticos, significa que, si bien los relatos contrahegemónicos de nuestros días parecen fomentar una radical redistribución horizontal de la acción política, en realidad podríamos estar viviendo un momento de despolitización masiva. Convertir, como lo hacen las redes sociales, cada interacción en un sitio de competencia, en primer lugar, por imponer una serie de conceptos y significados, ha traído consigo que los contenidos concretos del discurso político se hayan diluido. En una época en que cualquiera puede obtener información en un tiempo mucho menor a lo que tardaba un experto hace cinco décadas, nuestros debates son bastante desinformados.
La consecuencia no es para ignorarse. Reducidas las formas sustantivas en que el ciudadano puede incidir en las decisiones políticas, el poder parece estar involucionando a su forma más primigenia. En Venezuela, el primer país de la marea rosa donde triunfó esta contrahegemonía, cada día trae consigo batallas apocalípticas donde el único objetivo es sobrevivir. El país de los círculos bolivarianos, comités de barrio y otras tantas formas de supuesta democracia directa, es ahora el primer ejemplo de una sociedad pospolítica, en la medida en que los sitios tradicionales de la incidencia política –las instituciones, las políticas públicas, el debate público– han dejado prácticamente de existir. A su vez, Estados Unidos tiene una tradición de solidez institucional mucho más larga que la de Venezuela, pero está viviendo el colapso de su esfera pública a nivel nacional y sus ámbitos de gobierno ya no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en qué constituye un delito. El caso estadounidense, como otros casos de populismo xenofóbico de ultraderecha –Hungría, Polonia, Brasil y otros más–, debería ser una seria llamada de atención para quienes piensan que el populismo es una forma viable de repolitización desde la izquierda.
En México estamos aún lejos de los casos extremos de colapso político o degeneración acelerada del debate público, pero sí podemos estar a las puertas de una despolitización generalizada. La prisa del presidente López Obrador por “hacer historia” antes de que la historia transcurra puede empezar a revertir los procesos de participación ciudadana que con tanto esfuerzo se fueron construyendo desde hace varias décadas. Al banalizar y pervertir mecanismos de participación social, como las consultas ciudadanas, despojándolos de todo apego a los procedimientos establecidos, el presidente está en los hechos despolitizando la toma de decisiones sobre proyectos de infraestructura.
De la misma manera, al convertir cada conferencia de prensa mañanera en una plataforma para emitir su relato sin la posibilidad de contrastar datos y rendir cuentas, López Obrador está socavando la interlocución posible del poder con la sociedad. Todo ello, mientras repite sin cansancio sus edictos sobre el fin del neoliberalismo. Quizá no haya habido gobernante alguno en América Latina y el mundo que se haya tomado menos la molestia de sustituir el relato neoliberal por otro que tuviera un mínimo de coherencia. Sus certificados de muerte al neoliberalismo no son más que una demostración de fuerza, aunque en los hechos la contrahegemonía lopezobradorista sea casi indistinguible de la vieja hegemonía neoliberal, solo que con guirnaldas de flores.
El eterno regreso de la sociedad civil
Gramsci no tiene la culpa, así como tampoco la tuvo Marx. En la actualidad somos testigos de la vulgarización de la teoría de la contrahegemonía, entendida como la simple proliferación de relatos diametralmente opuestos a lo que sea que se diga desde el poder, más cuando a quienes ostentan ese poder se les cuelga el sambenito de “neoliberales”. Esto no es muy diferente a la forma en que la vieja teoría marxista de la historia se enseñaba, en las escuelas de cuadros, como mero “determinismo histórico”.
Pero la atomización de los relatos es también la fragmentación de la sociedad civil. El individuo, desprovisto de la urgencia de hacer causa común con sus semejantes para hacer oír su opinión o defender sus intereses, se atrinchera en su zona de hiperactivismo. Paradójicamente, su capacidad de incidencia es inversamente proporcional a la visibilidad de sus enunciados. ¿Cómo revertir esta situación?
En primer lugar, resistiendo la urgencia de la satisfacción inmediata. La multiplicación de los relatos se basa en la capacidad de reacción instantánea, con una fuerza equivalente, pero en el sentido opuesto. Si el relato contrario dice “blanco”, el hiperactivista dice “negro” sin pensársela mucho. La estrategia de (re)politización de nuestros días debe comenzar por introducir algún tipo de mediación entre la exposición de un relato y su respuesta. Esto implicaría crear o retomar espacios que permitan tanto el acceso a la información, como su validación, análisis y procesamiento. El propósito sería generar respuestas colectivas donde la perspectiva individual se oriente hacia un interés general. Esta ha sido siempre la función de la membresía en organizaciones como los sindicatos, las asociaciones vecinales, las agrupaciones profesionales, etcétera. Ello requiere recuperar a la sociedad civil como sitio de agregación y representación de intereses y formación de una opinión pública informada.
Aunque el presidente está decidido a repetir un mismo relato ramplón cada día hasta que se acepte que ha “hecho historia”, y a la vez gobernar mediante la llana imposición, su gestión tiene distintas tendencias, algunas de las cuales, como la política laboral, pueden revitalizar la representación eficaz y democrática de los intereses. Fortalecer esa vía y abrir otras similares es una forma de contrarrestar la dilución de la política en el mar de los relatos y de prevenir la despolitización de la sociedad. Salir de la oposición hegemonía/contrahegemonía que reduce la política a la confrontación frontal permanente.
Una sociedad civil efectivamente politizada a través de una robusta tradición de debate sustantivo, representación de intereses y capacidad de llamar a cuentas al poder, no se presta a ser cooptada en la lógica simplista de aliado versus adversario. Ese es el antídoto tanto para la guerra de relatos vacuos, como para la reinstauración del poder bruto. ~
Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.