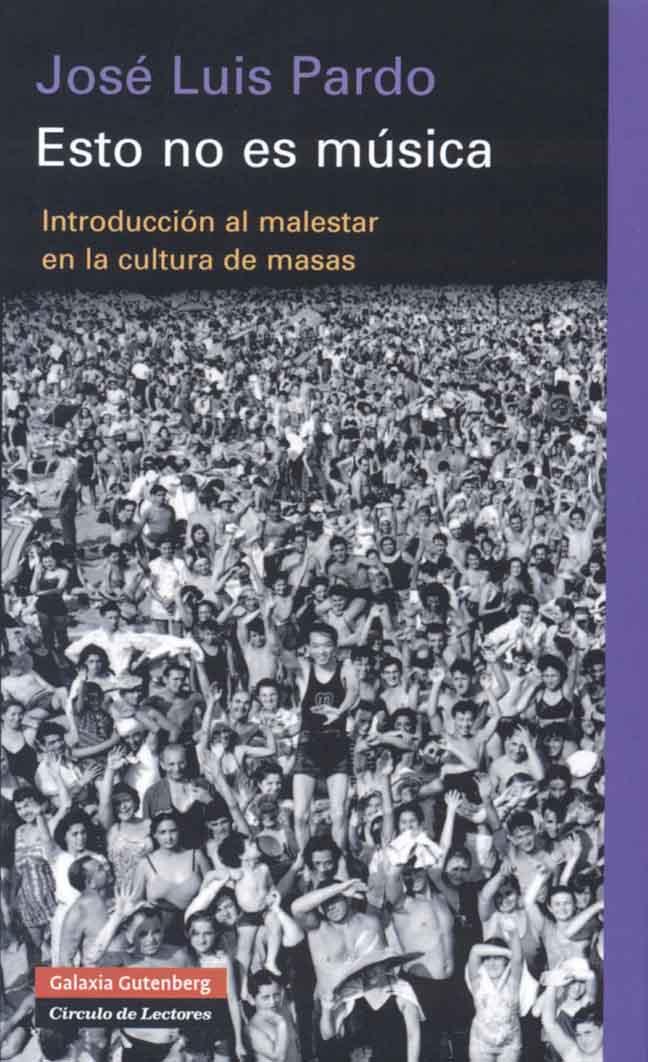A Luis Borja Corral
Posiblemente la música popular, esa mixtura a veces indistinguible entre blues, jazz, góspel, rock y rap, sea el mayor aporte de Estados Unidos a la cultura occidental. Más que la romántica idea de libertad individual. Más que el cosmopolitanismo de Nueva York (y todo lo que de ello se deriva). Más que la invención del martini. Mucho más que el Tío Sam, ciertamente.
Y ha sido el poliédrico Bob Dylan el mejor alférez de esa tradición musical estadounidense. A lo largo de su dilatada carrera Dylan se ha nutrido de las raíces del folk, al tiempo que ha homenajeado a Woody Guthrie; ha pasado de las filas de la canción de protesta a las pegadizas melodías del pop (en los años sesenta competía ferozmente con los Beatles y los Rolling Stones); ha sido calificado de Judas, por migrar de la música acústica a la eléctrica y, sobre todo, siempre ha mantenido un pie en el blues. De hecho, la que quizá sea su canción más célebre e inolvidable, “Like a rolling stone”,tomó prestado el título de un clásico de Muddy Waters, por consentir en lo del préstamo. “Yo deambulaba todo el tiempo –sostiene el escritor Robert Palmer que Waters alguna vez explicó– como una piedra rodante.” En la errancia sureña de Muddy Waters se inspiró no solo Dylan, sino más notablemente Mick Jagger y su pandilla.
Siempre con la misma materia prima (su voz nasal, una aparente simpleza instrumental, letras a un tiempo poéticas y crípticas) Bob Dylan ha interpretado el papel de ícono de la cultura de la resistencia, bardo incomprendido, personaje elusivo y referente occidental. Uno de sus más notables exégetas, Greil Marcus, nos trae esta simultáneamente escueta y precisa descripción (publicada en un periódico de Búfalo) de los avatares y mutaciones dylanescas:
Señoras y señores, demos la bienvenida al poeta laureado del rocanrol. La voz de la contracultura de los sesenta. El tipo que obligó a la música folk a acostarse con el rock, que se puso maquillaje en los sesenta y desapareció en una nube de drogas, que resurgió para encontrar a Jesús, que, en los ochenta fue considerado un hombre del pasado y que de repente, a finales de los noventa, dio un vuelco y empezó a sacar canciones que están entre las más sólidas de su carrera.
A efectos del Dylan ulterior nos interesa ese vuelco. El giro copernicano del personaje político que se convierte, en su otoño, en un artista sin más preocupación aparente que la robustez de su propia música. Como el Bolívar maduro que, gracias a un regalo de Álvaro Mutis, coloreó y sombreó Gabriel García Márquez en una nouvelle prácticamente perfecta, El general en su laberinto. Y, como nos ha enseñado Edward Said (su ensayo Sobre el estilo tardío es el referente en la materia), interesa el Bob Dylan por siempre anacrónico, el artista que ha militado ferozmente en contra de todas sus épocas. Importa, como en Lampedusa, Beethoven, Rembrandt o Thomas Mann, la capacidad de creación en la etapa postrera; una capacidad de creación, por tanto, no exenta de melancolía. El estilo tardío, argumenta Said en su ensayo, implica una extraña combinación entre tener la memoria intacta y no perder realidad del presente. Bob Dylan, en su período posterior, ha contribuido a conservar incólume el cordón umbilical con la música tradicional estadounidense, en particular con los maestros del blues, mientras ha seguido navegando con vientos propios.
El ciclo tardío de Dylan tomó forma en los estuarios del delta del Mississippi; contó con Nueva Orleans como escenario de privilegio. Tras algo menos de 4,000 kilómetros de parsimonioso recorrido, el legendario río circunda la ciudad, para después difuminarse entre canales y brazos pantanosos. A caballo entre la lógica española de plazas y cuadraturas arquitectónicas, trufada por barrios y sabores afrancesados, humedades, olores particulares, grandes árboles y las cicatrices de la esclavitud, Nueva Orleans fue trascendental en el vuelco de uno de los referentes de la música popular occidental.
Al llegar a esa ciudad en 1988, Bob Dylan arrastraba varios discos mediocres a sus espaldas, una lesión que le incomodaba al tocar la guitarra, acarreaba dudas acerca de su repertorio de canciones, al tiempo que transitaba por la encrucijada de su propia trascendencia como intérprete. Entraba, pues, a su ciclo de madurez plagado de dudas y contradicciones: el símbolo de una época, desgastado, precisaba de una renovación.
Quizá por eso, Dylan y la antigua ciudad hicieron química rápidamente. Instalado en primavera en una amplia casa cerca del parque Audubon, y todavía con dudas acerca del catálogo de canciones que planeaba grabar, apuntó en su cuaderno de memorias que:
Nueva Orleans, a diferencia de muchos de esos lugares a los que vuelves y ya no tienen magia, todavía la tiene. La noche te puede tragar, al tiempo que no parece tocarte. Alrededor de cualquier esquina te encuentras con la promesa de algo audaz y con el inicio de alguna otra cosa […] Hay muchos lugares que me gustan, pero Nueva Orleans me gusta más. Hay miles de ángulos en cualquier instante. En cualquier momento te puedes encontrar con un ritual en honor de alguna reina apenas conocida […] La ciudad es un poema largo. (En Chronicles, mi traducción libre)
En Nueva Orleans, Dylan buscaba no solo nuevas perspectivas para su carrera sino, por decirlo de alguna manera, evitar que sus bonos siguieran cotizando a la baja. Y vaya que estaban en un mal momento. Tras el insuperable Blood on the tracks de 1975 –a medio camino entre un memorial de agravios y los aullidos de un divorcio mal avenido– Dylan publicó Desire al año siguiente, con mayoritario éxito crítico. Después vino la pendiente. Una racha de mediocridad que incluyó discos de la relativa intrascendencia de Street legal, Shot of love o Knocked out loaded;discos que ahora consideramos como triviales y que la crítica demolió en su momento.
A la seguidilla de discos insignificantes, Bob Dylan, que se acercaba ya al medio siglo de vida, tuvo que añadir la prenombrada lesión a la mano y, como consecuencia, pocas ganas de tocar y todavía menos incentivos para volver a entrar al estudio a grabar. Es una suerte que Dylan haya registrado esos días de inapetencia:
Me sentía acabado, una ruina vacía y quemada. Demasiada estática en mi cabeza y no podía arrojar el material. Donde sea que esté, soy un trovador de los 60, una reliquia del folk-rock, un artífice de las palabras de días pasados, un jefe de estado ficticio de un lugar que nadie conoce. Estoy en el pozo sin fondo del olvido cultural. (De nuevo Chronicles, mi traducción libre)
Fue Bono (“que tiene el alma de un viejo poeta”) quien le sugirió a Dylan considerar los servicios de Daniel Lanois para grabar un nuevo disco y procurar así salir de su mal período y del bache creativo. Lanois, en 1988, ya había trabajado con Brian Eno en la producción de dos placas de U2: The unforgettable fire y The Joshua tree; también con Peter Gabriel en So y con Emmylou Harris en Wrecking ball, un aclamado trabajo que significó un giro de Harris –la voz a un tiempo angelical y candorosa– y la hégira hacia los territorios del pop.
Cuenta Dylan en Chronicles que el primer encuentro con Lanois se produjo en una de esas viscosas –por húmedas y densas– noches de Nueva Orleans en que los sauces se mueven poco por carencia de vientos y cuando los cementerios están en el culmen de su fantasmagoría. Aunque la relación profesional pudo a momentos ser algo áspera, Dylan supo desde el inicio que podría trabajar con Lanois y que la mano del productor canadiense podría encargarse de conjurar la estática de su cerebro. Aunque no estaba seguro de qué tipo de álbum quería cortar, o siquiera de la calidad de las canciones que recientemente había producido, Dylan intuyó desde un principio que podrían trabajar juntos y además que: “Lanois es un concepto andante. Dormía en estado de música. La comía. La vivía. Mucho de lo que hacía era el producto de un genio.”
Con la producción de Lanois, Dylan grabó en Nueva Orleans una placa (Oh mercy, publicado en 1989) que supuso el punto de quiebre, la división de aguas entre sus tiempos de mediocridad y su época de mayor refinamiento. Aunque se produjeran discrepancias de estilo y en el modo de entender la música entre Dylan y Lanois, con ese disco Dylan logró dar vuelta a la esquina y enfilar los cañones hacia los años finales del siglo XX y enrumbar su música hacia los años dos mil. Oh mercy supuso, además, la amalgama de las características de sus dos protagonistas: la sprezzatura del Dylan compositor e intérprete –su engañosa simplicidad, su aparente descuido– combinada con el rigor de Lanois, su fijación con ecos y texturas. Así, la experiencia de Dylan en Nueva Orleans marcó el inicio de su período de más notable solidez musical y mayor consistencia. Ahí renació el Bob Dylan decidido a hacer historia por mano propia.
El período tardío de Dylan se complementa con varios de los más robustos discos de la milla final de su carrera: empezando por Time out of mind de 1997, un trabajo también producido por Lanois, y caracterizado también por sus trazos cavernosos y espectrales. Quizá el más acabado de los trabajos recientes de Dylan, según el prenombrado Greil Marcus:
El disco era en realidad un western hecho con pueblos fantasma y mal tiempo, una obra de arte americano tan completa y libre de concesiones como la trilogía de Philip Roth, Pastoral americana, Me casé con un comunista y La mancha humana […] la música era tan áspera e irregular que uno apenas tenía tiempo para salir de un agujero antes de caer en el siguiente.
Por su parte, el período de extrema madurez de Bob Dylan está representado por Love and theft de 2001, Modern times de 2006, Together through life de 2009 y Rough and rowdy ways¸ publicado en junio de 2020, al tiempo que todos soportábamos la pandemia. Creo que este último disco, su más reciente esfuerzo de estudio, grafica a la perfección su etapa de veteranía, por su afán de tocar base con la mayor cantidad posible de referencias culturales, por su sonido simultáneamente arisco y sombrío, pero en particular por el afán de Dylan de rendir homenaje al blues. Basta escuchar False prophet y Crossing the Rubicon –adormecidas, tupidas, cenagosas– para entender su obsesión con la música algodonera, para comprender la necesidad de festejar a sus mayores. Quizá Dylan nunca salió de Nueva Orleans y no dejó de paletear por los vados del Mississippi.
No cabe duda de que, durante su período de mayor creatividad, Bob Dylan puso al aire varios discos ineludibles para la historia de la música popular. La adrenalina de la mitad de los años sesenta del siglo XX es simplemente inaudita: primero Bringing it all back home de 1965 y casi enseguida Highway 61 revisited. Hablamos de una época en que Dylan lo tenía todo, la poesía, los arrestos de juventud, las bandas más perfectas (por ejemplo, Mike Bloomfield en guitarra, Al Kooper en los teclados, Bobby Gregg en batería); o Blonde on blonde al año siguiente (con Rick Danko y el recientemente fallecido Robbie Robertson de The Banden el personal de estudio).
Sin embargo, en su cosecha tardía Bob Dylan se reencuentra con la tradición musical sureña, se despoja de su calidad de ícono de generaciones, deja de ser un referente político y se dedica a ser un artista, sin más ambición que cimentar su legado. Por supuesto que no se puede desconocer al Dylan de la edad de oro, en particular en el contexto de los años sesenta, la guerra de Vietnam, los movimientos contraculturales, la revolución sexual. Pero es lícito abogar por el Bob Dylan reciente, entregado por completo a su arte. El Dylan que, sin nada que perder, se puede mear en la sopa del rey. ~
(Quito, 1970) es abogado, profesor y escritor.