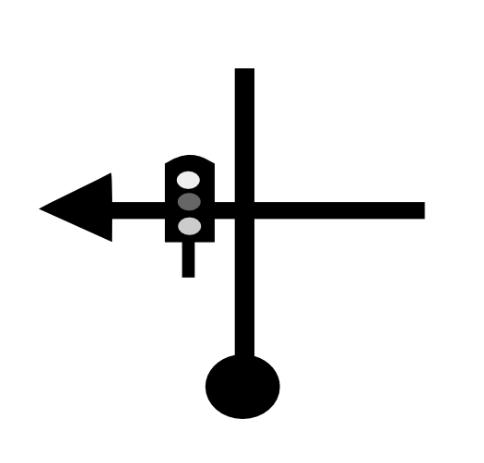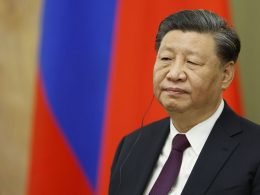Contra lo que postula el falso pacifismo de ofrecer la otra mejilla o mantener neutralidad en tiempos de decadencia, hay guerras que detienen barbaries y salvan vidas. Guerras necesarias e inevitables, guerras que valen la pena. Nadie moralmente serio pone en duda la defensa aliada en la Segunda Guerra Mundial o la coalición de la OTÁN en Yugoslavia. Pero también hay –acaso las más– las innecesarias e inútiles, las caprichosas e infortunadas, cuyos resultados jamás justifican sus razones: Vietnam, para empezar.
En octubre la guerra en Afganistán cumple 18 años continuos, la más longeva en la historia de Estados Unidos. La invasión se ordenó apenas un mes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, a todas luces una reacción impulsiva y arrebatada, que ignoró tanto el precedente soviético de un territorio imposible, como la inminente guerra de guerrillas tribales que se desataría. A la postre, parecería que Estados Unidos sobreestimó el riesgo que representaban el régimen talibán y la red Haqqani sólo por esconder a Bin Laden, pero subestimó el peligro de atomizarlos y desperdigarlos en todo el territorio. Todo ello, agravado por las justificaciones oníricas de llevar la democracia liberal a una sociedad medieval, cuando tal vez bastaban algunas operaciones quirúrgicas. Y no olvidemos la estéril guerra-dentro-de-la-guerra contra el opio –cuyo cultivo es el 50% del PIB afgano–, que convirtió a muchos campesinos en enemigos.
En los 18 años, el ejército estadounidense ha desplegado intermitentemente a casi 800 mil soldados. Más de 20 mil han sido heridos, muchos de gravedad, y 2,400 han muerto, 16 de ellos este mismo año, según el Washington Post. En total, la guerra ha dejado más de 100 mil muertos, contando civiles, contratistas privados, militares afganos y las fuerzas de la coalición invasora. Ha costado entre 1 y 7 billones de dólares (de doce ceros, trillones en inglés) dependiendo de qué gastos se consideren, pero, a pesar de ser una de las más difíciles de contabilizar dado el manejo subrepticio de contratos y deudas, el consenso entre expertos, académicos y centros de estudio es que se trata de la guerra más costosa después de la SGM.
¿Y qué ha resuelto? Nada. Desde Bush Jr., cada presidente ha declarado algún tipo de victoria y prometido el retiro de las tropas, pero los aniversarios se acumulan y no hay salida en el horizonte: los soldados siguen llegando y los negocios multimillonarios con contratistas privados sumando. Menos aún prosperó el esfuerzo de “nation-building” que, después de algunos ensayos electorales entre 2005 y 2014, llevó a varios entusiastas a concluir que la invasión, después de todo y por poco que fuera, había valido la pena. Christopher Hitchens escribió una alentadora crónica en 2007 cuando los talibanes parecían ceder y se vislumbraba el establecimiento de un gobierno relativamente plural y democrático en Kabul, no solo por aquellos ejercicios aún endebles, sino por el aire fresco que respiraban las mujeres urbanas, votantes ya con pelo suelto y ojos descubiertos. Pero advirtió: persiste la sensación de “ser una sociedad que aún está a una bala del caos.”
En efecto. La “democracia” no solo ha sido una simulación limitadísima, casi forzada, en manos de la coalición, y las mujeres no solo han permanecido bajo al yugo de la barbarie, sino que hoy los talibanes y la red Haqqani están más fuertes que nunca. “El gobierno afgano respaldado por Estados Unidos” –escribe el corresponsal David Ariosto– “apenas posee la mitad del país, y los talibanes controlan más territorio que en cualquier otro punto desde 2001.” En las últimas dos semanas han muerto 179 soldados afganos y 110 civiles, según el contador del New York Times, en lo que se ha juzgado como un renacimiento del poderío talibán, que avanza sobre provincias que se consideraban estables: Kabul, Balkh, Logar, Wardak, Herat, Faryab, Nangarhar. Hace unos días, los talibanes hicieron estallar una bomba en Kabul que volvió a desestabilizar ese baluarte de la coalición y las ONG.
Acaso ello animó a Donald Trump a hacer una ingenua invitación a los cinco líderes talibanes –todos alguna vez presos en Guantánamo, pero liberados por Obama a cambio de un prisionero de guerra– para firmar un acuerdo de paz en Camp David, como si tratase con diplomáticos decentes. Contra las sugerencias de sus asesores de seguridad nacional, Trump intentó negociar un retiro parcial de Afganistán a cambio de que los talibanes se comprometieran (¡mediante palabra de hombres!) a romper lazos con Al-Qaeda. Pero la víspera del encuentro, el grupo talibán se burló de Trump asestando un ataque que mató a un soldado estadounidense, dejando claro que no le interesa esa paz, y menos ahora que se ha fortalecido. Planea ganar una guerra en la que se piensa –y acaso se sabe– invencible.
Lo más desesperanzador es que ello ha reanimado a los halcones del Pentágono –quienes consideraron la tentativa de Trump una pueril vacilada– a permanecer indefinidamente en Afganistán, bajo las mismas premisas de hace 18 años. “Las conversaciones de paz entre los Estados Unidos y los talibanes” –cito de nuevo a Ariosto– “se han desmoronado, llevando al futuro de Afganistán a una nueva, aunque familiar, incertidumbre.”
Hoy estremece saber que ya han llegado allí soldados estadounidenses nacidos después del 11 de septiembre, una nueva generación de centinelas sacrificables que releva a la anterior en una guerra perpetua, sin saber bien a bien por qué se lucha. Me recordó a un grupo de jóvenes marines que conocí en Israel en su regreso a casa después de haber peleado en otra guerra que, aunque ya terminada, fue igual o más estúpida: Iraq. Uno de ellos deambulaba enajenado por los corredores del hostal, con la mirada perdida en el horizonte, empastillado de sol a sol por el trastorno de estrés postraumático que le había provocado asesinar a varios iraquíes en una incursión nocturna. Es uno de los semblantes más aterradores que he visto y lo evoco con más horror sabiendo que a muchos en Afganistán aún los aguarda esa suerte.
Es periodista, articulista y editor digital