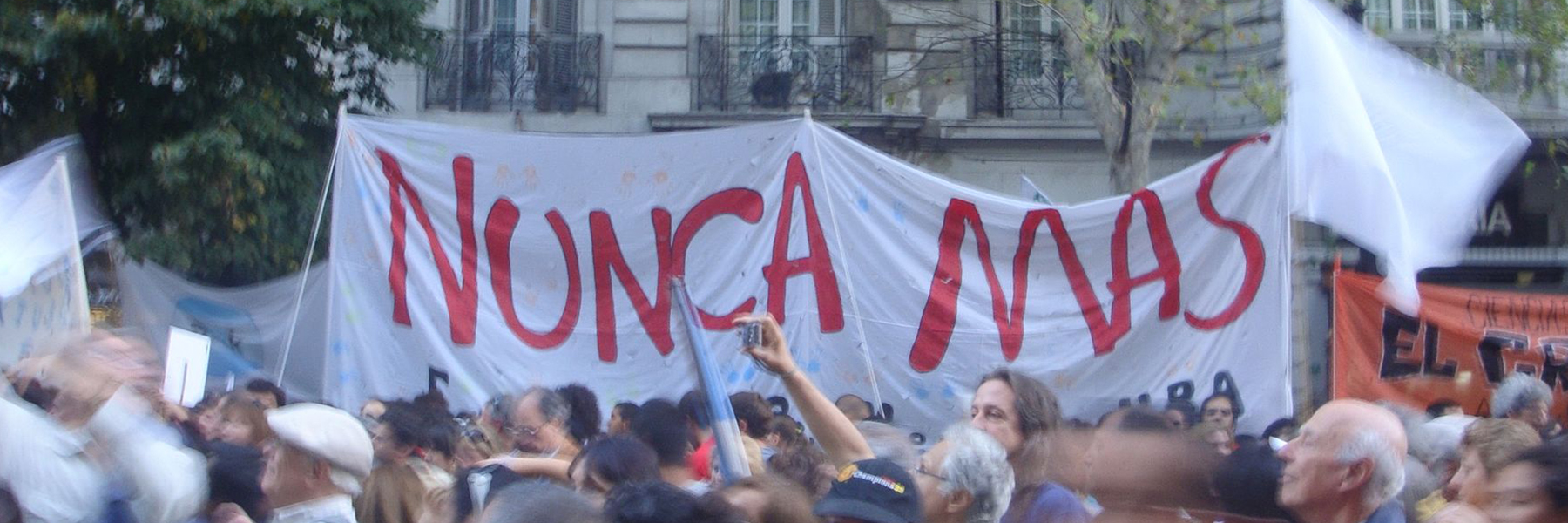Ayer dediqué buena parte de la mañana a releer varios artículos sobre la coyuntura democrática mexicana. Entre otras cosas, repasé los argumentos del buen número de académicos y periodistas que abogaron por el voto nulo. En redes sociales me topé con otras voces que lamentaban la “falta de opciones” al mismo tiempo que denunciaban la ola de tuits insolentes a favor del Partido Verde cortesía de Miguel Herrera y algunas otras de nuestras celebridades. “¿Ya ven?”, decía alguien en Facebook: “por eso decimos que todos son iguales. Hay que anular”. De todos los argumentos que leí durante la campaña por la anulación del voto, este siempre me pareció el más extraño. ¿De verdad es posible decir que no hay diferencia cuando se tiene diez opciones a elegir? ¿De verdad el PRI es lo mismo que Morena, y éste que el PRD? ¿De verdad no hay distingo alguno entre PAN y PRI? Y más aún: ¿Es posible decir que las diferencias entre los distintos aspirantes —ya no los partidos— es también nula? El vistazo más elemental a la agenda de los partidos y los candidatos o a las políticas públicas puestas en marcha en los lugares que los partidos han gobernado basta para saber que las diferencias existen y no son menores. ¿Entonces por qué ceder a la tentación de echar a toda la clase política mexicana en la misma bolsa?
Tengo un par de hipótesis. La primera tiene que ver con los distintos casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos tiempos. Prácticamente ninguna agrupación política se salva. Cada partido tiene una historia que contar y esos escándalos han ocupado, merecidamente, el centro del debate en México. La indignación, insisto, es justificada. Pero también ha dado pie a una generalización injusta. No todos los políticos de todos los partidos son corruptos. Y aunque no se trate sólo de una o dos manzanas podridas, es irresponsable desechar el barril entero. Tenemos que aprender a matizar nuestra indignación. No a desecharla, ni atemperarla, pero sí ponerla en su justa proporción. La generalización no ayuda a nadie porque resta sofisticación al proceso de deliberación democrática. Si de verdad “todos son iguales”, ¿qué caso tiene ya organizar elecciones? La realidad es más sutil y más exigente. No, no todos son iguales. No, no todos gobernarían de la misma manera. Y sí, es nuestra obligación encontrar esas diferencias.
El problema radica en lo complicado que resulta informarse a cabalidad en la democracia mexicana. A falta de una prensa plenamente crítica y de una cultura de debate madura, nuestros procesos electorales viven esclavizados por la cultura del spot, del sound-bite, del argumento en 28 segundos. Ese es el corazón del reto: no hay conciencia ciudadana que se nutra debidamente sólo a través de anuncios repetitivos, aburridos y poco dispuestos a proponer. En efecto: si uno pretende aprender de política sólo a través de la avalancha de anuncios en época electoral, es comprensible concluir que no hay diferencia alguna entre las voces. Por desgracia, el voto razonado y sensato toma tiempo. No es —o no debería ser— un asunto de víscera. ¿Pero cómo usar la cabeza si al elector se la retacan de basura a fuerza de spots?
La única solución radica en impulsar una mejor cultura de debate. No me refiero a alguna idea en abstracto. Pienso, en cambio, en dos o tres medidas concretas. La primera de ellas es modificar, desde ya, los formatos para los debates presidenciales. Las fuerzas políticas deben comprometerse a cambiar la manera como hablamos de política. Deben poner el ejemplo y darle una nueva dignidad a la confrontación de ideas. Más y mejores debates, con reglas menos restrictivas, moderadores más diversos y formatos modernos. La rigidez protege a los candidatos pero desencanta al elector. Y México no puede darse el lujo de fomentar esa apatía.
Lo mismo, por cierto, deberían entender los medios de comunicación en México. Los pocos programas de debate que existen tienen, además, buena aceptación. Debería haber más. La desaparición de Tercer Grado, por ejemplo, fue una pena. Ya sea por filias o fobias, por la razón que fuera, el programa de Televisa ocupaba siempre las discusiones de sobremesa y los trending topics de redes sociales. Era un foro para hablar de política, para desmenuzar la cotidianidad y, sí, construir un diálogo. En otras partes del mundo, las televisoras están llenas de espacios similares. Así ocurre en España y en Estados Unidos, por mencionar sólo un par de ejemplos. En México, en cambio, los espacios son contados y ocupan malos horarios. Sin las herramientas que sólo provee el debate, ¿cómo esperar que el electorado gane sofisticación y capacidad de discernimiento? Por eso, hago votos porque uno de los muchos temas a considerar en el post mortem del 7 de junio sea la necesidad urgente de sustituir —o al menos complementar— nuestra cultura del spot por una robusta cultura de debate. Una sociedad cada vez más desencantada así lo exige.
(Publicado previamente en el periódico El Universal)
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.