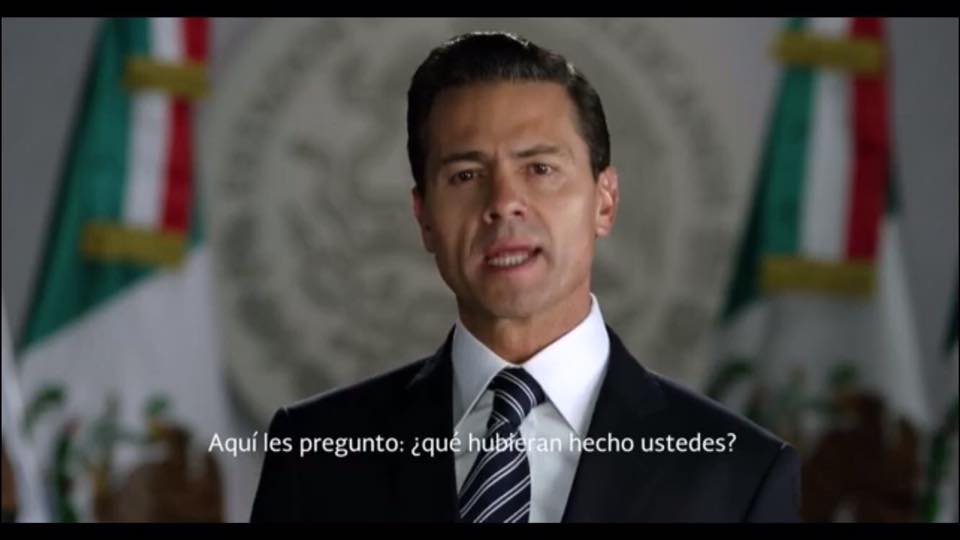In space no one can hear you scream;
and in a black hole, no one can see you disappear.
Stephen Hawking
Hola, te vi caminando en lo oscuro sola,
en este juego tú tienes la bola.
Farruko, Anuel AA, Daddy Yankee y Zion
La entropía, desde una definición básica, se entiende como desorden. Una tendencia inevitable del universo hacia la desorganización, hacia mayores niveles de caos. Para una versión ligeramente más sofisticada, necesitamos apoyarnos en la estadística: el desorden es más probable que el orden. Matemáticamente, hay innumerables formas en que las cosas pueden desorganizarse y solo unas pocas en las que se configuran de manera ordenada. En su libro En defensa de la ilustración (2018), Steven Pinker ejemplifica esta idea planteando que uno siempre debe esperar que “el viento, las olas, las gaviotas y los niños pequeños” desbaraten un castillo de arena en la playa.
Ahora bien, no todos los sistemas tienen la misma tendencia al caos. Algunos, como el castillo de arena, son más vulnerables. Y lo mismo sucede con los sistemas políticos. La política peruana, históricamente, tiene una marcada inclinación al desorden. Los niveles de entropía institucional son tan elevados que cualquier intento por imponer reglas duraderas ha fracasado una y otra vez. Por lo tanto, no sorprende que la democracia peruana del nuevo milenio se haya desmoronado como un castillo de arena, expuesto a todas las condiciones que aseguran su destrucción.
Tras la caída del autoritarismo de Alberto Fujimori en el 2000, la nueva experiencia democrática parecía una brillante estrella en el horizonte, una suerte de milagro político que iba acompañado de una bonanza económica. Pero esa estrella ya estaba en proceso de descomposición. Lentamente, arrastrada por nuestra implacable tendencia al caos, colapsó. Hoy el país parece un gigantesco agujero negro que, irremediablemente, consume todo a su paso: derechos, libertades y esperanzas, dejando tras de sí una multitud de incógnitas sobre su futuro.
Desde su nacimiento, nuestra estrella democrática carecía de las condiciones necesarias para garantizar su estabilidad, según las teorías más aceptadas. Su aparente luminosidad escondía factores que iban apagando poco a poco su brillo. En primer lugar, el escenario internacional favorable que impulsó su surgimiento viene declinando en las últimas décadas. Recordemos que, en la cúspide de la post Guerra fría, Fujimori aprendió a burlar este orden de forma pionera al montar una fachada democrática que disimulaba los abusos de poder. Además, Perú carece de una amplia tradición democrática. A esto se suma la ausencia de partidos políticos sólidos que canalicen adecuadamente las demandas de la ciudadanía y un Estado fuerte que permita gobernar efectivamente.
El bienestar y desarrollo de la población también suelen citarse como condiciones relevantes para sostener la democracia. Al respecto, cabe anotar que Perú alcanzó un crecimiento promedio anual del PIB de 4.8%, entre 1993 y 2019, y una reducción de la pobreza de 59% en 2004 a 20% en 2019. Sin embargo, el tiempo de las vacas gordas ha llegado a su fin, porque el modelo económico produce crecimiento, pero, difícilmente, un desarrollo resiliente. La pandemia de covid-19 reveló todas sus flaquezas. Actualmente, la economía peruana se ha desacelerado y la lucha contra la pobreza ha retrocedido.
La entropía institucional peruana entró en juego cuando el crecimiento empezó a fortalecer a los sectores de la economía al margen de la ley. Como señalan Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara en Democracia asaltada: el colapso de la política peruana (y una advertencia para América Latina) (2023) , actores informales, ilegales o criminales han prosperado de forma preocupante en los últimos años. Aprovechándose del vacío de representación dejado por la ausencia de partidos políticos, personas vinculadas a dichos actores han alcanzado posiciones de autoridad en el congreso y los ministerios. Ahora la agenda del país gira, en gran medida, alrededor de sus intereses.
Pero el agujero negro no asomó de forma inmediata. Como una estrella que va perdiendo energía gradualmente, la democracia se tornó más opaca, notablemente caótica, a partir de 2016. El punto de quiebre ocurrió cuando el fujimorismo decidió desconocer su derrota electoral y usar su mayoría parlamentaria para desestabilizar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, forzando su renuncia. Con el telón de fondo del caso Lava Jato, un escándalo de corrupción que sacudió a todo América Latina, los enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo se hicieron cotidianos. Ningún presidente fue capaz de mantenerse en el poder y tuvimos seis mandatarios en un periodo de seis años. La amenaza de la disolución del congreso también echó raíces y llegó a concretarse durante la presidencia de Martín Vizcarra.
En 2020 la derecha más rancia del país intentó una salida autoritaria con Manuel Merino a la cabeza. Pero su aventura duró sólo cinco días aciagos de uso desproporcionado de la fuerza, en los que Merino fue acorralado por una multitud de jóvenes que tomaron las calles para oponerse a la vacancia de Vizcarra y a su llegada al sillón presidencial. La izquierda radical, representada por el expresidente Pedro Castillo, dio un autogolpe en 2022, pero también fracasó. No contaba con apoyo legislativo, de las fuerzas del orden ni de la mayoría ciudadana. Castillo terminó vacado y encarcelado, con su familia en el exilio.
Como vemos, ninguno de estos intentos antidemocráticos pudo establecer una hegemonía política. Sin una coalición cohesionada, instituciones cooptadas ni la legitimidad suficiente para mantenerse en el poder –los ingredientes de la consolidación autoritaria en la literatura académica–, fracasaron rápidamente. De aquí se desprende que la democracia sobrevivía, de traspié en traspié, gracias a un equilibrio precario que no era una verdadera estabilidad. Se trataba de una consecuencia paradójica de la misma entropía que iba sumiendo al país en el caos.
La democracia, finalmente, colapsó. Tras la vacancia de Castillo, la ciudadanía –sobre todo, de los sectores más desfavorecidos de la sociedad que lo apoyaban– protestó masivamente. El sentido común y las encuestas apuntaban al adelanto de elecciones. Sin embargo, la nueva presidenta, Dina Boluarte, y sus nuevos aliados congresistas se atrincheraron en el poder . Entre finales de 2022 e inicios de 2023, la represión fue tan brutal que dejó decenas de muertos y alrededor de mil heridos. Nuestra sociedad civil, ya de por sí débil, quedó paralizada.
Desde entonces, Perú ha sido arrastrado por una oscuridad de la que no logra escapar. El enfrentamiento entre poderes del Estado ha sido reemplazado, sorpresivamente, por la componenda. Lo que une a esta inusual coalición de actores es el miedo, el desprecio y la discriminación hacia el “Perú profundo”, un sector ciudadano que el expresidente Castillo intentó representar desde las elecciones, apelando a sus orígenes sociales (provincianos, andinos, rurales y humildes). La misma población que, desde las élites capitalinas, suele ser entendida como un enemigo interno que debe ser neutralizado o, como se hizo durante la represión, disciplinado a sangre y fuego.
Las arbitrariedades de esta coalición autoritaria no se limitan a utilizar la violencia como principal mecanismo para continuar en el poder. También ha tomado instituciones claves como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional y el control político no existe más porque gobierno y congreso parecen uno y lo mismo. En otras palabras, Perú dejó de contar con las características constitutivas de una democracia, como señalan proyectos enfocados a clasificar regímenes políticos alrededor del mundo como The Economist Intelligence Unit.
Pero así como crecen las arbitrariedades, también lo hace el desorden. La sociedad peruana enfrenta una severa desprotección del Estado porque la coalición gobernante demuestra, una y otra vez, que legisla y actúa a favor de intereses oscuros, no del bienestar general. Por citar solo algunos ejemplos, ha mermado a la agencia estatal que regula la calidad de la educación universitaria y promulgado leyes que, por una parte, debilitan la lucha contra el crimen organizado y, por otra, promueven la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo de violencia en los años ochenta y noventa. Además, en el colmo de la desfachatez se ha encumbrado a Eduardo Salhuana, presuntamente vinculado a la minería ilegal, en el puesto de presidente del congreso.
Si en la teoría política se suele contraponer una tensión entre libertad y orden, en Perú hemos terminado perdiendo por ambos lados. No estamos en el corredor delgado entre el exceso de Estado y su ausencia que, según Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro El pasillo estrecho (2019), asegura la democracia. Desde el poder político, se nos ahorca y abandona simultáneamente.
Como un agujero negro flotando en el infinito, nadie parece ver ni escuchar las verdaderas demandas de la población, que es abusada y descuidada por las autoridades de turno. Nos encontramos en un punto crítico, pero Perú demuestra una y otra vez que siempre se puede caer más bajo. Aunque el camino exacto sea aún incierto, debemos comprender que solo la organización colectiva podrá ofrecernos una salida. Nadie acudirá a nuestro rescate. En medio de la oscuridad, como indica la canción citada al inicio, la pelota está en nuestra cancha: en el accionar ciudadano. De cara a las elecciones 2026, lo mínimo que se necesita es agrupar a la mayoría de sectores que rechaza el radicalismo y el oportunismo –de izquierda o derecha, da igual– y está dispuesta a reimaginar un país más libre y menos caótico. ~
es politólogo y candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Northwestern, donde se desempeña como docente y miembro del equipo de ciencia de datos.