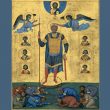El 4 de mayo de 1990, el artista Ángel Delgado entró al Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de La Habana con una edición del Granma bajo el brazo. Asistía como espectador a una exhibición oficial, El objeto esculturado, donde los artistas proclives al régimen exponían sus obras más recientes. Después de pasear por la sala, Delgado hizo un círculo en el suelo con unos papeles donde se podía ver pequeños huesos dibujados, y en el medio extendió las hojas del Granma. Ante el pasmo de los asistentes, se puso en cuclillas, los pantalones a la altura de las rodillas, y usó el órgano informativo del castrismo como inodoro. Con los huesos criticaba la fidelidad canina de los artistas al régimen; lo demás hablaba por sí mismo.
Esta performance política, seguramente la más transgresora de aquella época, fijó unos extremos que parecían inalcanzables, no solo por la naturaleza escatológica del gesto sino por el contenido político y los riesgos personales en los que incurrió el artista. Sin embargo, siempre hay maneras –los más osados se las ingenian– de transgredir lo que parece intransgredible. Un cuarto de siglo más tarde, en 2016, en la paraguaya Ciudad del Este, un personaje llamado Paraguayo Cubas entró a un juzgado para comparecer por haber pintado unos grafitis en una sede judicial, e hizo lo mismo. O en realidad hizo más. Se quitó el cinturón, le dio dos latigazos al magistrado, y defecó luego en un rincón del juzgado.
Cubas, a diferencia de Delgado, no era un artista sino un antiguo diputado que se preparaba para relanzar su carrera. Su gesto no era una performance política, sino una acción política performática que realizaba en busca notoriedad, y debió servirle, porque dos años después era elegido senador en representación de un partido nacionalista de extrema derecha, y en 2023 obtenía el 23% del voto en las elecciones presidenciales. A Delgado su performance le valió el repudio del régimen, seis meses de cárcel y el exilio; a Cubas no le impidió quedar de tercero en la carrera presidencial ni perfilarse como el Milei o el Bolsonaro paraguayo.
2016 fue el año en que empezó a advertirse que algo anómalo estaba ocurriendo en la política, sobre todo, aunque no únicamente, entre las fuerzas más escoradas hacia la derecha. Ese fue el año en que el político más transgresor de las últimas décadas, responsable de declaraciones provocadoras y de conductas machistas más que impropias, ganó la presidencia de Estados Unidos. Y también fue el año en el que un oscuro parlamentario brasileño, a la hora de votar para destituir a Dilma Rousseff de la presidencia, invocó la memoria de Carlos Alberto Brillante Ustra, jefe de la represión y torturador durante la dictadura militar brasileña. Una vez más, los límites habían sido transgredidos de manera insospechada. Los gestos de Ángel Delgado y de Paraguayo Cubas parecían inocentes al lado de lo que había hecho Bolsonaro. La reivindicación de un golpista torturador rasgaba por completo un consenso moral que censuraba las dictaduras militares y a sus servidores más siniestros. Era una declaración ofensiva y sediciosa, un gesto performático que le dio la vuelta al mundo y que sirvió para sacar al mediocre excapitán del anonimato y llevarlo, tres años más tarde, a la presidencia de su país.
La política estaba incorporando elementos performáticos y transgresores que funcionaban muy bien como noticia o espectáculo informativo. Lo llevó a nuevas cimas el argentino Javier Milei, con sus rugidos en contra de los “zurdos de mierda”, los palazos en directo a maquetas del Banco Central, la motosierra, los mítines que parecían conciertos de rock. Con estos gestos impulsaba una agenda de derechas, pero sus referentes o antecesores performáticos venían de las izquierdas. El argentino había seguido el mismo camino del izquierdista Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Empezó como como tertuliano, estallando en directo y contribuyendo a que la información política se convirtiera en un espectáculo impredecible –puro infotainment–, que no satisfacía los apetitos de información o análisis sino algo más primario: la pertenencia a un bando, a una tribu liderada por un chamán de pelo desconcertante –melena o coleta–, que pretendía derrocar a la casta y defender los intereses del verdadero pueblo. Antes que Iglesias, el humorista italiano Beppe Grillo había recurrido a estas mismas armas. Aunque en realidad, Grillo solo puso la imagen y su actitud rebelde. El resto lo hizo un especialista en marketing digital llamado Gianroberto Casaleggio, uno de los ingenieros del caos analizados por Giuliano da Empoli, que puso las investigaciones de opinión al servicio de un agente provocador. Así surgió el Movimiento 5 Estrellas, un partido de izquierda populista que se dio a conocer en 2007 con una humorada transgresora, el Vaffanculo Day, el día en que el pueblo iba a mandar al carajo a todos los políticos corruptos, y que también llegó a cogobernar Italia.
La política se convertía en un producto cultural más, en un medio de expresión que canalizaba una emoción concreta, la ira, y dejaba de ser el medio para gobernar una nación o solucionar problemas concretos en las sociedades. Todas las armas transgresoras de la vanguardia, desde la desfachatez a la autoexpresión narcisista, desde la descalificación arbitraria al gesto obsceno, entraron en juego en la política. Y muy rápidamente la derecha radical advirtió que para salir del anonimato y de los rincones oscuros donde había sido relegada, podía usar las estrategias de la izquierda. En el mundo anglosajón aparecieron Andrew Breitbart y Steve Bannon, dos expertos en guerra cultural que empezaron a usar el mundo del videojuego, del documental y del periodismo para movilizar valores derechistas, y en el mundo hispano apareció Agustín Laje, un intelectual que leyó con mucha atención a la izquierda revolucionaria y culturalista, también a los teóricos del populismo, para poner al servicio de la derecha las conclusiones de Gramsci, Baudrillard y Laclau: en la sociedad posmoderna no hay realidad, solo imagen y simulacro, y por eso mismo la disputa política es una batalla por fijar una versión manufacturada de la realidad. Todo es cultura, todo es batalla cultural. Basta con aglutinar insatisfacciones y demandas en torno a un significante vacío para crear pueblo. El político se convierte así, en todo sentido, en un agente cultural que crea pueblo, enemigos, significantes y significados, demandas, necesidades y descontentos. Nada mejor para ello que oradores con la facilidad para aglutinar gente, movilizarla y persuadirla, o performers con capacidad para irritar, armar bronca y convertir cualquier situación en un caos descomunal. Laje, por supuesto, se ha convertido en el gurú ideológico de Mieli.
Lo sorprendente es que mientras la política sufría estas transformaciones y se convertía en creación de relato y provocación, alejados de los problemas sociales reales, en el campo oficial de la cultura ocurría lo contrario: el arte perdía espontaneidad, anhelo experimental y capacidad para transgredir valores, y se volcaba en la defensa del status quo moral forjado después de mayo del 68 y en la toma de conciencia de los males sociales del siglo XXI. La agenda cultural contemporánea empezó a fijarse a partir de las problemáticas que explotaron después de la crisis económica de 2008. Después del activismo del 15-M madrileño y de Occupy Wall Street que se movilizó en varias ciudades occidentales, las crisis humanitarias encontraron eco en el mundo del arte. El Black Lives Matter, que ganó fuerza en 2013, impuso el tema del racismo, de los males y vicios de mirada blanca –del whiteness–, y poco después el decolonialismo. En 2015 la crisis de los refugiados sirios llenó los museos de chalecos salvavidas y denuncias que llamaban a tomar medidas para solucionar la tragedia de los migrantes. En 2017 el MeToo agitó la agenda feminista, y los museos y las editoriales empezaron a rescatar a artistas mujeres y escritoras no reconocidas en el pasado. Y en 2018, la aparición de Greta Thunberg convirtió la causa climática en un tema obligado para cualquier artista que quisiera participar en alguna de las muchas bienales que tuvieron desde entonces como tema el clima o recursos naturales como el agua.
El cambio fue tan notable y rápido que de un momento a otro la cultura se convirtió en la guardiana de la corrección política y de la agenda social que la política perfomática despreciaba. Unos y otros intercambiaban roles. La política se hacía incorrecta y la cultura correcta; los niños terribles empezaban a incursionar en la política, y los moralistas y sermoneadores en la cultura. Angélica Liddell, heredera de la furia experimental y expresiva de Antonin Artaud, Georges Bataille y Pasolini, viendo cómo había cambiado la mentalidad de sus colegas, sintetizó en una frase el hastío que le producían los nuevos artistas moralizantes: “Esa clase de creadores, los misioneros didácticos y moralizantes que quieren contribuir a un mundo mejor, que hacen del arte una responsabilidad democrática más, no me interesan”.
El arte solía explorar más cosas: en palabras de Liddell, “la soledad, la perversión, y la mera supremacía estética, nuestros demonios y nuestros fantasmas, el espíritu humano en llamas”. Y la política solía preocuparse por otros asuntos: no solo el relato y la batalla, también los problemas concretos de la realidad, los hechos, las reformas y los asuntos públicos. Artistas y políticos intercambiaron roles. Los primeros se convirtieron en niños buenos y los segundos en enfants terribles, y eso explica algunos desajustes en las sociedades contemporáneas. El abuso del cliché y del tema biempensante ha convertido la cultura oficial en una actividad predecible, que ya no desafía, sino que conserva el status quo moral, desanimando de paso a los jóvenes a canalizar su rebeldía a través de la cultura. La incorrección política es la reacción al uso repetitivo de las mismas consignas feministas, ecologistas, antirracistas y LGBTQ+, y la desfachatez que la acompaña ha empezado a beneficiar a partidos de extrema derecha que ahora, no sin razón, reclaman como propia la actitud punk que suele seducir al electorado más joven.
Ese es el desajuste: que la política se convierta en una performance incorrecta y que el arte asuma el papel de Pepito Grillo. Debería ser al revés. En la política deberían primar la responsabilidad, la sobriedad, la razón y el respeto por los hechos, y en la cultura la experimentación, la provocación y el libertinaje. Invirtiendo su lógica nos queda un arte sacerdotal y una política diabólica. Lo peor de los dos mundos, aquí y ahora, impidiéndonos imaginar lo posible con el arte y solucionar las fallas de lo real con la política.