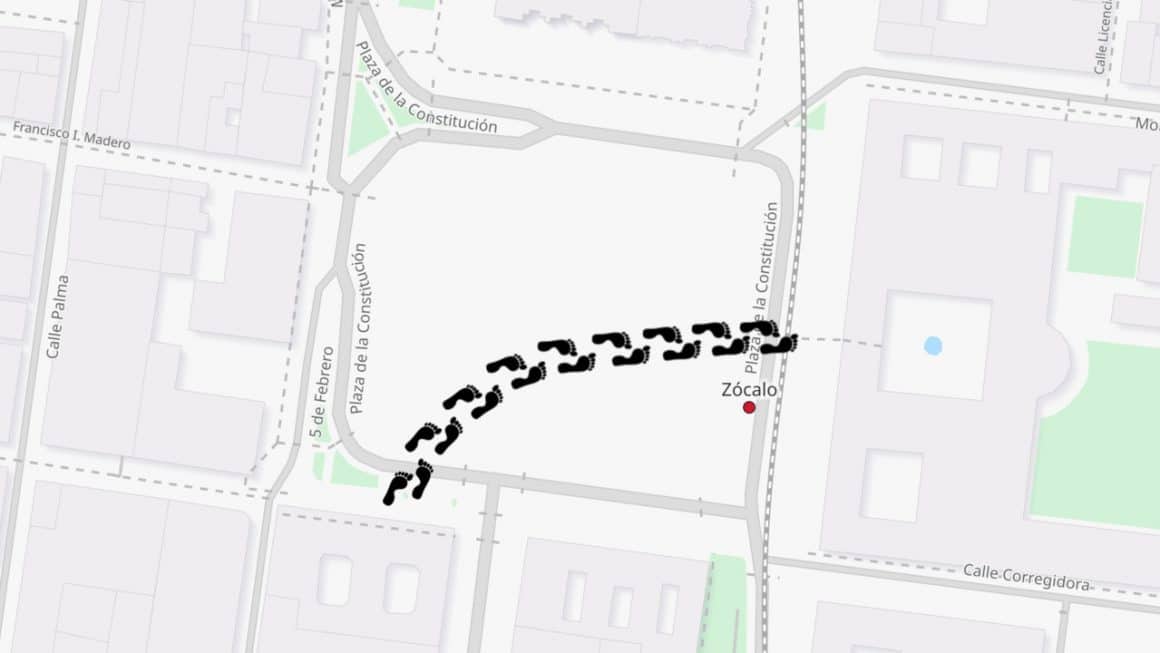La capital del país sigue siendo una región políticamente infantilizada. Su clase política tiene experiencia de gobierno, ha pasado por distintas transiciones, es plural y diversa, tiene trabajo territorial y sabe lidiar con la convivencia federal, pero por alguna razón no logra apropiarse del gobierno de la Ciudad de México. Ese fue y sigue siendo un botín que se hereda y que sirve para ver desde la ventana del Ayuntamiento hacia Palacio Nacional.
No me desplazaré muy lejos en el pasado; baste con recordar que el PRI usaba a la regencia como ministerio y a las delegaciones como lugares de retiro para exgobernadores que sabían más de Yucatán que de Álvaro Obregón. Los regentes, con picaporte en Presidencia, eran los que se encargaban. Los demás solo cobraban.
Apenas en 1997 los capitalinos pudieron elegir a su jefe de gobierno y el tirador fue un excandidato presidencial sin trabajo territorial en la ciudad. Cuauhtémoc Cárdenas hizo mucho trabajo político, no lo niego ni lo desestimo ni lo menosprecio. Pero era de otro tipo de trabajo: él no estaba pensando ni en el metro ni en el agua ni en las delegaciones: estaba pensando en la modernización y democratización del régimen político mexicano, todavía bajo el yugo de un partido político hegemónico.
Cárdenas ganó a la buena pero la Ciudad de México nunca fue su prioridad. Apenas dos años duró en su encargo y el empuje normativo de esa etapa no provino de su oficina, sino de la clase política local: esa que hizo asamblea de representantes, asamblea legislativa, alcaldías, ampliación de derechos y recientemente hasta una constitución, sin que le haya tocado el gobierno de la ciudad.
En el año 2000 llegó Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno. La ganó a pulso en un contexto favorable: el PRD tenía empuje entre los capitalinos, el PRI no se entrometió (el federal) y el PAN estaba ebrio con Vicente Fox. El tabasqueño, quien no tenía residencia oficial en la Ciudad de México, se subió en los hombros de la sociedad civil y política que hacía efervescencia en la capital, pero a esos no los dejó gobernar. Lo hizo a decretazos, con su potente personalidad, con un equipo al que no veía como aliado, sino como subordinado o adversario. Los bejaranistas en el PRD, las corrientes históricas en Iztapalapa, los priistas aliados de Gutiérrez de la Torre y los subordinados a María de los Ángeles Moreno, los panistas como Federico Döring, Demetrio Sodi o Santiago Creel, el grupo Cuauhtémoc en la delegación del mismo nombre, los activistas de izquierda como Marco Rascón y la asamblea de barrios… esos actores se habían disputado la ciudad que iban moldeando, pero no la gobernaron. En todo caso, se enquistaron en nichos territoriales o sectoriales.
López Obrador le heredó la ciudad a Marcelo Ebrard. Ebrard le heredó la ciudad a Miguel Ángel Mancera. Mancera quedó sin descendencia y López Obrador volvió a hacerse de la ciudad para heredarla a Claudia Sheinbaum. Sheinbaum pretende heredarle la ciudad a Omar García Harfuch. En ninguno de los casos estos herederos fueron líderes de su partido, operadores de la ciudad o miembros destacados de la clase política con trabajo territorial o ideológico o partidista en la ciudad.
No se me malinterprete. No son herederos inútiles o políticos sin trayectoria, pero ninguno de ellos es vértice de un grupo político autónomo local. Por eso Ebrard no tuvo continuidad: porque no tenía familia en el partido, no había corrientes en Álvaro Obregón que estuviesen a su lado, no era líder en Azcapotzalco ni en las tribus que entonces se denominaban Nueva Izquierda (la lideraban los llamados Chuchos: Jesús Ortega y Jesús Zambrano), Izquierda Democrática Nacional (bajo la égida y las llamadas a misas semanales de René Bejarano), Nuevo Sol (con Amalia García como principal activo) u otras. Ebrard mandaba sobre todas, pero solo porque era el jefe de gobierno y el dueño de los recursos. Su ascendencia tenía fecha de caducidad y su esfuerzo por dar vida a lo que desde entonces llamaba Movimiento o Frente Progresista nunca pasó más allá de unas desangeladas visitas a los estados y reuniones con un par de funcionarios muy listos. Ante eso, Ebrard optó por el mejor de los subordinados y escogió a Miguel Ángel Mancera, quien ofrecía doble paga: era popular en las encuestas y su nominación evitaría que llegara alguien con autonomía de las fuerzas vivas del partido.
Se conoce ya el desenlace de 2012 a 2018: el PRD se desdibujó y Ebrard no tuvo eco en su pupilo. Mancera escogió tener una buena relación con el PRI en la presidencia y con la oposición local, desarticuló al PRD, hizo ricos a sus amigos, persiguió a Ebrard y perdió ascendencia sobre los lazos lopezobradoristas, que se agruparon en Morena y regresaron por la Ciudad en las intermedias de 2015.
En 2018 Claudia Sheinbaum no ganó la ciudad. La heredó, nuevamente del lopezobradorismo. Ella no tiene equipo político poderoso en el partido, o al menos no uno personal. El que tiene es de López Obrador y eso fue claro durante su gobierno de 2018 a 2021, pues las decisiones de partido no las tomó ella y el cobijo presidencial la blindó durante las crisis. Más evidente fue esto con el proceso de su designación como candidata de Morena a la Presidencia en 2024. Ella no articuló al movimiento: se dejó llevar de la mano del tomador de decisiones, el propietario del bastón de mando, el presidente de la república y líder de su partido.
Ahora, Claudia Sheinbaum quiere heredar la Ciudad de México, pero como no tiene equipo propio y su ascendencia en el movimiento responde principalmente al cobijo presidencial, busca optar por el mejor subordinado. Uno que no le reporte a los que sí tienen trabajo y trayectoria local: Martí Batres, Clara Brugada, René Bejarano, Dolores Padierna o alguno de los que extienden sus tentáculos por la ciudad. En el grupo de probables, solo Clara Brugada tiene camino propio. Hugo López Gatell y Mariana Boy son comparsas del juego pero Sheinbaum tiene puesto el ojo en el que ella cree que podrá responderle a ella. Ese es Omar García Harfuch: un posible heredero externo. ~