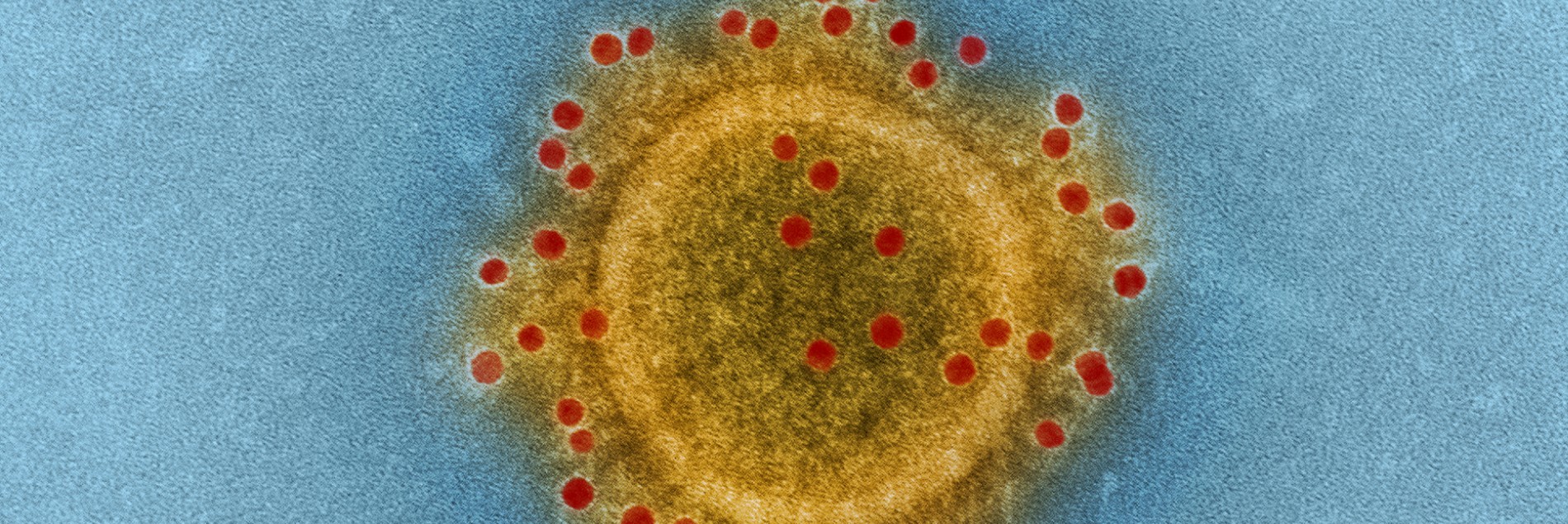Los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña alimentarán la larga lista de quejas del nacionalismo catalán frente al Estado español. La incomprensión entre las lógicas políticas catalanas y el orden constitucional español está en su punto álgido. Además de la clase política, también se trata de fracturas sociales, sentimentales y emocionales que crecen hasta el punto de poner en peligro el equilibrio de toda España. Habíamos anticipado este “accidente democrático” (Telos, 12 de septiembre de 2017). Nada de lo que pasó el domingo era imprevisible. El análisis de los acontecimientos no puede sino llevar a un diagnóstico sombrío. Una sociedad es presa de una patología política nacionalista: la sociedad catalana. Y, como reacción, el Estado español parece desorientado e incapaz de encontrar los puntos de diálogo con esta parte integrante de España. No vamos a retomar el hilo de las explicaciones para decir de nuevo cómo hemos llegado hasta aquí sino más bien a aclarar, a partir de lo que ha ocurrido en esta secuencia comenzada el 6-7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña y hasta el 2 de octubre, una situación que se ha vuelto más inextricable que nunca y que representa la crisis más grave que ha vivido España desde la Guerra Civil.
La lógica unilateral: escalada a los extremos
Las imágenes de violencia policial el día del voto del 1 de octubre se han presentado como una victoria mediática de los independentistas. Para los que ignoran todo o casi todo sobre la cuestión catalana, no hay duda de que ver a las fuerzas de orden impidiendo el acceso a un lugar de votación remite a imágenes de otra era u otro lugar. En el caso español, convocar a los viejos recuerdos franquistas tiene una eficacia emocional garantizada. Estas imágenes son más fuertes que las de los colegios electorales sin cabinas de aislamiento, de papeletas sin sobre, de voto sin listas electorales, de urnas en la calle y llenas espontáneamente… o el inverosímil resultado electoral presentado por la Generalitat.
Estos hechos dicen una sola cosa: el 1 de octubre simboliza el fracaso de la política. Por un lado, las autoridades catalanas han escogido una lógica de la confrontación para llegar a un choque irreparable. Por otro, el gobierno de Mariano Rajoy ha seguido esta lógica invocando la defensa del Estado de derecho y de la Constitución, pero ha caído en una trampa a causa de la determinación absoluta de los independentistas catalanes. Precisemos que la actuación de las fuerzas del orden obedecía al mandato judicial. Esta precisión no se hace para justificar o no la actuación de las fuerzas del orden sino para recordar el mecanismo del Estado de derecho español. Es importante para mostrar la asimetría de las acciones que han precedido al 1 de octubre: por una parte, instituciones, la Generalitat y el Parlament de Cataluña, que abandonan el marco legal y, por otra, un Estado que respeta la letra y el espíritu de la ley y que ha caído en una trampa.
Los independentistas catalanes han escogido esta subida a los extremos. Forma parte integrante de su hoja de ruta. En esta crisis catalana, la iniciativa siempre ha estado del lado de los nacionalistas. Podemos lamentarlo. En cuanto al discurso independentista, su mala fe es tan grande que imposibilita el debate y el diálogo. ¿El voto del 1 de octubre era la “recuperación de las libertades catalanas”? ¿Cómo se puede afirmar tal contraverdad después de 35 elecciones libres desde 1977, tres consultas referendarias y cuarenta años de libertad absoluta de expresión y reunión? ¿Y cómo decirlo tras la parodia electoral de este domingo caótico?
No insistiré sobre las condiciones en las cuales se votó de urgencia la ley del referéndum, durante solo una sesión y en violación del Estatuto de Autonomía que establece que una reforma estatutaria requiere una mayoría de ⅔, aunque estas condiciones ya lo digan todo sobre el problema político de la actitud de los independentistas. La pseudocampaña electoral no ha sido más que una secuencia de reacciones a las acciones judiciales provocadas por recursos del gobierno central. Del 7 de septiembre al 29 de septiembre, el ambiente en Cataluña no ha dejado de degradarse. El presidente Carles Puigdemont ha dicho que el Estado español es un “Estado fascista” y que las fuerzas de seguridad eran “fuerzas de ocupación”. ¿Es posible que este vocabulario y esta descalificación vengan del primer representante del Estado español en Cataluña? En la mente de Carles Puigdemont, lo era, porque buscaban precisamente crear lo irreparable. Es más, ha podido aprovecharse del sentir catalán, propenso a indignarse por los ataques supuestos o reales a la dignidad del pueblo catalán. Así, la deriva de las autoridades catalanas se apoya en un innegable apoyo social que da una impresión de dialéctica entre sentimiento social y acción política, cuando nos encontramos ante una instrumentalización política de las emociones sociales. Que se le reproche al gobierno de Madrid que no lo haya comprendido es legítimo. Pero ¿quién lo ha visto de verdad?
La escalada a los extremos ha sido la lógica de los independentistas catalanes. Es la línea del unilateralismo y sin duda la que triunfará en los días siguientes a una declaración unilateral de independencia. Eso acabará por arruinar las vías de diálogo entre Barcelona y Madrid.
Unidad solo aparente
Esta estrategia es resultado de las condiciones políticas del nacionalismo en Cataluña. Si la base parlamentaria de los independentistas depende de los diez votos cruciales de la Candidatura de Unidad Popular, un partido revolucionario y radical que ya ha anunciado que en la futura república catalana las iglesias se transformarán en escuelas musicales o economatos… La deriva independentista tiene razones endógenas, pero se ve acelerada por esta ecuación política. El 2 de octubre, La Vanguardia, periódico liberal y catalanista, llamaba, en un editorial muy ponderado, a abandonar la lógica unilateral y deshacerse de las presiones ultrarradicales. El mantra de la independencia ha aniquilado toda racionalidad política y las acciones del gobierno catalán lo atestiguan de forma desoladora.
Eso explica la unidad constitucional que se expresó con fuerza el domingo por la tarde. Tras la intervención del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que descalificó el referéndum celebrado, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció su apoyo al Estado de derecho y, precisando que no compartía las opciones del gobierno de Rajoy, explicó que el PSOE no se equivocaba de bando. En cuanto a los centristas de Albert Rivera (Ciudadanos), apoyaron la posición de Mariano Rajoy. Por lo que respecta a Pablo Iglesias (Podemos), este está en una posición cada vez más insostenible: ha visto coagular la protesta nacional catalana en acciones contra Rajoy y el Partido Popular. Esa es la razón por la que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, no ha dejado de alinearse progresivamente con las posiciones del gobierno catalán. Ha votado en blanco… ¡pero solo el 2% de los votantes ha elegido esa opción! Podemos no sale indemne de esta crisis en la que el partido ha mostrado que la única línea que es capaz de seguir es la de la política de lo peor, con la idea de que una crisis importante permite un gran desbarajuste político. Uno no se hace lector de Lenin en vano.
Por tanto, el bloque constitucional no presenta una unidad muy sólida. El 2 de octubre Pedro Sánchez apelaba a un diálogo entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Idea ilusoria, en vista de las condiciones en las cuales podría ahogarse el diálogo. En cuanto a Albert Rivera, pide al gobierno que recurra al artículo 155 de la Constitución, lo que permitiría suspender la autonomía de Cataluña. Esta suspensión sería el preludio al regreso de la vida normal a través de unas elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. En realidad, la gravedad de la crisis es tal que los cálculos políticos de unos y de otros impiden tomar la verdadera medida para proponer una solución creíble y duradera. No se trata de calmar por unos años la cuestión catalana. Se trata de dar una respuesta.
¿Y ahora?
En sus últimos mensajes reales, el rey Juan Carlos lamentaba los tiempos de “la gran política” y evocaba la época de la Transición (1976-1978). ¿Se recuerda en Francia, pero también en España, que entre los siete redactores de la Constitución había dos catalanes (Miquel Roca y Junyent entre los nacionalistas y Jordi Solé Turá en el PSUC)? ¿Por qué el acuerdo de 1978 ya no funciona?
A quienes piensen que esto se debe a las condiciones de la transición y a una suerte de tutela franquista que habría pesado sobre la redacción de la Constitución, hay que responderles que eso deriva de una lectura ideológica y política cuyo objetivo es deslegitimar este pacto democrático. Al escribir esto, no pido inmovilismo: toda constitución puede ser reformada, es decir reescrita. Para eso se necesita un gran debate político capaz de crear un gran consenso social y cultural.
Recuerdo estos datos para subrayar la patología que sufre el sistema español y que quizá es -en todo caso me arriesgo a formular la hipótesis- la frágil lealtad constitucional de ciertas instituciones. Esta explica el juego de partidos que han debilitado el zócalo común español por razones estrictamente partidistas.
En primera línea entre las instituciones desleales, la Generalitat de Cataluña. Con Carles Puigdemont en cabeza, ha alcanzado unas proporciones que ningún país europeo habría tolerado. ¡No nos atrevemos a imaginar cómo habría censurado el Tribunal Constitucional de Karlsruhe a un presidente de un Land que se comportara así! Pero lo que resulta muy visible no debe enmascarar el clientelismo que las diferentes comunidades autónomas han alimentado, despreciando las reglas jurídicas. La hiperdescentralización española ha creado una suerte de competencia regional que se adhería a lógicas políticas y clientelares. La corrupción política, de la que no está exenta ningún partido, es otra grave señal de deslealtad institucional.
Pero este sombrío diagnóstico no invalida la arquitectura institucional de España ni su modelo descentralizado. Recuerda sencillamente que las instituciones siguen siendo tributarias de la calidad de las mujeres y los hombres que las encarnan. España, y Cataluña, tienen malas encarnaciones.
Sé bien que este análisis político presenta una laguna que me reprocharán los próximos a las tesis nacionalistas. ¿Qué importancia concedo al sentimiento potente y socialmente arraigado de los catalanes con respecto a España, a la que atribuyen desde hace tiempo “desprecio”? Es una realidad cultural, social e identitaria fuerte. Es sólida. Pero, al igual que el nacionalismo es una construcción social, este sentimiento se deriva de una construcción social (lo que no quiere decir que carezca de todo fundamento y sea puramente quimérico). Una salida de la crisis catalana pasa también por un trabajo de introspección de la propia sociedad catalana.
Podría comprender, con Paul Valéry, que a veces la historia “es el producto más peligroso que puede elaborar la química del intelecto” y que el futuro no pasa obligatoriamente por la repetición del pasado. Se puede inventar de manera positiva…
Traducción de Daniel Gascón.
Este artículo se ha publicado en Telos.
Creative Commons.
Benoît Pellistrandi es historiador e hispanista francés. Es miembro de la Real Academia de la Historia.