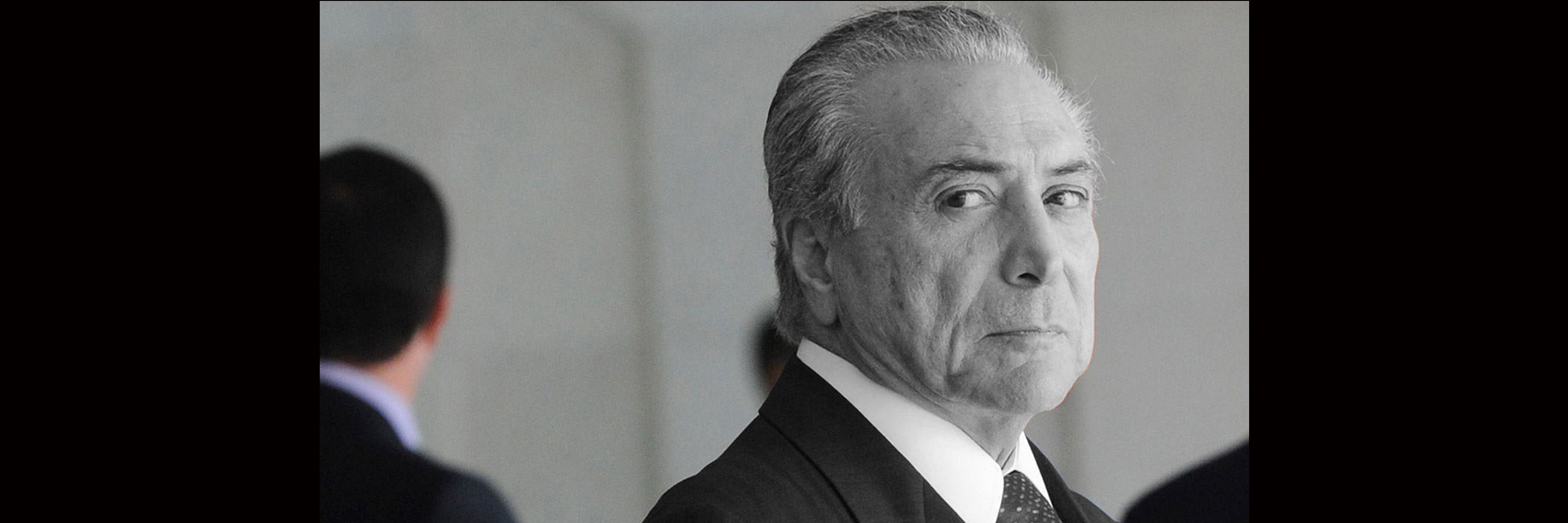“Los jueces no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo ni hacer reglamento alguno. No pueden detener o suspender la ejecución de ninguna ley, ni citar ante ellos a los administradores en razón de sus funciones”. Esta no es parte de la reforma judicial mexicana, ni de la nueva iniciativa que pretende cancelar la facultad de los tribunales de revisar la constitucionalidad de las leyes. Es una disposición de 1795, el artículo 203 de la Constitución Francesa del año III.1
Los revolucionarios creían en la supremacía absoluta del poder legislativo y de la ley, ya que aquella representaba al pueblo soberano. Por tanto, ningún otro órgano estaba facultado para cuestionar las decisiones de la Asamblea legislativa. Esta adoración a la ley trajo como resultado dos consecuencias en el diseño del gobierno: 1) los jueces no debían interpretar la ley; y 2) los jueces no debían examinar la conducta de los administradores del poder Ejecutivo. Para conciliar esta posición con la división de poderes y “preservar la legalidad de la actuación del gobierno”, los revolucionarios idearon una solución que nos parecería absurda en esta época: que el Legislativo interprete la ley y que la administración se juzgue a sí misma. Así nació en 1790 un Tribunal de Casación, no como un órgano judicial, “sino como un apéndice del cuerpo legislativo, ya que tenía por objeto vigilar que los tribunales se ciñeran estrictamente a la voluntad general expresada en el texto de la legislación”2 y el Consejo de Estado en 1799, un tribunal administrativo fundado por Napoleón, que incluso él presidía (cuando aún era Cónsul y no Emperador).
Lo cierto es que estas ideas de la Revolución fracasaron: para 1837, el Tribunal de Casación se había desligado del Legislativo y se convirtió en la Corte de Casación que encabeza una de las dos ramas del sistema judicial francés.3 La otra la tiene el Consejo de Estado, cuyo perfil se encaminó desde 1873 a su posición actual como Corte Suprema de la Justicia Administrativa. En una frase: la idea de limitar a los jueces fracasó en menos de cincuenta años. Sin intentar revivir la disputa entre Burke y Paine, la Revolución francesa, que buscaba acabar con la tiranía del rey y la opresión, se desenvolvió como una matanza indiscriminada de adversarios e inestabilidad política, que devino en el advenimiento de un tirano que oprimió no solo a Francia, sino a gran parte de Europa.
La historia es la gran maestra de la vida. Algo que nos enseña la Revolución francesa es que la idea del juez autómata, ese que no interpreta ni juzga y hace sentencias igual que un molino de espagueti, no es factible e incluso es ridícula. El juez siempre interpreta, y su trabajo muchas veces implica corregir lo que un cuerpo de no juristas pone en una ley, frecuentemente impregnada de ignorancia y despropósitos.
Los revolucionarios querían imponer un tipo de juez que no interpretara, porque odiaban a los juzgadores del Antiguo Régimen, por considerarlos conservadores, corruptos, privilegiados y enemigos del pueblo. De ahí deriva la visión de Montesquieu de un juez inanimado que casi no juzga, y la de Rousseau de que la ley no puede ser injusta, porque viene del pueblo.4
Resulta difícil no vincular estas ideas trasnochadas con los exabruptos de los diputados y senadores del oficialismo mexicano, que pretenden instaurar un poder legislativo supremo e incuestionado. Además de jurídicamente inútiles –porque México sigue vinculado a la Corte Interamericana, que puede invalidar las reformas que pretenden revertir el poder de los jueces de inaplicar leyes que vulneran derechos humanos o la facultad de revisar si una reforma constitucional fue mal tramitada o contraviene el núcleo básico de la Constitución–, la reforma judicial y la reforma contra la protección de los derechos humanos son repeticiones de ideas fracasadas, y moralmente despreciables: ningún sistema puede tener permanentemente jueces autómatas y el uso del poder político para torcer el Derecho o destruir la República solo puede calificarse como maldad. Una maldad que, recordando a Cipolla, fácilmente puede terminar dañando a quien la comete y así convertirse en tontería. ~
- En la Constitución de 1791, de escasa vigencia, había una disposición parecida, en el artículo 3 del Capítulo V: “Los tribunales no podrán inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo, o suspender la ejecución de las leyes, ni intentar usurpar las funciones administrativas, o citar ante ellos a los administradores, por razón de sus funciones”. ↩︎
- Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, p. 153. ↩︎
- Ídem. p. 153. ↩︎
- Ibídem. p. 152. ↩︎