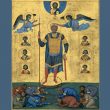La política española vive en el día de la marmota en lo que se refiere a la cuestión territorial y, una vez más, el referéndum de autodeterminación en Cataluña ha vuelto a situarse en el centro del debate político-constitucional. Eso sí, nadie debe sorprenderse. No nos debe asombrar ni que el Presidente de la Generalidad catalana haya puesto encima de la mesa la demanda de un referéndum consultivo sobre la independencia de Cataluña, con ocasión de un reciente informe del Instituto de Estudios del Autogobierno. Ni sorprende que la Mesa del Parlamento catalán, con los votos de Junts y de la CUP, haya dado curso a la tramitación de una iniciativa legislativa popular para la “declaración de la independencia de Cataluña”, que ha tenido que ser paralizada cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras ser impugnada por el Gobierno de la Nación (¿nos suena…?). Y no debe asombrar porque todo ello estaba ya en los pactos de gobierno que firmó el PSOE con Junts en noviembre de 2023, en los que este partido reivindica la legitimidad del referéndum del 1-O y afirma que “propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Más allá, la idea de la autodeterminación ha planeado la política española en nuestra historia reciente. Se trata, al final, de una cuestión que tenemos que “conllevar”, por decirlo con Ortega. Si nos remontamos a nuestro proceso constituyente, ya entonces hubo un debate al respecto, en el que destacó la enmienda del diputado Letamendia, que pretendió incluir en la Constitución un derecho de autodeterminación, que fue lógicamente rechazado. Y, desde entonces, ha sido una reivindicación recurrente: en 1989 el Parlamento catalán aprobó una primera resolución sobre el derecho a la autodeterminación, que también estuvo presente en la Declaración de Barcelona de 1998 firmada por los partidos nacionalistas y que mutó, con un disfraz más “fresco”, a un “derecho a decidir”, primero en el Plan Ibarretxe (2003-2004) y luego en el largo procés catalán desde 2010. Un pretendido derecho en cuyo ejercicio se fundaron las consultas ilegales de 2014 y la insurgencia de otoño de 2017.
Pues bien, como ha afirmado el profesor Josu de Miguel, hablar de secesión constitucional es un “oxímoron jurídico”. Salvo algunos ejemplos excepcionalísimos (como Etiopía, Sudán o, por citar uno más cercano, el Principado de Liechtenstein en su Constitución de 1921), ninguna Constitución nacional prevé una cláusula de autodeterminación. Todo lo contrario. La regla en el constitucionalismo comparado es que se reconozca la indisolubilidad o la indivisibilidad del Estado. Por poner algunos ejemplos: las Constituciones de Francia, Italia, Portugal o Ucrania declaran expresamente la indivisibilidad del Estado y, en estos dos últimos países, la Constitución prevé, además, que esa intangibilidad opera incluso como un límite para el poder de reforma. En Italia, ha sido la Corte Costituzionale la que así lo ha declarado también. En los EEUU, nada dice la Constitución, pero en la célebre sentencia de su Tribunal Supremo en el caso Texas v. White de 1868 ya quedó cerrada la cuestión, que previamente había costado una guerra: “la Constitución, en todos sus preceptos, contempla una Unión indestructible compuesta de Estados indestructibles”. En esta línea, la Ley fundamental alemana establece como límite a la reforma constitucional “la organización de la Federación en länder [equivalente a nuestras CCAA]”, y ha sido el Tribunal Constitucional federal alemán el que ha sentenciado que el poder constituyente es del pueblo alemán, por lo que “los länder no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los länder”. Incluso, el Tribunal Supremo de Canadá, en su célebre dictamen de 1998, también concluyó que los territorios no tienen derecho a la secesión unilateral, el cual tampoco tiene acogida en el Derecho Internacional, aunque se deban abrir vías de diálogo allí donde hay demandas secesionistas, como veremos a continuación.
De esta guisa, como decía, la Constitución española de 1978 no fue excepción: al tiempo que reconoce la autonomía de las “nacionalidades y regiones”, afirma con rotundidad la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2). Una declaración que es el corolario del reconocimiento del pueblo español como soberano (art. 1.2). Algo que ha tenido que ser recordado con especial énfasis por el Tribunal Constitucional español.
Ahora bien, hoy día, como ha advertido el profesor López Basaguren, en el constitucionalismo democrático habría dos paradigmas o formas de enfrentarse a la cuestión de la secesión. Por un lado, el paradigma clásico que afirma la indiscutible indivisibilidad del Estado, negando incluso la posibilidad de reformar la Constitución para amparar una secesión, por lo que ésta solo se podría alcanzar a través de un acto revolucionario. Según lo visto, a esta lógica responden la Constitución portuguesa o las sentencias mencionadas del Tribunal Supremo norteamericano (1868) y, más recientemente, de los tribunales constitucionales alemán (2016) o italiano (2015). Pero, por otro lado, tras el dictamen del Tribunal Supremo canadiense de 1998, se ha extendido la convicción de que los principios democráticos y federal exigen abrir vías de diálogo cuando en un territorio hay una demanda secesionista sostenida en el tiempo y por una mayoría social amplia. En España, lo defendió con nitidez el profesor Rubio Llorente, uno de los más reconocidos constitucionalistas de nuestro país, en un artículo publicado en 2012: “Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad” (aquí). Una posición que ha llevado a no pocos juristas de nuestro país a indagar hasta qué punto sería constitucional celebrar un referéndum de autodeterminación en España. En definitiva, si, ante la falta de una prohibición constitucional expresa, cabría en la Constitución celebrar un referéndum consultivo, pactado con el Estado, en el que se preguntara por la independencia a un sector de la población española (por ejemplo, a los catalanes). Como decía, este es el objeto del informe que acaba de presentar el Presidente de la Generalidad catalana que busca encontrar esas vías jurídicas de encaje.
¿Y qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional a este respecto? El Tribunal Constitucional español ha sentado una doctrina, a mi entender, sumamente razonable, que preserva la normatividad de la Constitución y la condición soberana del pueblo español, pero, al mismo tiempo, ofrece una vía democrática para reconducir las demandas secesionistas. Así, de acuerdo con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, las cuestiones que afectan a los fundamentos del orden constitucional (y la unidad de la nación es una de ellas indudablemente), solo pueden “ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional” de acuerdo con el art. 168 CE, sin que sea legítimo plantear otras formas de consulta previa. Es decir, de forma mucho más generosa que los tribunales constitucionales alemán o italiano, el nuestro ha dejado abierta la vía de la reforma constitucional, pero excluye la posibilidad de referendos, aun consultivos, y menos aún circunscritos a una parte del territorio, sobre un tema que nos afecte a todos cuando esté cerrado por la Constitución. Además, ha subrayado que nuestra democracia es, como regla general, representativa, por lo que los mecanismos de participación directa del pueblo son excepcionales y no pueden usarse “como minusvaloración o sustitución sino como reforzamiento de esa democracia representativa”. Una doctrina que encuentra su origen en la STC 103/2008, cuando el Parlamento vasco aprobó una Ley para autorizar a someter a consulta la posibilidad de alcanzar un “acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco”, y se ha ido perfilando posteriormente con el desafío soberanista catalán, manteniendo sus pilares fundamentales (en especial, SSTC 42/2014, 31/2015, 90/2017 y 114/2014).
Mi valoración tan positiva de esta jurisprudencia reside en una razón importante de política-constitucional: frente a quienes todavía hoy (hay notables ejemplos en nuestra doctrina) se encuentran anclados en ese paradigma clásico de la intangibilidad de la unidad nacional, la posición más abierta del Constitucional sirve para deslegitimar cualquier pretensión de ruptura unilateral. Si no se ofreciera ninguna vía o cauce jurídico, se daría pábulo a los independentistas para que se echen al monte. Pero, además, la vía que se indica, la reforma constitucional, ofrece un procedimiento que preserva nuestra democracia representativa frente al riesgo plebiscitario que suponen los referendos. Nuestro procedimiento de reforma, cuando se trata de una decisión basilar, es muy rígido, es decir, se trata de un procedimiento con muchas trabas, lo cual, en mi opinión, lejos implicar un déficit democrático entiendo que es una garantía. De acuerdo con nuestra Constitución, cuando haya que adoptar una decisión de especial trascendencia que vinculará a las generaciones futuras, hay que hacerlo con amplias mayorías parlamentarias, mediando unas elecciones en las que, sin trampa ni cartón, sabremos las posiciones de los partidos y, en última instancia, el pueblo votará si refrenda o no lo decidido. Un procedimiento, a mi juicio, mucho más democrático que jugársela a un todo o nada en un referéndum que, aunque se diga consultivo, al final políticamente vincula.
Después de lo sucedido en Reino Unido, sería suicida minusvalorar lo pernicioso que podría ser que nuestro país cayera en una deriva plebiscitaria que podría hacer saltar por los aires nuestro modelo de democracia. Algo que tienen que tener muy presente quienes coquetean con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional module su jurisprudencia para permitir alguna forma de consulta en Cataluña sobre su futuro político, si hubiera un gran acuerdo nacional que lo sostuviera (acuerdo que, tal y como están las cosas, iba a ser entre el PSOE y las fuerzas independentistas). Una posición que tratan de enlazar con una sentencia de 2014 en la que el Tribunal Constitucional usó un tono más abierto, el cual ha hecho que algún lector de sentencias entienda que, llegado el caso, el Tribunal podría encontrarle encaje a alguna fórmula de referendo consultivo.
Mi opinión es que la doctrina del Tribunal no ofrece dudas ni fisuras: no cabe preguntar directamente sobre la independencia, ni a todos los españoles y menos a una parte, salvo reforma constitucional. Cuestión distinta sería si la pregunta de la consulta fuera referida a un acuerdo político sobre el autogobierno catalán (por ejemplo, para que la ciudadanía diera el visto bueno a un acuerdo sobre traspaso competencial, formas de cooperación interterritorial, etc. en el marco de la Constitución). En ese caso, el referéndum podría tener un pase constitucional, incluso circunscrito a una parte del territorio. Aun así, en buena lid, una decisión de este tipo debería votarla el pueblo español en su conjunto, porque a todos nos afecta, o debería vehiculizarse vía reforma estatutaria, lo que culminaría con un referéndum en Cataluña.
Ahora bien, llegados a este punto, creo que la única vía sólida para salir de esta profunda crisis es afrontar una reforma constitucional con vocación federal. Una reforma que, al no afectar a los pilares fundamentales del orden constitucional, podría realizarse por el procedimiento más ágil que la propia Constitución prevé (mayoría parlamentaria de 3/5 y, en su caso, un referéndum final). El Estado autonómico que precariamente configuró nuestra Constitución fue adquiriendo vida propia en las primeras décadas de nuestra democracia merced a grandes pactos políticos, plasmados luego en reformas estatutarias, y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hasta que se desbordó, diría que allá por el inicio del nuevo milenio, cuando Zapatero firmó un cheque en blanco a los catalanistas para alcanzar el poder y sancionó el Tinell, mientras que el PP se lanzó a una oposición montaraz. Entonces se perdió la gran ocasión de la reforma constitucional, que Rajoy tampoco supo ver, y la consecuencia ha sido el deterioro cada vez más profundo hasta la ruptura. Ahora toca restañar y alcanzar acuerdos constitucionales que racionalicen la vertebración territorial de nuestro país, garantizando su cohesión, al tiempo que nos permitan una conllevanza del independentismo. Para culminar una reforma así, sólo necesitamos voluntad política, voluntad de entendimiento entre los grandes partidos.